En los millones de años que lleva el ser humano en la Tierra su cuerpo ha cambiado para adaptarse a las condiciones y buscar la supervivencia de la especie. Pero en ese camino nos han quedado vestigios, apéndices, señales de nuestros parientes prehistóricos.

ubo un tiempo en que la gente podía mover las orejas. Como los perros y los caballos, el hombre describía deliciosas circunvoluciones con los cartílagos auriculares y en las conversaciones en las que se conglomeraban muchos, mientras miraba a un interlocutor podía dirigir una oreja a otros a manera de una gran cortesía. Los músculos extrínsecos del pabellón auricular, fibras estiradas entre los meandros de las orejas, que servían para la tarea mencionada, son vestigio de que alguna vez tuvimos este don de los elfos. Ahora, escondidas debajo de la piel, inexistentes en gran parte de la población, esas fibras solo parecen cumplir la labor de recordarnos —a los que somos darwinistas, claro— que la evolución olvidó quitarnos una cantidad de cosas que si bien no nos mataban, ya no servían a propósito alguno.
Olvidó recortar por ejemplo el nervio laríngeo, que da una vuelta absurda pues parte del cerebro, baja por el cuello, pasa debajo de una de las venas de tórax cerca al corazón sólo para volver a subir hasta la garganta, que a decir verdad, como lo prueba la gente que habla de más, queda nada más a unos centímetros del encéfalo. Todo porque evolucionamos de un pez cuyo corazón en extraña disposición se situaba por encima del sufrido seso y la garganta, que se contactaban en línea recta. Al bajar el corazón hasta el pecho, el nervio simplemente se estiró.
El ojo, una de las creaciones más maravillosas de la evolución, nunca hubiera salido limpio de una mesa de diseño para venderse en Inkanta: la arteria retinal central y el cableado de nervios salen del ojo justo por la parte posterior en donde se proyectan las imágenes, como si el cargador del celular se hubiese instalado bloqueando la cámara. La evolución no se devolvió a corregirlo bajo la promesa de una garantía cósmica, porque para efectos de esa cosa que llamamos vivir, bien nos podemos arreglar con ese ojo aunque no nos permita ver la más distante de las estrellas y nos haga preguntarnos si ese puntito que quedaba en las pantallas de los televisores de tubos al apagarse lo estábamos viendo o imaginando.
En el interior de las ballenas quedan piernas diminutas, y en la planta del pie del humano se encuentra el músculo plantar, que solía servir para cerrar el pie como una mano. Ahora sólo parece estar en su lugar para ser objeto de calambres; en cualquier caso, lo usamos nada más en los escasos momentos en los que nos da pereza agacharnos y terminamos recogiendo la ropa interior con los dedos de los pies. Estos, de por sí camarones horrorosos que terminan triangulándose o tomando un aspecto de Picapiedra, bien pudieran haber sido reemplazados por una elegante falange útil en el equilibrio, para dicha de las reinas de belleza que parecen coincidir en que lo único que cambiarían de sus cuerpos son los meñiques.
Es un poco triste pensar en esas manos que perdimos cuando evolucionaron los pies. La idea del multitasking tendría todo un sabor distinto si dispusiéramos de dos manos adicionales; los conceptos de belleza y confort se tendrían que haber transformado de maneras radicales e insospechadas… ¿bolsillos para las cuatro manos? ¿Y qué de los saludos privados, de caminar cogidos de la mano, del uso mucho más eficiente del desordenado teclado de nuestros computadores? O por el contrario, al tenernos que desplazar en las cuatro patas como los chimpancés hubiéramos desarrollado toda la civilización en torno al pie… y las madres azuzarían a sus infantes a que se lavaran los pies antes de sentarse a cenar y las banderas de los comunistas enarbolarían en lo alto una hoz sostenida por un pie, al tiempo que le daríamos tiernas caricias a nuestros infantes ungidas por el paso reconfortante y lento de un pie por sus caras.
Otro de los vestigios que la evolución no aniquiló es el coxis, ese remate de la columna… cola eclipsada entre la impúdica raya del derriere. Imagine por un momento un mundo en el que no hubiésemos perdido la cola: modelos en pasarela que al alejarse pavonean, pero no mucho, su probóscide de columna. Imagine la sarta de prácticas sexuales que se pudieran hacer en anverso y reverso; los productos para el cuidado de la cola; los cursos de superación personal insistiendo en que mantener la cola en alto por una extraña magia concita la alegría. O gentes exhaustas llegando a casa al final del día con la cola literalmente entre las patas. Y cómo ello hubiera puesto en evidencia el amor: delatarse con una cola enhiesta cuando se saluda a la primate de los sueños; los intentos por ocultar el bamboleo de la misma cuando al fin nos acepta la invitación. Imagine, estimado lector, las cirugías estéticas de la cola, la gente del jet set con colas pomposas y prensiles, mejores que las nuestras, ondeantes al viento asomadas por las ventanas de sus autos. Esa cola de alguna manera allí está, en su mínima expresión, en el coxis; interna, golpeada y fracturada, estampada contra el suelo en el paseo, enderezada con alambres y un poco escoliótica… como buscando por dónde salir de nuevo al mundo.
De hecho, estamos llenos de vestigios: se nos eriza la piel y se nos ponen los pelos de punta en franca recordación de cuando debíamos parecer grandes o poderosos en las peleas; conservamos un resto de intestino de conejo, el apéndice, que no sólo no sirve sino que a menudo nos manda para Urgencias; y nuestro último juego de muelas debe ser removido con dolor. Acaso no hacen falta más pruebas: no venimos al mundo en ediciones corregidas como los iPhones, sino en un formato acumulador al que poco le gusta borrar las versiones anteriores. Vale la pena entonces recordar de vez en cuando que debajo de nuestra piel está escrita la historia de nuestro pasado.

*Escritor y profesor universitario.

![]()









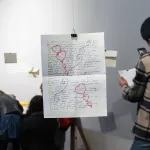







Dejar un comentario