Muchas personas usan las redes sociales para compartir con conocidos y seguidores sus emociones y pensamientos más profundos. ¿Se están convirtiendo Instagram, Tik Tok o Facebook en reemplazo de la terapia? ¿Qué efectos puede tener esta tendencia en la salud mental de las personas?
La nueva dictadura de los videos o reels en redes sociales ha desdibujado la línea ilusoria entre “vida pública” y “vida privada” y, con ello, ha transformado estas plataformas digitales en espacios que operan bajo lo que se ha denominado “narrativa de terapia”, donde, en términos simples, compartimos con muchos los momentos que antes estaban reservados para pocos.
Esta misma semana vi el video hilarante de una mujer contando la historia de cuando tomó una siesta en el trabajo y despertó cuatro horas después bajo la mirada desconcertada de su jefe, así como el de otra narrando el intento de abuso por parte de un conductor en el trayecto a casa después de una fiesta en la noche.
En uno de los episodios de Solaris, el podcast conducido por el escritor español Jorge Carrión, se sugiere que en 1986 el show de Oprah Winfrey operó como una especie de parteaguas para la manera en la que culturalmente nos relacionamos con la terapia.
Durante el primer año de su programa, Oprah confesó en vivo y en directo haber sido víctima de abuso sexual, entrevistó a otra mujer que había pasado por lo mismo, habló con la madre de un joven que se había suicidado en casa y escuchó la historia de vida de una mujer con un cáncer terminal. Sobra decir que cada uno de esos capítulos no solo tuvo altísima audiencia, sino que puso sobre la mesa temas de interés nacional como la violencia de género, el porte de armas y el sistema de salud. En el podcast, Carrión se vale de la socióloga franco-israelí Eva Illouz para proponer que el show de Oprah fue una especie de terapia colectiva en vivo y en directo por televisión nacional.
A partir de allí, la idea norteamericana de utilizar la terapia como mecanismo de superación de traumas encontró un nuevo hogar en los espacios audiovisuales que abrían el micrófono a todo el mundo. Si Oprah hablaba de violencia doméstica, las mujeres con historias parecidas podían identificarse de la misma manera en que lo hace un alcohólico cuando escucha el testimonio de otro en una reunión de AA.
Veinte años más tarde, con la aparición de los blogs y, luego, de las redes sociales, esas historias han podido ser comentadas por personas dispersas en un territorio, aprovechando la fluidez de esos “espacios de la confesión, [...] del reconocimiento, del apoyo, de la recompensa, de la búsqueda de una estabilidad emocional”, como señala Carrión.
Este panorama confortante, sin embargo, está soportado por el supuesto erróneo de que los traumas pueden superarse; incluso, de que pueden superarse al ser compartidos, es decir, narrados. Aunque los norteamericanos confíen plenamente en su voluntad, los traumas no se superan gracias a ella, como lo dijo Sigmund Freud desde hace más de un siglo.
Esa lógica de “la voluntad todo lo puede” ha superpuesto la psicología y la autoayuda hasta influir de diversas maneras en el camino tomado por las redes sociales. Desde Silicon Valley se estimulan los contenidos que promueven un yo definido: entre más contenido subamos sobre nosotros mostrando distintas facetas —maquillándonos, cocinando, trabajando, estudiando, viajando, riendo, llorando—, más sólido será nuestro perfil y, por tanto, más interesante será para el algoritmo que decide su alcance.
Las redes sociales persiguen la interacción entre los miembros de una comunidad de manera similar a la interacción que perseguimos con nuestros familiares o amigos, por eso para ambos casos es fundamental contar cómo estamos y preguntar cómo están los otros. Lo importante acá es que ambas comunidades son distintas, a pesar de que con frecuencia las tratemos igual.
Hace unos días seguí la historia de una reconocida influenciadora cuya mascota había enfermado de repente y el único recurso era una cirugía compleja con baja probabilidad de éxito. Ella compartió el proceso, contando con detalle cada una de las etapas que vivía junto a su esposo y tres hijos menores de seis años—. Al final el perro murió y ella dio la noticia a sus seguidores mediante una narración rigurosa de lo que había vivido durante el tiempo que duró la cirugía, de cómo recibió la noticia, de cómo la mascota había estado con ella en distintas etapas de su vida reciente y de lo doloroso que estaba siendo darle la noticia a los hijos, quienes seguían sin entender qué significaba morir.
Mientras ella narraba su experiencia, tal vez a lo largo de semanas, sus seguidores comentaron al respecto cuando fue posible, haciendo preguntas, compartiendo consejos y contando a su vez historias parecidas a la de ella. Justo el tipo de experiencia que en otros tiempos compartiríamos únicamente con nuestras personas más cercanas o un terapeuta.

La dinámica que se dio en las redes de esta influenciadora durante aquellos días puede asemejarse a la que se da en una terapia individual o en una terapia de grupo, es lo que Jorge Carrión llama “cultura de terapia”, aunque Eva Illouz prefiera el título de “narrativa terapéutica”.
Dice Illouz: “Una narrativa biográfica es una narrativa que selecciona y conecta los ‘hechos significativos’ de la propia vida, otorgando así a la vida de una persona un sentido, una dirección y un propósito. Los estudiosos del discurso autobiográfico han sostenido que las narrativas moldean nuestra autocomprensión y los modos como interactuamos con los demás”. Esto significa que establecer una narrativa sobre la propia vida y las experiencias que la componen es vital para la manera en la que nos relacionamos con los otros. No es gratuito que Illouz use la palabra “interacción”, que tanta importancia tiene para los gurús de las redes sociales de hoy.
Las experiencias compartidas construyen una comunidad, eso es claro, pero no olvidemos que tal es la base de los grupos de autoayuda: alcohólicos, veteranos, víctimas de abuso, sobrevivientes de un desastre, padres cuyos hijos han muerto, todos suelen buscar apoyo en quienes han experimentado la misma sensación.
Con seguridad, ni los influenciadores ni nosotros buscamos construir una comunidad de autoayuda, pero sí nos valemos de la misma lógica para construir una comunidad de seguidores, porque esa es la lógica que premia el algoritmo. La narrativa terapéutica conecta. La pregunta que necesitamos hacernos ahora es si también construye un espacio terapéutico.
Andrea Niño, psicóloga de la Clínica Campo Abierto de Colsanitas, resalta que una terapia incluye como mínimo un seguimiento de la persona y unas estrategias adaptadas para cada situación. Es evidente que ninguna de ellas está en las redes sociales. No hay terapeutas. Aun así podemos hilar con mayor finura y notar que, a pesar de dicha ausencia, la dinámica propia de estas plataformas disfraza los roles de los participantes.
A lo mejor, muchos de nosotros seguimos de cerca la vida de algún influenciador específico, conocemos sus rutinas, sus logros, sus fracasos, sus miedos, sus historias desopilantes; por algo se dice que formamos parte de sus seguidores. Y así mismo, en más de una ocasión, hemos sentido que esa persona nos conoce porque ha vivido lo mismo que hemos vivido, porque nos ha respondido cuando le hemos escrito, porque nos ha escuchado. ¿Cuántos influenciadores responden las preguntas de sus seguidores cuando pasan por eventos emocionalmente difíciles?
Y es allí donde la distancia entre la dinámica de la “narrativa terapéutica” de las redes continúa distanciándose de aquella de los espacios de consulta. El seguimiento de las redes no es el mismo del seguimiento de una terapia. El primero está soportado por la experiencia de vida y el segundo por la evidencia científica. De hecho, la doctora Niño enfatiza en que la distancia es la misma que hay entre un consejo u opinión y una estrategia terapéutica.
El que aconseja lo hace desde lo que cree y no desde lo que el otro necesita. Así que volvemos al mismo punto: la dinámica de las redes se asemeja más a la de una terapia de grupo de autoayuda no guiada por especialistas. Por tanto, es necesario marcar también un par de diferencias entre una y otra.
La primera y, probablemente, la más importante, es que en las redes sociales la interacción está limitada a la palabra. Dice Illouz, tomando como ejemplo las aplicaciones de citas, que estas interacciones deben entenderse en el contexto de una tecnología que descorporiza los encuentros, pues los hace “puros acontecimientos psicológicos”. La subjetividad queda totalmente textualizada —incluso en los videos y los reels— pues el cuerpo se pierde en la pantalla. Pensemos en una de las veces en las que contamos nuestra experiencia más difícil o en aquella en la que nos confiaron una noticia terrible. ¿Qué líneas se marcaron en el rostro? ¿Dónde estaban las manos? ¿Cómo se transformaron los ojos?
Sumemos a esto la complejidad que acarrea la comunicación asincrónica. En las redes sociales el tiempo es un gran mediador que nos permite redactar y verificar nuestro mensaje una, dos, tres y decenas de veces si lo consideramos necesario; así como nos obliga a esperar una respuesta durante días o semanas enteras. Sobra decir que la espontaneidad se desdibuja considerablemente en este contexto: las respuestas emocionales involuntarias por lo general quedan en el aire mientras el discurso se planifica, mientras el video se edita, mientras el texto se reescribe.
Tanto la corporización como la espontaneidad van de la mano en la interacción necesaria para una narrativa terapéutica que propicie estrategias sólidas de afrontamiento de las dificultades emocionales. Illouz y la doctora Niño señalan cada una a su manera que la interacción es un proceso delicado de adaptación de lo que decimos o hacemos ante la presencia de otro. Esto, por supuesto, nos obliga a preguntarnos sobre las relaciones que estamos construyendo a través de las redes sociales con aquellos a quienes seguimos y con aquellos que nos siguen.
Las plataformas aprenden de cómo nos relacionamos entre nosotros en el “mundo presencial”, por ponerle un nombre, y replica algunas de sus lógicas para recrear dinámicas que nos permitan encontrar espacios de placer o confianza o seguridad en entornos digitales. Por tanto, estas preguntas no necesariamente deben apuntar a anular las relaciones que allí estamos construyendo, sino, por el contrario, pueden llevarnos a explorar con mayor detenimiento cómo continuar ese camino siendo conscientes de sus baches y bifurcaciones.
En algún momento de su análisis, Illouz juega a la esperanza al creer que las personas que le dan un valor especial a la comunicación verbal emocional mediante las nuevas tecnologías tienen cierta competencia para convertirlas en verdaderas herramientas psicológicas. Aunque se trata de una esperanza escéptica, si existe tal, valdría la pena seguir esa ruta y plantearnos de qué manera la manipulación pública de las emociones puede ser una herramienta terapéutica mucho más sólida en el futuro cercano.
*Periodista y filósofo. Colaborador frecuente de Bienestar Colsanitas y de Bacánika.
![]()














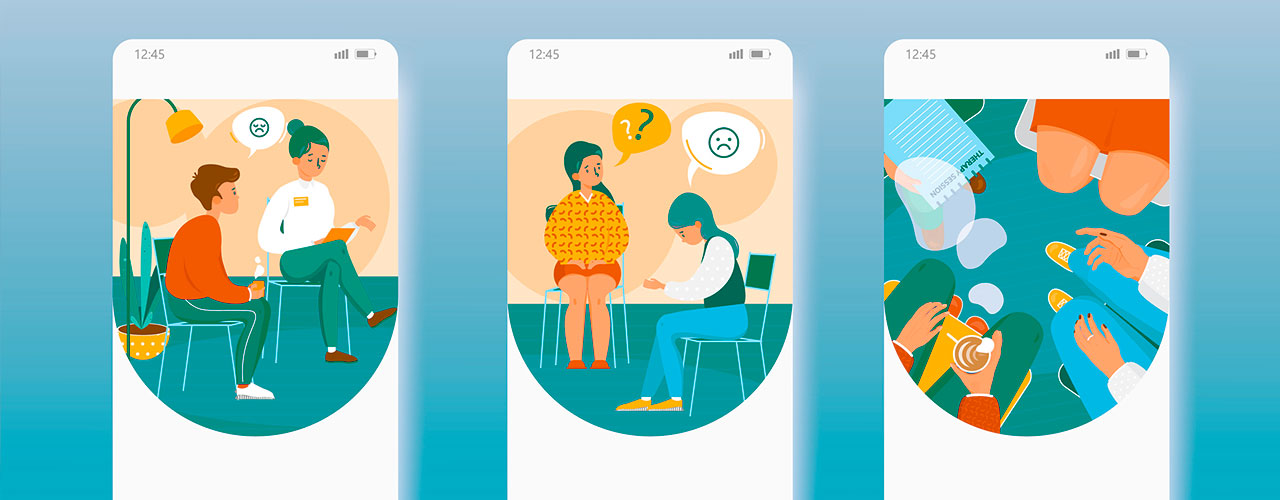



Dejar un comentario