'
Este relato comienza con una niña de doce años llorando en su cuarto sin saber por qué, y termina con esa niña convertida en una mujer de treinta y tantos aprendiendo a conocer su cuerpo, su mente y su espíritu.

recí conociendo la depresión desde muy chica, con una abuela y dos tíos medicados durante toda su vida. Los escuchaba llorar por horas. Me tocó aprender a entender sus miradas constantes de angustia, ver que no podían pararse de la cama. Los vi en la batalla de ajustarse a un nuevo medicamento, un día bien y el siguiente no tanto… “Debe ser triste vivir tan aburrido”, pensaba a mis tiernos diez años.
En diciembre de 1999, con doce años, empecé a llorar sin razón. Uno, dos, tres días. Casi siempre al atardecer sentía un hueco abriéndose en mi pecho, un roto oscuro, una angustia honda que se manifestaba en infinitas lágrimas. A medida que avanzaba enero mi tristeza fue desapareciendo. Mi vida de niña volvió a ser normal cuando entré al colegio. Le comenté a mi mamá mi sensación, pero fue algo que quedó como una anécdota.
Llegó diciembre de 2000 y ahí estaba yo otra vez, sumida en la tristeza y con el hueco del pecho creciendo. Estábamos de viaje y una tía se dio cuenta de mi estado, por lo que hizo muchos planes en esas vacaciones “para que la niña no esté triste”. Cuando llegó enero, todo pasó.
Durante seis años se repitió la situación: me sentía tranquila todo el año, pero en diciembre llegaba la tristeza y el llanto abrumador. Alguna vez insinué que quizá tenía lo mismo que mis tíos, pero me dijeron que no, que yo era una niña y eso le daba solo a los grandes. Le echaron la culpa a las hormonas, a la época decembrina que me ponía nostálgica… siempre había una razón para esa tristeza que se hacía cada vez más grande, más profunda.
En marzo de 2006 mi primer desamor fue el detonante del episodio más fuerte que había tenido hasta entonces. El hueco oscuro de mi pecho me tragó entera; se me fue la vida al piso cuando me dio un ataque de pánico, sentí que perdía la cordura. No podía hablar sin llorar, no dormía, no comía, solo quería morirme. Y solo estando en ese punto, con mi familia igualmente angustiada, tuve la ayuda necesaria para hacer lo que todo ser humano que atraviese una depresión debe hacer: ir a terapia psicológica. El caso era tan grave que la terapia debía ser diaria. Buscamos todas las soluciones no químicas existentes, pero el tratamiento requería un soporte farmacológico. Mi depresión era clínica, por lo que me remitieron a quien siempre temí, porque era una señal de “estar loca”: el psiquiatra.
El especialista me hizo preguntas y también me dio respuestas. Confirmó el diagnóstico: depresión severa y trastorno de ansiedad, más una crisis por insomnio prolongado. Empezaría el tratamiento cuanto antes. Encontrar el medicamento no iba a ser agradable, recalcó el doctor.

"Siempre había una razón para esa tristeza que se hacía cada vez más grande, más profunda”.
Después de un par de meses de terapia y medicación, finalmente sentí una extraña paz que no parecía mía, porque en realidad no lo era del todo. Era una especie de paz asistida, sentía como si me hubieran cambiado el cerebro por uno mejorado, con pensamientos más tranquilos y menos desgastantes. El medicamento para el insomnio por fin me ayudó a dormir sin pesadillas. Aunque estaba entusiasmada por sentirme mejor, tuve que contarles a profesores y compañeros de universidad para explicarles por qué llegaba tarde a todo y no rendía como siempre. Pasé casi todo el tiempo en casa, me vi con pocos amigos, no salía, me enfoqué en estudiar y en comprender mi estado.
Unos meses después volví a salir con mi nueva personalidad: un poco ausente, pero tranquila. Me gustaba estar entre la gente así no estuviera del todo en mí. No tomaba licor, solo té helado y cigarrillos, que me ayudaban con la ansiedad. Pero, contrario a lo que creí, aún tenía preguntas por resolver. Todavía faltaba un tiempo para entender que las pastillas suplían algo que mi cuerpo no me daba, pero no iban a ser una solución mágica a mi enfermedad.
Aunque no abandoné la terapia psicológica, las sesiones se volvieron menos frecuentes; también las revisiones con el psiquiatra. Después de dos años dejé el medicamento para dormir y sentí que había superado una etapa.
Durante cinco años mi relación con el otro medicamento, el Lexapro, fue estable. No me faltaba mi pastilla ni un solo día, ya hacía parte de la canasta familiar. Aunque, siendo realistas, el costo del tratamiento de una enfermedad mental es alto, y el bolsillo no aguanta tanto. Nosotros logramos que la EPS me diera el medicamento. En ese momento creí que ya tenía medicación asegurada para toda la vida.
Un año después algunas cosas cambiaron: me gradué de la universidad, gané un premio por mi tesis y tuve entrevistas laborales. Siempre había luchado contra la sensación de ser inútil, de no verle gracia a respirar, y ahora todo tomaba otro sentido. Sentí por primera vez que existir no me abrumaba sino que me gustaba. Tantos años de ansiedad me habían acostumbrado a pensar en las peores posibilidades, pero al parecer las cosas empezaban a cambiar.
Cualquier día olvidé tomarme la pastilla. Lo que en un momento pudo haber sido una crisis fuerte simplemente se dio sin mayores consecuencias. No tuve ganas de morirme ni perdí el control. Otro día volvió a pasar, luego otro y otro. En ese momento las citas con el psiquiatra eran pocas, no las necesitaba tanto: estábamos en contacto por correo y así estaba bien.
Un buen día me di cuenta de que llevaba dos semanas sin tomarme la pastilla. Me sentía mejor de lo que esperaba, y aunque volvía mi melancolía, no sentía angustia. Temía una recaída, pero no pasó. Volvió la tristeza, pero fue soportable. Un mes después le escribí al psiquiatra contándole, y me dije que si bien no recomendaba dejar las pastillas como lo había hecho, tampoco podía obligarme a tomarlas si me sentía bien sin ellas.
Aparecieron algunos libros que me ayudaron a pensar en mí, en mi condición: Inteligencia emocional de Daniel Goleman y Brújula para navegantes emocionales de Elsa Punset. Encontré rutas hacia la calma, así la perdiera después. Por fin podía tener una conversación en paz conmigo y me hablaba sin odio.
Aunque ya no pensaba en morirme, en ocasiones no veía una razón para vivir. Entonces puse el acelerador: quería desquitarme de los años de quietud, así que salí, tomé otra vez alcohol, comí y fumé sin me[1]dida. Mi cuerpo fue el escudo que recibió los golpes de malas decisiones y, aunque no me arrepiento de nada, me hice daño porque en el fondo todavía que[1]ría destruirme.
Me costaba aceptar que no sabía quién era y nunca había querido conocerme, siempre había sentido rechazo hacia mí misma. Nunca amé mi cuerpo porque representaba mi existencia, me generaba repudio porque me contenía a mí y a mi tristeza, ese hueco oscuro de la adolescencia. Por entonces alcancé mi peso máximo, empecé a sufrir de las rodillas, me frustré.
Y el cuerpo se manifestó para que lo atendiera. Un quiste pilonidal me hizo pasar por cirugías y recuperaciones lentas y dolorosas. Ahí tuve tiempo para hacerme las preguntas que había ignorado antes. Cuestioné los rótulos con los que me había definido por años: “deprimida”, “ansiosa”, “enferma” ... ¿De verdad quería ser eso siempre? La quietud hizo que esas dudas las contestara una voz que no había escuchado. Entendí que no somos solo cuerpo o mente, que existe otra dimensión que es el espíritu. Y empecé a reconciliarme con todo lo que soy. El camino de la enfermedad fue esclarecedor y hoy, con la perspectiva que da el tiempo, veo lo que viví como la mejor escuela para lo que necesitaba aprender.
La cifra.
4,7 % de los colombianos sufre de depresión y 80 % ha presentado algún síntoma de depresión en un momento de su vida.
En ese tiempo me derrumbé y me volví a construir. Me pedí perdón incontables veces. ¡Lloré tanto! Dejé atrás una versión mía y en ese duelo entendí que tenemos una química que podemos modificar hasta cierto punto. Podía generar endorfinas si me movía, podía sentirme sana, pero eso iba a costarme la comodidad. Yo, que fui la más sedentaria, busqué una actividad física con la que me sintiera bien, y apareció la natación.
Comencé a nadar, a apropiarme de mi cuerpo, hasta que se convirtió en una necesidad. Acepté que el tabaco, que tanto necesité en una época, no me dejaba avanzar con mi nuevo hábito. Entendí la respiración, valoré mi propio aire, y dejé de fumar. En el agua comprobé cómo se unen la mente, el cuerpo y el espíritu. Nadar fue mi primera forma de meditar.
Luego llegó el yoga y conocí la frustración de no poder con el peso de mi cuerpo, me caí cien veces. Pero esa frustración me llevó a insistir y conocí la paciencia que me daba el aire, ahora fuera del agua. Si respiraba, aguantaba una postura. ¡Y aguanté! Supe que sí era capaz de ser quien nunca pensé que sería. Mi mente era otra y mi cuerpo también. Luego llegó el canto, y otra vez estaba ahí la importancia de la respiración.
Y con el agua y el aire, pude sanar. Respirar conscientemente, nadar, hacer yoga y cantar me enamoraron de vivir, me dieron motivación. Y hoy, por fin, no siento miedo ni vergüenza. Cada día es un logro. Hablar sobre mi depresión no ha sido fácil, pero siento que ha sido necesario en mi proceso de sanación. No tengo una verdad definitiva, no soy psicóloga ni psiquiatra. Solo he querido compartir mi historia porque la vida me ha mostrado que no hay verdades únicas. Cada uno debe encontrar su propio camino.
Por otro lado, creo que debemos visibilizar más espectros de una condición que es más común de lo que creemos, y tener conversaciones sobre temas fundamentales como la salud mental, que en países como éste tristemente sigue siendo un lujo cuando es una verdadera necesidad.

![]()
'






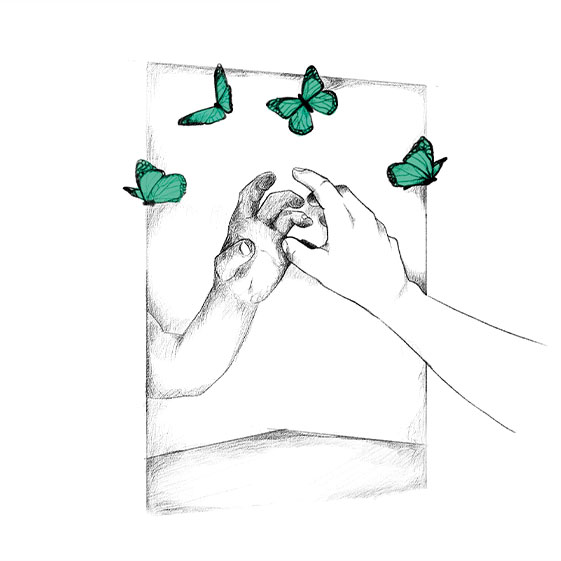










Dejar un comentario