Se trata de permitirle al tiempo tomar su lugar, no olvidar que morimos. Que somos pasajeros, que no sirve de nada tener afán.
reo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién ni como sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada. Con los trapos secos y limpios, y los azulejos blancos y brillantes”. Así comienza Kitchen, la novela de la japonesa Banana Yoshimoto que se convirtió en un éxito editorial en la década del noventa y que leí durante los días de encierro.
Hace cuatro años que cocino sin interrupciones. Por esa época comencé mi proyecto de cenas a puerta cerrada que acompaño y alimento a través de las redes sociales. En Instagram encontré un impulso más. Empecé a seguir cuentas sugestivas, a cocineros y chefs, y se me fue volviendo un pasatiempo que me ha servido como distractor, como inspirador y sí, también como ansiolítico.
En mi proceso como cocinera me gusta entender la transformación de los alimentos, las técnicas, los diferentes caminos para llegar a un resultado. Las fotos me sirven para inmortalizar esa naturaleza muerta, aquel placer efímero que actúa como una droga potente y eficaz: la comida es la vía sin atajos que tenemos hacia el placer. Casi nunca defrauda y se convierte en una metáfora que nos ayuda a lidiar con el tiempo. Explica perfectamente la ecuación ‘antes y después’. El viaje de los sentidos hacia nosotros mismos.
Todo esto lo fui comprendiendo casi hasta la extenuación durante el confinamiento. Días que me volcaron a la cocina, primero como un plan de choque, de terapia, pero luego como el sustento tangible de una época en que la comida se sentó por fin en el trono de la existencia. Preguntándome también por la ironía de un virus que hace perder el olfato y el gusto.
Tengo otra profesión, soy periodista y me he dedicado a escribir. He trabajado como freelance en distintos medios y proyectos. A lo largo de los años el trabajo fluctuó, con picos muy buenos y con caídas que me hicieron —por momentos—, intentar buscar un empleo estable que nunca llegó. Hace cuatro años mezclo los dos oficios. Sin pensarlo, ser freelance ha sido el mejor entrenamiento para este fragmento de incertidumbre que estamos viviendo desde hace meses. Cada paso que he ido dando encaja bien en este momento, en el que puedo amplificar y acercarme para observar con detenimiento la magnitud de lo que me rodea, de la ciencia que tengo al alcance y de la escuela diaria, el templo: la cocina.

Por cuestiones de rebeldía, de inconformismo, de timidez, fui encontrando la manera de trabajar en soledad. De ir y venir sin que el tiempo se me volviera un tirano, de liberarme de espacios que quisieran atarme más de la cuenta. Pero esto no pasó con mi casa, aquí puedo escapar —de forma literal o metafórica—: jugar a ser otra y desdoblarme en las infinitas formas de lo que soy y lo que no seré; dormir una siesta, distraerme con la guitarra y no hacer nada si es lo que quiero. En ese vaivén, las lecturas, los artículos, las cenas, el feminismo. Sin darme cuenta mi propia liberación llegó también con una cuchara. La posibilidad de comer con mimo, de compartirlo con otros, de explorar las formas de seducción que tiene la comida.
Siempre me ha gustado la artesanía. Esa simbiosis con el proceso manual, la introspección y la reflexión. Recuerdo un señor que hacía cigarras con hojas de palma. Transformaba con paciencia y cuidado las ramas verdes en grillos llenos de detalles y vivacidad. Lo miré durante un rato y le compré uno. Después me entristecí pensando si aquello tenía sentido, al fin y al cabo la hoja terminaba por oxidarse y todo aquel verdor desaparecía sin remedio. Me pregunté por qué elegía aquella artesanía condenada a morir tan pronto. Toda su destreza y su arte puestos en el servicio de algo tan fugaz. Un tiempo después entendí que la cocina un poco iba de lo mismo. Un esfuerzo que comienza mucho antes, en que el tiempo se manifiesta como un dios. No hay caminos cortos, al menos no en el camino al Everest.
Yo fui implacable con mi fabricante de grillos. Lo cuestioné, me pregunté —necia— por el valor de aquello que hacía, y ahora me doy cuenta de que aquel encuentro no fue casual. Esa tarde, el grillo en mi cartera era un mensajero, sólo que aún no lo sabía.
Entonces en apariencia, sólo en apariencia, la imagen de Sísifo subiendo eternamente la colina con la roca. Annie Ernaux lo dice así en La Mujer helada: “Una mujer en la cocina vertiendo trescientas sesenta y cinco veces al año aceite en una sartén, ni bello ni absurdo, simplemente la vida, querida”. Porque en aquella repetición —en el ritual cotidiano de picar cebollas, ajos, prender el fuego, en el crepitar de las verduras (reaccionando al calor, largando la humedad que contienen), en el cambio de color, en la metamorfosis que hacen al combinarse con la sal y el aceite, en el sabor que da a luz—, alumbra también el conocimiento, la alquimia de los elementos, la civilización, el baile del tiempo en el espacio: de nuevo el aquí y el ahora. Y la espera, porque la cocina es sobre todo eso, aguardar para que el milagro ocurra; y una vez dispuestos los ingredientes, recibamos nuestra recompensa.
Quizás se trata de eso, de la búsqueda de satisfacción, del incesante anhelo de suspender el tiempo en un instante de éxtasis, como en el sexo. No es una mentira decir que la cocina es el lugar más erótico de la casa. Los colores que encandilan, los sabores intensos de la fruta madura, del encuentro entre lo ácido y lo salado, el esplendor de las hierbas frescas, las especias calientes. Probar con la cuchara, con los dedos. La saliva en actividad, la nariz despierta. El darse cuenta de los cambios de humor, los tránsitos por diferentes estados de ánimo, el compás de las transformaciones. La analogía de la fertilidad.
Sólo una cosa nos pide a cambio: su ley es la espera, la necesidad de contener la ansiedad, el entrenamiento contra todo afán que pueda estropear el esfuerzo e impedir el goce. “El que espera imagina lo venidero, a menudo contando con la opción del vacío, por lo que la espera es nuestro primer acto cultural”, dice Andrea Kohler en su ensayo “El tiempo regalado”. En la cocina estamos presentes sin olvidar el afuera, sin dejar de pensar en el futuro, esto que se hace ahora tendrá sus frutos después, impactará mi vida y la de otros. Es un suceso que comienza aquí y sigue reverberando durante un tiempo más. Así esta artesanía dejará su huella, florecerá en otros sistemas nerviosos y me permitirá establecer una conexión metafísica con mis semejantes.
En la cocina todo está dispuesto. Los cajones contienen cuchillos para diferentes usos, herramientas y utensilios que me facilitan transformar los alimentos como lo requiero para cada preparación. El pelapapas, ese objeto metálico, rústico —tan sencillo—, que se acomoda a mi mano y rebana las pieles de manzanas y zanahorias, de papas que luego van a ser hervidas y aplastadas para hacer puré. Las cáscaras que contienen suciedad, tierra, perfumes. Y las pulpas que están firmes, dulces, húmedas, antes de entrar en contacto con el oxígeno y el fuego que las cambia de color. La sartén caliente, el aceite y luego las especias que se activan y largan sus aromas poderosos. El ruido de las carnes, las aves, el pescado en contacto con la plancha caliente, la piel transformándose en una costra caramelizada, la proteína reaccionando al cambio brusco de temperatura.
Cuando comenzó la cuarentena empecé a hacer compost. Así que los desechos orgánicos ya no van a la basura sino a un recipiente en el que los acumulo para luego llevar a esa procesadora natural. Al final de la tarde, cuando ya he terminado en la cocina, tomo unas tijeras y corto las pieles de frutas y verduras que irán a descomposición. Me gusta cortar los restos de yuca porque parecen cortezas de árbol, con su dureza, su humedad, el mensaje ancestral en su textura a la vez terrosa y suave. Cada cosa va soltando agua y olores de cierta acidez que no alcanza a ser desagradable. Adentro, al abrir la compostera, me viene un olor profundo a tierra, a mineral, a bosque húmedo.

Aunque no todo es la fiesta de los sentidos y la contemplación. También aquí hay entrega, un pulso de energías y de fuerza, de pequeños accidentes, quemaduras, cortes y dolores intensos que van a calmarse bajo el chorro de agua fría o sobre un trozo de hielo. Una vez, queriendo separar la pulpa de un coco, me rebané la yema del dedo corazón de la mano derecha. Presionaba el cuchillo contra la cavidad con tal fuerza que la punta cedió y fue a parar sin piedad en la última falange. El tajo, que separaba el dedo como un embutido roto, sangraba de forma profusa mientras la imagen me iba quitando el aliento. Me sostuve el dedo y lo envolví con un repasador de cocina. Sin pensar siquiera que podía infectarse, quería detener la hemorragia. Me prometí que no iba a volver a trabajar así con un cuchillo. Aprendí a estar más alerta pero las quemaduras, los cortes imperceptibles, ocurren todo el tiempo: la cocina pone a prueba la resistencia y es casi imposible tener las manos y las uñas presentables. Es un trabajo que se hace a lomo limpio. Por eso no hay manera de no estar presente, te enraíza, te pone en situación, te hace escuchar el viento o la lluvia mientras esperas que caliente la sartén pero eso no significa distracción; es la demostración de que estás atento a lo que ocurre, a la disposición de los sentidos, a la necesidad de equilibrarte para afinar la sensibilidad.
Y en el entretanto, en medio de ese abrir y cerrar la nevera, de pelar, de picar verduras, de sofreír y amasar, ver la vida que pasa. Me gusta observar la hiedra, que se ha tomado la casa más de la cuenta. Tuvimos que cortarla para que no siguiera colándose a través de ventanas y paredes.
Y la muerte. Aquí, en este mesón frío y blanco todos los días se da cita con la vida que bulle. El contacto íntimo con la proteína animal, el escrúpulo que ya no me habita hace mucho tiempo, los olores rancios que provienen de bacterias en descomposición, del fermento de algunos alimentos, y que nos recuerdan los de ciertos procesos corporales. El hallazgo culinario en sabores complejos que encierran putrefacción y placer: el llamado erotismo del asco.
Aquí en la cocina he tomado el pulso a mis límites, a mis debilidades. Aprendí a vislumbrar las fronteras de lo posible y a reconciliarme con la medida de lo que soy, de mi propia pequeñez, mi mortalidad. Durante estos días entendí que la cocina es mi íntima revolución: “Cocinar es una forma de protestar contra la total racionalización de la vida”, dice el investigador gastronómico Michael Pollan. Se trata de permitirle al tiempo tomar su lugar, no olvidar que morimos. Que somos pasajeros, que no sirve de nada tener afán. Parafraseo a Andrea Kohler, de nuevo: “El ser humano es un animal que espera y es capaz de anticipar la muerte. Y, sin embargo, la espera es un estado en el que el tiempo contiene el aliento para recordar la muerte. No carpe diem, sino, memento mori. (…) Así, esperar es hacerse amigo de la paradoja”.
En la película Vita y Virginia (2018), que narra el romance entre Vita Sackville y Virginia Woolf, la escritora expresa que la muerte le genera una gran curiosidad pero que es la única experiencia que jamás podrá describir. Y esto escribe Banana Yoshimoto en Kitchen: “Solo estamos la cocina y yo. Pero creo que es mejor pensar que en este mundo estoy yo sola. Cuando estoy agotada suelo quedarme absorta. Cuando llegue el momento, quiero morir en la cocina. Sola en un lugar frío, o junto a alguien en un lugar cálido, me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese en la cocina”.

![]()









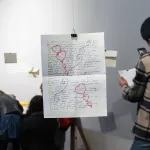







Dejar un comentario