El forrajeo urbano nos invita a conectar conscientemente con la naturaleza en nuestros barrios. Esta práctica nos ayuda a redescubrir el entorno y su cuidado, mientras recolectamos plantas comestibles y fomentamos una ecología cívica.
A una cuadra de mi casa hay un pequeño parque con un arbusto de romero de follaje abundante. Dudo que la mayoría de las personas que pasean a sus perros o juegan con sus niños allí sepan que ese es un arbusto del mismo romero que compran en el Fruver de la esquina para aromatizar su comida. Un par de veces he ido y he tomado tres o cuatro tallos del centro del arbusto para utilizarlos. Eso es lo que se conoce como forrajear: recolectar hojas, flores y frutos para uso doméstico, sea en la preparación de alimentos o incluso medicinas; un recordatorio absurdo de que la naturaleza que compramos en el supermercado siempre está en una planta sembrada en alguna parte.
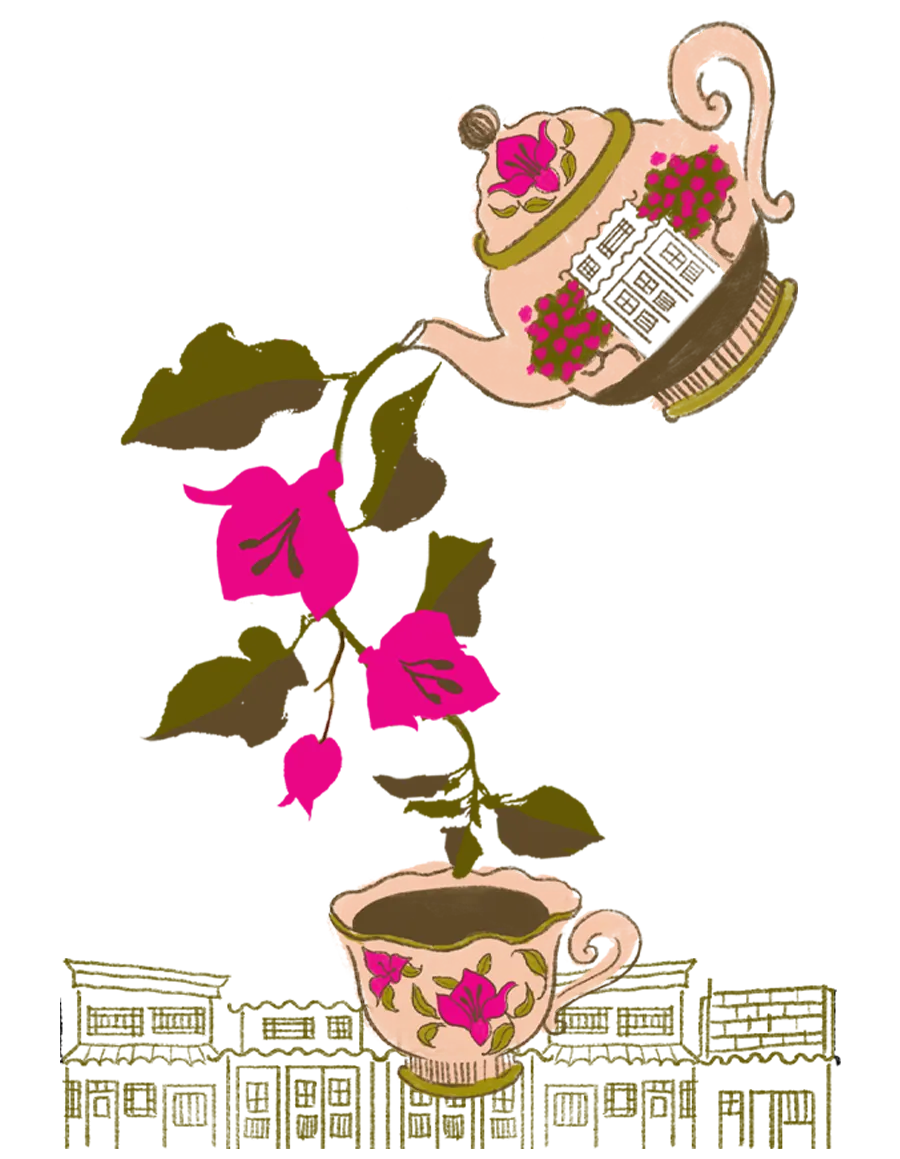
El forrajeo ha sido practicado por comunidades nómadas desde antes de que se pusiera la primera piedra de las ciudades modernas, pero desde mediados del siglo pasado ha bordeado las grandes capitales del mundo, hasta tomarse sus calles. Hoy en día es común ver personas y grupos de forrajeo urbano en ciudades de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Dinamarca y otros países. Incluso en Suecia existe una ley que promueve su uso: la famosa “Allemansrätten”, que protege el principio de “derecho al acceso público”.
En Colombia, esta práctica es relativamente nueva. Sebastián Lema, un artista profesional y botánico autodidacta, viene llevándola a cabo desde hace un par de años, luego de permanecer un tiempo largo en reposo y cruzarse con algunas lecturas que lo empujaron a recorrer las calles de su barrio para empezar reconocer las plantas y árboles que había visto tantas veces sin demasiada atención. Desde entonces, empezó a caminar Bogotá llevando bolsas de tela y una navaja suiza, presto para recoger Eugenias, chachafrutos, flores de cayena, flores de sietecueros o frutos de sauco que encontraba en las aceras y jardines de la ciudad.
Hace algunas semanas, Sebastián dirigió un taller de forrajeo por las calles de Quinta Camacho, de la mano de la librería NADA. Una de las primeras plantas que encontramos fue un arbusto de romero, ubicado en un pequeño antejardín abierto frente a un edificio residencial, ese espacio liminal entre lo público y lo privado que es tan común en ciudades como esta, con poco verde. Él se acercó, cortó algunos tallos y nos los pasó para olerlos antes de guardarlos en una bolsa.
Me sentí ridículo por darme cuenta hasta ahora de que ese arbusto es común en las calles bogotanas. Nunca antes había sido consciente de que las plantas que crecen en medio de las aceras, los separadores, los antejardines o los jardines de las casas viejas también tienen hojas, flores y frutos consumibles. Basta con estirar la mano y tomar algunas antes de que el tiempo pase sobre ellas y se marchiten delicadamente sobre el pavimento. Al continuar nuestro recorrido, Sebastián continuó señalándonos árboles y mencionando sus nombres; en algunos se encaramó y agarró flores o frutos, como los del sauco. Un adulto miqueando en un árbol es una imagen que devela una relación con la naturaleza citadina pasada por un sentido de pertenencia inusual.
Uno de los principales promotores del forrajeo urbano fue Euell Gibbons, cuyo libro Stalking the Wild Asparagus puso de moda la idea de conectar con el mundo botánico a través de su aprovechamiento. De hecho, una de sus frases más citadas recoge esa lógica: “Mi amor por la naturaleza es tan profundo que no me conformo con ser un mero espectador o un turista de la naturaleza. Ansío una relación más real y significativa". Aunque la idea ya estaba presente en los trascendentalistas, sobre todo en Henry David Thoreau, tal vez lo más interesante de su reflexión es la idea de ser con la naturaleza algo más que turistas. Todos deberíamos miquear más a menudo en los árboles del barrio.
En algún punto del recorrido, probablemente mientras llegábamos a la plazoleta con el monumento a Giordano Bruno, donde crecen dos nogales que llenan de sombra el centro del parque, Sebastián señaló que el forrajeo urbano le ha permitido hacer visibles fenómenos ambientales que de otra forma seguirían manteniéndose en el éter de la abstracción. Por ejemplo, al ver que muchos de los árboles que encontrábamos en el camino estaban secos fuimos conscientes de que en la ciudad no llovía desde hacía una eternidad. O al encontrar, junto al parque, un pequeño jardín con un árbol de limón mandarino lleno de frutos, pudimos entender que el aumento de la temperatura global ha hecho de Bogotá una verdadera ciudad con cédula tropical. Árboles de feijoa, papayuela, aguacate crecen en la ciudad desde hace décadas, pero solo ahora están comenzando a dar frutos.



Un artículo publicado en The Guardian señala que el forrajeo es una práctica común en Australia, un país de vegetación exuberante. En Sídney, las comunidades se organizan para llevar a cabo salidas por la ciudad que, además del carácter recolector, están marcadas por un impulso pedagógico. El artículo insiste en que no basta con salir a caminar para recoger, sino que hace falta dar el siguiente paso. “Conversar acerca de qué está creciendo en los barrios construye las llamadas 'ecologías cívicas': acciones que combinan valores ambientales y cívicos, creando conexiones vecinales en torno a intereses comunes y al cuidado de lugares compartidos”.
Bajo uno de los nogales, mientras todos recogíamos las nueces caídas del árbol, Sebastián nos contó que ha tenido problemas solamente cuando se ha acercado a las plantas custodiadas por alguna de esas señoras que pasan sus tardes regándolas y hablándoles con cariño. Por lo general, intenta entablar esa conversación encaminada a la construcción de esa ecología cívica. En esa ecología cívica es en donde se juega el sentido de pertenencia inusual que veo en Sebastián cuando toma una flor de abutilón, la deshoja y bebe el puntico de néctar que esta guarda en su interior. Se trata de relacionarnos con el espacio público recordando que, precisamente, es público, nos pertenece. Y al pertenecernos debemos cuidarlo como cuidamos lo nuestro.
Quitar el forraje de una planta significa eliminar el exceso, un gesto que, cuando se lleva a cabo de manera sostenible, resulta beneficioso para las plantas. Retirar flores o frutos maduros puede ayudar a disminuir la competencia por nutrientes. Sin embargo, el forrajeo excesivo puede generar estrés en la planta. El dilema ético, presente desde el siglo pasado, ha estado en ese punto: ¿cuántos tallos, flores, frutos agarrar de un mismo árbol o arbusto? Aunque la respuesta es incierta, el número mágico ronda el 20 %. De esta forma, la planta se mantiene casi intacta y en un estado saludable, incluso si es forrajeada por alguien más.
El sentido de lo público implica una responsabilidad colectiva con otras formas de vida: personas, animales y más plantas. Y, por supuesto, también hacia nosotros mismos. Para forrajear es importante saber hacerlo, saber cuáles plantas son irritantes, cuáles tóxicas, cuáles están en el punto ideal de recolección, cuáles necesitan más tiempo. Antes de hacerlo necesitamos tener consciencia de qué plantas podemos utilizar según nuestro propósito, ya sea comer en crudo, preparar sales, mermeladas, bebidas, medicinas o aromatizantes para la casa. En tal toma de consciencia está reflejado el fin último del forrajeo: dejar de ser turistas de nuestro propio espacio.

















Dejar un comentario