No hay palabra que describa el dolor por la muerte de un hijo. Pero la autora, una de las más destacadas poetas del país, encontró en la escritura una herramienta para lidiar con la tristeza.

los pocos meses del suicidio de Daniel, el menor de mis hijos y el único hombre, emprendí la escritura de un libro que pretendía dar cuenta del entramado de hechos que, a la luz de su muerte, parecía ser la línea trazada por un destino trágico. Esa tarea, que me llevó a hablar con algunos de sus amigos y exnovias, con siquiatras y sicólogos, y a leer innumerables libros, tanto científicos como filosóficos y literarios, ocupó muchas horas de los siguientes doce meses, pues el texto no cesaba de rehacerse, a instancias de nuevos “hallazgos” y de relecturas que me llevaban a hacerle correcciones. Hoy, cuando paradójicamente soy incapaz de leer el libro que yo misma escribí, puedo afirmar que el hecho insólito de convertir mi tragedia en materia de escritura a tan poco tiempo de su muerte fue una de las formas —la principal— que mi inconsciente encontró de hacer el duelo. Una forma extraña, por lo demás, porque a pesar de haber escrito varias novelas, me reconozco más como poeta, es decir, como una persona que tramita su relación con el mundo a través del lenguaje metafórico, abiertamente simbólico y con un componente lírico. Lo que no tiene nombre, en cambio, es un ejercicio literario que privilegia la reflexión crítica y el pensamiento racional.
Muchas veces me han preguntado cómo hice para escribir ese libro en ese estado de conmoción emocional y por qué escogí ese género, y sólo puedo dar una respuesta que es apenas hipotética: en primer lugar, porque para mí, como para muchos escritores, la escritura no es un oficio sino una opción de vida; es casi una forma de respirar, un vicio y una pasión, y el corazón me decía que la de mi hijo era “la historia de mi vida”, en el sentido más cursi —y preciso— de la expresión. Y porque lo único que yo quería en esos momentos era hacer memoria, reconstruir esos últimos años de Daniel, para tratar de entender y para, de alguna manera, traerlo a mí, sentirlo cerca, preguntarme qué tanto lo había conocido. Novelar esos hechos me habría parecido impúdico con Daniel, con mis allegados, conmigo misma: solo cabía el rigor de la “verdad”, que no era otra que mi verdad, mi interpretación honesta de los hechos. Escribir me significó entonces establecerme en una frontera entre el dolor de la reminiscencia, con su poder de evocación de situaciones, de emociones, de olores y texturas, y un universo de ideas, de decisiones literarias, de relación mental con un lector al que desconocía. Descubrí muy pronto que cuando el dolor y el llanto me arrasaban podía agarrarme, como una tabla de salvación, de las formas literarias mismas, que me permitían distanciarme de los hechos y remontarme a un mundo de abstracción que me obligaba a ponerme riendas. Y así, oscilando de la emoción a la razón, construí un método precario, mi pro[1]pio método, para no hundirme en la desesperación.
Un duelo, pienso, es siempre una experiencia nueva. O para decirlo de otra forma, no hay nunca dos duelos semejantes, como tampoco puede haber dos amores iguales. Pero, además, las formas de reaccionar frente al hecho definitivo y siempre misterioso de la muerte de alguien profundamente amado son imprevisibles. El psicoanálisis fue el primero en hablar del duelo patológico o duelo no resuelto, ese que nos hunde obsesivamente en el dolor de lo perdido hasta el punto de debilitar nuestro deseo de vivir y hacernos creer que nuestra existencia no tiene ya sentido. Por fortuna, no fue ese mi caso. A pesar del amor inmenso que le profesaba a Daniel — no sólo por el hecho de ser mi hijo y haber vivido con él por veintisiete años, sino por su temperamento dulce y respetuoso de los demás, y por saberlo víctima de una enfermedad implacable contra la que luchó con entereza—, no caí derrumbada por la pena, como yo misma había temido. Por qué, no es algo que pueda contestar en forma contundente. Yo diría que ayudó a que mi dolor fuera sereno el hecho de que tanto Daniel como nosotros, sus padres y sus hermanas, habíamos tenido que hacer ya un duelo previo: el de su enfermedad, una forma de esquizofrenia. Saber que su vida jamás sería igual, que su futuro profesional y afectivo era incierto, que tendría que depender de los fármacos y sus atroces efectos secundarios, había representado, tanto para él como para nosotros, una gran pena.
 la escritura no es un oficio sino una opción de vida; es casi una forma de respirar, un vicio y una pasión, y el corazón me decía que la de mi hijo era “la historia de mi vida”.
la escritura no es un oficio sino una opción de vida; es casi una forma de respirar, un vicio y una pasión, y el corazón me decía que la de mi hijo era “la historia de mi vida”.
Por otra parte, el suicidio es una decisión, la más importante que un ser humano puede tomar. Aun si se comete en el peor estado de confusión, implica una pulsión anterior, un deseo posiblemente considerado en repetidas oportunidades. Respetar amorosamente esa decisión, aceptar que el que se fue lo vivió como un acto de liberación, ayuda a hacer un duelo. Y, sin embargo, el suicidio añade a nuestra pena unos matices especialmente duros, casi insoportables, porque nos hace pensar en un abandono de los que quedamos, en una notificación de que no cupimos en esa decisión; y porque imaginamos que hubo un nivel de sufrimiento tan enorme, una soledad última tan infinita, que se nos parte el corazón de pena. Leer a Jean Amery, un filósofo austriaco que escribió un libro sobre el suicidio y luego escogió esta forma de muerte, significó para mí un gran consuelo: él explica que cuando el suicidio es un imperativo ineludible para el que lo comete, no puede haber siquiera un pensamiento dedicado a los que queremos. El yo sólo debe pensar en el yo, para darse valor. Y aclara que casi siempre tomar la decisión trae paz al espíritu. Algunos testimonios que he leído después así lo corroboran. “He tenido dos intentos previos de suicidio” escribió en una conmovedora carta de despedida que colgó en Internet el chileno Pablo Ramdohr. “El primero estaba triste. El segundo no sentí nada. Y hoy me siento tranquilo y contento. Así como en paz”. Yo espero, con toda mi alma, que así haya sido para Daniel.
Siempre pensé, desde que empecé a escribir mi testimonio, que no debía permitirme la rabia o la venganza. Y no porque sea una persona especialmente buena, sino porque sería añadirle malestar a unos días ya especialmente oscuros y debilitantes. La rabia, pienso, sirve algunas veces para impulsarnos a tomar decisiones, a emprender luchas, a vencer injusticias. Rabia sentí muchas veces frente a la negligencia médica o la insensibilidad frente a la enfermedad. Pero es un sentimiento al que no me quiero plegar en lo que a la muerte de Daniel respecta, ni aun ahora, frente a una que otra insidiosa sugerencia escrita que he encontrado por ahí. El odio enloda, debilita, se vuelve contra nosotros mismos. La indiferencia desdeñosa es, creo, la mejor forma de enfrentar la agresión injustificada.
Queda el tema de la culpa, ineludible a la hora de hacer un duelo, porque no hay muerte, por previsible y natural que sea, que no induzca a ciertas preguntas sobre el que ha muerto: ¿le dije suficientemente que lo quería? ¿Lo acompañé cómo debía? ¿Podría haber evitado algo de dolor, cambiar el desenlace? No hay nada más íntimo y crucial que esas preguntas. Probable[1]mente jamás nos demos respuestas definitivas, porque el duelo es así, cambiante en sus énfasis, sin certezas últimas. Yo me digo: tal vez pude hacer otra cosa, pero conscientemente nunca creí esa otra cosa necesaria. Ser madre es una tarea difícil, propensa a las equivocaciones y a las malinterpretaciones. Yo estaba llena de amor, e hice lo que ese amor me dictó.
Estaba a punto de añadir: “Dani sabrá comprender”. Y es que frente a la muerte siempre asoma su rostro el pensamiento mágico. “Si pudieras oírme…” comienza un poema de Olga Orozco a su madre muerta, que revela a la vez la impotencia y el deseo. Yo respeto a los que tienen fe, y entiendo que para ellos es más sencillo el duelo, porque están esperanzados en el reencuentro. Yo creo en la disolución del yo, de lo que los griegos llamaban la persona. Pero creo también en un orden natural, frío y sin sentido, frente al que no vale la pena rebelarse. Vida y muerte son parte de un orden cíclico, imperturbable. Desde esa perspectiva, con el estoicismo del que soy capaz, acepto la muerte de Daniel, cuya frente llena de sufrimiento beso todas las noches, cuando cierro los ojos, antes de entregarme al sueño. Porque la única vida que tienen los muertos es la que los vivos podemos darles.
* Escritora colombiana.

![]()









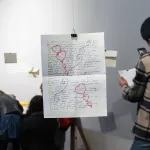







Dejar un comentario