Muchos dicen que maquillarse es un acto puramente estético. Para mí usar a diario labial, llevar esa barrita de pigmento en mi bolsillo, es un puente inquebrantable con mi madre y, a la vez, la forma de rehuir inútilmente una enfermedad.
Soy blanca, blanquísima, y mi madre también lo era. Tenía el pelo del color de la arena húmeda y los ojos oscuros se le rasgaban un poco cuando sonreía. Quisiera decir que tenía una belleza de esas raras e irrepetibles, pero lo cierto es que su belleza era común. Tenemos el rostro similar y la mirada similar, pero la recuerdo sobre todo cuando miro las uñas de mis manos: crecen hacia el cielo y no hacia la tierra, así como me han contado siempre que crecían las de ella. La recuerdo también cada vez que abro un labial.
A veces imagino que mi madre se levanta en las mañanas toda huesos y músculos rosados y va a un tendedero en un solar alto donde está extendida su piel blanquísima al sol. La deja ahí para que seque el líquido blanco como la leche con el que cuida su luminosidad. Imagino que se la pone y así se viste de ella para empezar los días y solo una vez completa ese gesto puede por fin aplicar el labial rojo que la acompaña a diario. Imagino, también, que es así que resucita.
Mi madre murió en una habitación de una clínica de cuidados paliativos a 250 kilómetros del lugar al que llamaba casa en 1996. Nací en 1994. Recuerdos no hay –ni de su enfermedad ni de nada– pero sé que tenía la cara aún más blanca de lo que siempre la tuvo y pedazos de esa piel nívea abiertos de par en par porque la cicatrización no llegó nunca. Su falta de color, claro, no fue producto del uso de un cosmético peligroso originado en alguna ciudad antigua, como pasaba con los pigmentos blanquecinos en la Venecia del siglo XVI, sino de un cáncer que la estaba matando desde adentro. Dicen que la palidez solo es un síntoma grave o de atención si se muestra en la lengua, las palmas de las manos, los labios. Ella la tenía en todo el cuerpo, menos en la boca.
Me he preguntado de dónde vino su costumbre de pintarse la boca, si tal vez hubo algo más que querer obviar la blancura con la que había nacido. Si había en el uso del labial un ademán propio con el que quisiera decir algo. No creo. Para mí ha sido distinto; tengo el dolor extraño que deja la ausencia de recuerdos de alguien fundamental y que –en teoría– debí haber amado. Lo compenso llenándome de fotografías, preguntando sus historias y adoptando los hábitos que me cuentan o que puedo ver: tener la casa siempre bien puesta y sonreír cada que puedo con unos labios intensamente rojos.
Es la barra de labial el objeto que escogí para que el descuido de los días no me robe la emoción de recordarla, así sea con escenas de mentiras y con imágenes fabricadas y falaces. Cuando me pinto por primera vez en las mañanas, cada que repaso el color rojo, y hasta cuando lo quito con una servilleta siempre que voy a comer –nunca me acostumbré a comer y beber con labial– siento cierta nostalgia por lo no vivido, siento también que algo regresa y espero siempre que sea ella.
Tal vez fue este objeto y no otro porque quería algo que nos hiciera a todas luces más similares. Desde que tengo memoria, ese es el comentario con el que arrancan todas mis conversaciones con personas que tuvieron la suerte de conocerla: “Qué parecidas son”, “tienen la misma cara”, “son igualitas”. Yo no quisiera nunca alejarme de esa semejanza, por eso uso labial, para acortar el camino entre su rostro y el mío.

La civilización egipcia, cuenta Lisa Eldridge en Face paint, the history of makeup, contaba con químicos sofisticados con una fijación por el maquillaje; desde la antigüedad preparaban el kohl, ese pigmento que se usa aún hoy para oscurecer los párpados y marcar las pestañas. Luego de este negro, el pigmento más usado era el rojo: se pintaban los labios desde muy temprano en la vida y se coloreaban las mejillas. No es un invento moderno, pintarse para simular otra cosa que no somos, es una práctica ancestral. Así como lo hicieron los egipcios, lo hizo mi madre y así lo hago yo. Se puso labial todos los días como una marca propia y en los últimos días de su vida como una forma de rehuir inutilmente a una enfermedad final. Yo no pude aprender de ella ninguna lección –no hubo tiempo–, pero a fuerza de verla inmortalizada con la boca rojísima y su cuerpo aún no terminal, he adoptado la costumbre de recordarla a través del gesto de maquillarme y de pensar que así es que se evade un rostro enfermo.
Trabajé en una oficina poco tiempo, mi jefe, un editor joven y legendario, tenía la costumbre insólita de reclamarme el uso del labial dentro de la oficina. No era una imposición, por supuesto, pero cada vez que llegaba afanada o perezosa y había olvidado ponerme el labial con el que me había conocido –y me han conocido todos desde que tengo 14 años– me preguntaba si estaba enferma, si quería irme. Mi palidez no ha sido nunca deseada, ni por mí ni por quienes por la costumbre de mirarme con un rojo oscuro en la boca, la falta de este les hace parecer que tengo el rostro decaído. Era igual con mi madre, el rostro recio era siempre un rostro coloreado.
Esto me lo ha dicho también el edicto publicitario bajo el que hemos crecido las mujeres desde, al parecer, siempre; ya saben cómo es, el rojo es el color del deseo y de la vida y de la sangre y del día a día para aquellas mujeres que quieren hacerle creer a los otros que están más vivas que nunca. Ni mi madre ni yo teníamos los labios rojos por naturaleza, la piel blanca con la que nacimos se extendía pareja hasta el vacío de la boca, por eso necesitamos una barra en el bolsillo que varias veces al día pudiéramos usar para que los otros no se extrañaran demasiado y pensaran que se nos estaba yendo la fuerza.
Tal vez por eso resulta absurdo que por tanto tiempo fueron justo las recetas de maquillaje las que intoxicaron a tantas mujeres; en la antigua Roma, por ejemplo, era común el uso del cinabrio, que tenía mercurio y azufre, y el plomo rojo contrastado con pigmentos menos venenosos pero igualmente perjudiciales, cuenta Eldridge, como la rúbrica, la hierba orchilla, la tiza roja y el alcántara. Buscamos durante siglos un rostro vigoroso a punta de sustancias lesivas por el hecho simple de no aceptar la vida como viene. La paradoja es esta: usamos tóxicos para evitar que se note demasiado que somos cuerpos propensos a la descomposición.
Sin embargo yo lo hago. Llevo conmigo un labial que algunos cuentan que lleva plomo y no se me ocurre dejar de portarlo. No porque es mi conexión con mi madre, no porque ya no imagino darle la cara al mundo con labios pálidos. Puede ser que me seque los labios y me esté dando pequeñas dosis de un químico nocivo –tal vez exagero–, pero no hay nada que pueda hacer. Estoy hecha para llegar hasta el final pintada.
Nunca podré decir que mi madre y yo hacemos pan los domingos temprano, ni que mi madre y yo vemos películas de Nora Ephron si los días se ponen difíciles, ni que mi madre y yo vivimos alguna vez en una casa con solar alto en el barrio La Magnolia. Tampoco podré contar cosas como que fuimos juntas a conocer el mar croata o que nos gustaba la torta de zanahoria con café y las papas fritas con mayonesa de ajo pero nada con dulce de moras; pero sí podré decir que mi madre y yo usamos el mismo tono carmín sobre bocas del color de la leche porque nos gustaba, pero también para parecer más lozanas y vivas de lo que sin duda somos. Ambas llevamos unos labios pálidos escondidos.
*Andrea Yepes Cuartas es periodista. Escribe sobre objetos y diseño. Para simplificar, suele decir que se dedica a escribir de sillas. También trabaja en un planetario y ve las estrellas como objetos para poder entenderlas. Le encanta leer ensayos y ver películas mal hechas de navidad. Le da culpa, pero disfruta el sonido de la pólvora.
![]()











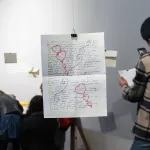






Dejar un comentario