Los jardines botánicos fueron creados para conservar plantas de uso medicinal. Actualmente, son espacios de conservación de especies e investigación para la ciencia y escenarios de bienestar para quienes habitan las ciudades. Así lo confirma el fundador del Jardín Botánico del Quindío.
Alberto Gómez Mejía (76 años) no nació en el Quindío —sino en Caldas, en un pueblo llamado Belalcázar—, pero la huella de 15 hectáreas que ha dejado en Quindío es imborrable. Es abogado y fue alcalde de Armenia dos veces. En 1974 creó el Jardín Botánico del Quindío, en Calarcá, y en 1996 consiguió que este fuera el primero en Colombia en constituirse bajo la recién creada figura legal de jardín botánico. Desde entonces, es el presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos del país. En 2017 fue designado miembro del Consejo Asesor de la International Association of Botanic Gardens y presidió, de 2002 a 2009, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Jardines Botánicos.
Ha recorrido el mundo visitando jardines botánicos y su vida la ha dedicado a estos espacios de colección, investigación y educación. Por eso, en octubre de 2022 la Universidad del Quindío le otorgó el título de doctor honoris causa en reconocimiento a sus trabajos en conservación de la naturaleza, investigación científica y educación ambiental. En su apartamento de Bogotá, al que viene cada mes, escuchando el sonido de las mirlas y la música de Johann Sebastian Bach y mirando la imagen de San Francisco, padre de la ecología, conversamos con él.

Parte de lo que yo he hecho es aprender y fascinarme con este país. Resulta muy doloroso ver que la gente del exterior que sabe de ecología reconoce el valor de nuestro país. Pero nosotros los colombianos no tenemos ni idea”. —Alberto Gómez Mejía.
Usted es abogado. ¿Cómo empieza a ‘encarretarse’ con el tema medioambiental?
En el año 73 un amigo que acababa de fundar un colegio me ofreció dictar la clase de filosofía. Yo quería discutir los problemas del ahora y, en una clase, uno de los estudiantes mencionó la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente del año anterior. “¿Por qué no analizamos el tema?”, dijo. Yo no tenía ni idea. Era abogado, mi papá era médico, tenía poco contacto con la boñiga. Pero conocí al ingeniero forestal Manuel Antonio Obregón. Entonces, después de clases, nos íbamos con los estudiantes a escuchar a Manuel Antonio y me fui metiendo en un mundo que para mí era, como dicen los españoles, descubrir otro Mediterráneo. Y me empecé a fascinar con eso.



¿Cómo inicia el Jardín Botánico del Quindío?
Me vinculé con la Sociedad Colombiana de Ecología y conocí a Jesús Huidobro, un botánico y químico de la Universidad Nacional. Cuando me nombraron alcalde de Armenia invité a Huidobro a hablar de ecología. Luego de la charla, él me dijo que fundara un jardín botánico en el Quindío. Yo nunca había estado en uno, así que fui a conocer el de Bogotá. Cuando vi los invernaderos le dije a Jesús Huidobro: “Usted está loco. ¿De dónde vamos a sacar plata para hacer todo eso?”. Me respondió: “No la necesita. Armenia y Calarcá están a 1500 metros de altura, es zona de transición ecológica. Puede subir plantas de clima cálido, bajar de clima frío y tener todas las de clima templado”. Y así sucedió: tengo palmas traídas del Pacífico, del Amazonas, del Caribe y del subpáramo.
En el año 79 creamos el Jardín Botánico del Quindío como una ONG sin ánimo de lucro, con unos profesores de la Universidad del Quindío, unas señoras del Club de Jardinería y los estudiantes de la clase de filosofía con los que conformamos una ONG llamada Organización Oikos.
¿Qué había antes en el terreno que hoy es el Jardín Botánico?
Una partecita era café y lo demás era el bosque que el antiguo dueño no quiso tumbar. Tumbó solo la parte frente a la vía. Le pareció simpático tener ese bosque. Por eso era un mal agricultor, afortunadamente. Cuando lo vi, no podía creer que eso estuviera ahí. Yo eliminé el café y el plátano. Los obreros pensaban que yo era un abogado tan bruto que iba a tumbar lo que producía plata. Luego el bosque invadió toda la parte que eliminamos.
Entonces, ¿dejaron que el bosque se reforestara y él mismo creó su colección nativa?
Claro. Y las aves, más de 200 especies de las 593 que hay en Quindío, han traído mucho. Recuerdo un árbol, le dicen tara, que vi cerca del río Magdalena y me atrajo porque estaba lleno de aves. Quise llevar al jardín un tronco con raíces, lo transporté con mucho esfuerzo, lo sembré y se murió. Como unos tres años después, vi un árbol de esos ahí. Las aves lo trajeron y me lo sembraron en el jardín. Hermosísimo. Echa frutos y eso es un espectáculo ver 50, 60 pájaros comiendo los frutos. El bosque se restauró él solo y nosotros le hemos ido haciendo las colecciones.


¿Qué colecciones tienen en el jardín?
De palmas, que es la más importante: 214 especies de las 260 que hay en Colombia, el tercer país con más palmas del mundo. De heliconias hay 200 especies en el mundo, 100 tiene Colombia y en el jardín hay 67. De samias, unas plantas muy antiguas que convivieron con los dinosaurios, tenemos 14 en el jardín, de las 21 especies que hay en el país. Tenemos colección de helechos arbóreos, lauráceas, una colección muy incompleta de orquídeas.
“En el jardín hay 214 especies de palmas de las 260 que hay en Colombia. De heliconias hay 67 especies. De samias, unas plantas muy antiguas que convivieron con los dinosaurios, hay 14 especies. También cuentan con colección de helechos arbóreos y lauráceas y una de orquídeas”.
¿Cuál es el objetivo del Jardín Botánico del Quindío?
La conservación es el objetivo primordial; la educación y la investigación, todas se retroalimentan. Queremos que los colombianos, los quindianos y todo el mundo sepa qué es lo que tenemos y para qué sirve, para qué lo conservemos. Yo lo comparo mucho con las relaciones personales: uno primero conoce, luego quiere y después protege.
¿Y cómo se da ese paso de conocer a querer para luego proteger?
No hay que perder la capacidad de asombro. Hace 25 días apareció un señor que estaba haciendo un doctorado, en la Universidad de Brasil, sobre un mono nocturno. Quería investigar en el jardín. Le dije que iba a perder el tiempo, que no iba a encontrar primates. Encontraron dos adultos y uno joven. Y yo no sabía. Llevo 35 años en ese bosque y no sabía que había primates. Por eso me siento feliz, no me cambio por nadie y quiero que ese conocimiento sea transmitido a los niños.
¿Y cómo logra transmitirlo?
Tenemos algo que llamamos ecopedagogías: grupos de 20 niños que, con un licenciado en biología y educación ambiental, pasean el jardín durante cuatro horas enfocados en un solo tema. Mariposas, plantas, aves o suelos… Y ha sido muy exitoso. Los niños son felices metidos en el bosque y se les enseña cómo trabajan los científicos. En abril y octubre los niños de las instituciones educativas públicas entran gratis. Y el jardín se vuelve una fiesta. Porque los niños no hablan pasito; eso es una gritería. Una sinfonía para mí. Un salario emocional. Creo que tengo el salario emocional más alto del país.
¿Cómo influye el contacto con la biodiversidad en la salud mental y emocional?
En Oriente crearon el concepto de lluvia forestal. Es toda la energía que el bosque le entrega a la gente que vive ahí o que pasa por ahí. Hacer un recorrido por el bosque y recibir esa energía es revitalizante. Eso tendría que ser una práctica. Pienso que mi vitalidad es gracias a que vivo en el jardín. Es muy beneficioso para la salud.
“La ubicación estratégica del jardín botánico puede albergar plantas de clima cálido, de clima frío y tener todas las de clima templado”.
¿Qué legado cree que ha dejado su trabajo?
Parte de lo que yo he hecho es aprender y fascinarme con este país. Resulta muy doloroso ver que la gente del exterior que sabe de ecología reconoce el valor de nuestro país. Pero nosotros los colombianos no tenemos ni idea. Estamos en el paraíso y no lo sabemos. Pero pienso que ya me puedo morir y ahí quedó mi legado. Eso ya no lo destruye nadie y se preservó para siempre. Con monos nocturnos y todo. ¿Qué otras cosas habrá ahí que no sabemos?

Este artículo hace parte de la edición 198 de nuestra revista impresa.
Encuéntrela completa aquí.
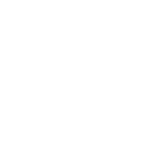
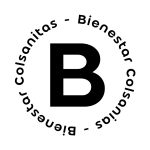

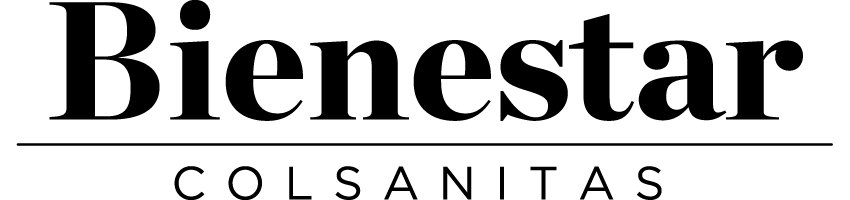

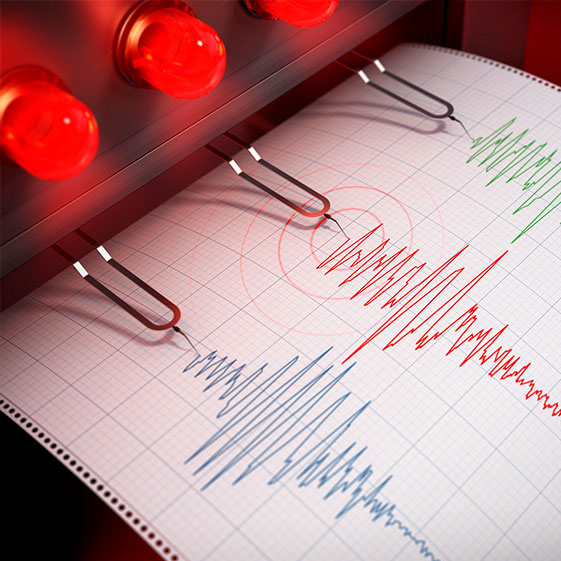

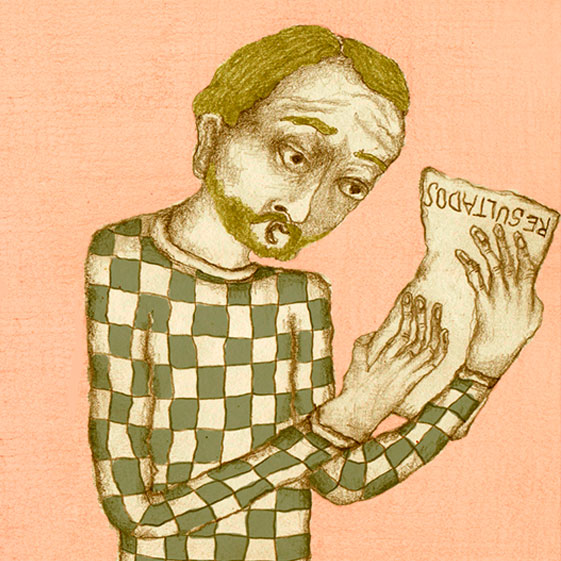

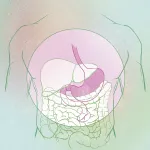



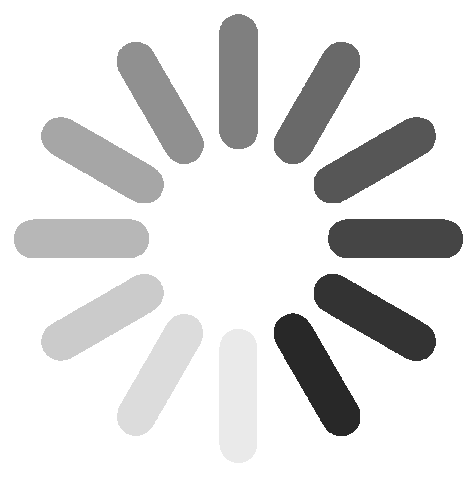



Dejar un comentario