A veces el abuelo o la abuela llegan a un punto de sus vidas en que no pueden vivir solos. ¿Qué pasa cuando él o ella se mudan a nuestro hogar? El autor cuenta el caso particular de su familia.

uando recibí el encargo de escribir sobre cómo es vivir con el abuelo, le di largas al asunto. Por una parte, porque no es algo novedoso para muchísimas familias, incluida la mía, y por otra, porque debería escribir sobre un tema privado en primera persona en un caso en el que lo menos importante es mi voz. Pero no hay manera de desligarse.
Se llama Héctor y tiene 97 años. Con él viven mis tías paternas, Laura y Julia, mi prima, Laura Patricia, y su hija Leticia, quien está a punto de cumplir tres años y le “ayuda” a la enfermera cuando es hora de que mi abuelo se vaya a dormir. Mi papá, mi tío Luis, mi prima Julia y sus hijas, Antonia y Ana Victoria, que viven a la vuelta, pasan por allí con regularidad. Jessica, la enfermera, va a de lunes domingo de nueve de la mañana a ocho de la noche. Natalia, la otra enfermera, va los domingos y los festivos. La EPS le brinda un médico domiciliario y un servicio de recolección de muestras. Solo va al hospital en caso evidente de necesidad.
¿Qué tiene mi abuelo? Ya lo dije, 97 años, 91 de los cuales fue la viva imagen de la salud. Siempre fue un hombre fuerte, incluso musculoso, cuyo ejercicio consistía en una gimnasia básica en el baño y largas caminatas, de las cuales fui su acompañante en muchas ocasiones. Su voz grave, su calva y su bigote siempre le dieron un aire decididamente patriarcal, el único que le conozco. Solo tiene un diente postizo. Todo el resto de su dentadura está completa y es natural. Vivió por su cuenta hasta mayo de 2009, cuando le faltaban tres meses para cumplir 91 años. En ese momento un hematoma subdural le limitó el habla y el movimiento del lado izquierdo. Una noche, de las veinte que pasó en el hospital, convulsionó y pensamos que iba a morir. Salió de allí bastante disminuido, pero con el movimiento y el habla recuperados y, sobre todo, tan autónomo como lo permitieron las circunstancias. Su vida continuó casi igual que antes, solo que entonces empezó a haber más pastillas y controles médicos. Tuvo que mudarse con mis tías.
La rutina se asentó sin mayores sobresaltos hasta el 19 de agosto de este año cuando, un día antes de su cumpleaños, se cayó en el baño. Al día siguiente se volvió a caer cuando estaba a punto de entrar al mismo baño del día anterior. Al tercer día lo encontraron caído boca abajo sobre un sillón. Mi abuelo, el que cargaba bultos en la finca como si fueran muñecos, no tenía ahora la fuerza suficiente para ir al baño solo ni para sentarse apropiadamente en una silla. Efectivamente, ese es el nuevo problema. Los pasos lentos se convirtieron en una silla de ruedas, las caminatas al baño en una sonda y en un pañal, y su cama doble bajita, en una cama hospitalaria alta y con barandas.
Las primeras tres semanas fueron muy difíciles. Era, como dice mi tía Julia, como tener un bebé adulto. Se despertaba varias veces por la noche y se quejaba del dolor, le costaba respirar y no tenía fuerza para siquiera sentarse por su cuenta en el borde de la cama. Hasta el momento nadie ha planteado la posibilidad de que mi abuelo viva en un hogar geriátrico. Los precios son elevados, la calidad es bastante irregular y, sobre todo, los cuidados y la dedicación de mis tías no tienen comparación. Lo digo con pleno conocimiento de causa, porque he pasado varias convalecencias fuertes bajo su atención. Poder tener la presencia continua del resto de la familia y la ayuda de las enfermeras ha facilitado mucho la situación, a pesar de que mi abuelo Héctor no sea exactamente el mismo de antes, sobre todo en la parte física.
Su lucidez mental está intacta. A mi papá le dijo que iba a vivir hasta los cien. A las enfermeras les cuenta las mismas historias que todos sabemos de memoria. Por puro orgullo no se pone sus audífonos, que solo usó una vez hace cinco años. Mis tías dicen que a veces tiene audición selectiva, porque se no pierde ni un detalle.
Al igual que hace seis años, parece que de esta también está saliendo. Debilitado, es cierto, pero ese parece ser el precio de la longevidad, pues no se pueden ganar años sin perder facultades. Ya está empezando a andar solo, con alguna dificultad, en tramos cortos dentro del apartamento y con la ayuda de un caminador. Ahora es más fácil acomodarlo en la cama porque ya se ayuda con sus brazos, los mismos con los que nos cargó a todos cuando fuimos bebés de verdad. Si su longevidad forma parte de nuestra lotería genética, seguramente así estaremos en algunas décadas, cuando los bebés adultos seamos nosotros y los tataranietos de mi abuelo escriban nuestra historia.
* Periodista colombiano.

![]()









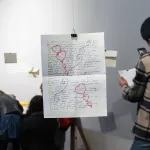







Dejar un comentario