La pandemia, por cliché que suene, le dio un vuelco a mi vida. Mi familia y yo nos trasplantamos a Boyacá, dejamos atrás las ataduras y las ideas que teníamos sobre triunfar, y hoy puedo decir que simplificar nuestra existencia ha sido la vivencia más enriquecedora.
Era junio de 2020. Ya me había acostumbrado, o más bien resignado, al silencio de una ciudad confinada. Me desenvolvía con cierta fluidez dentro de la rutina del miedo y controlaba el tedio que se colaba, no sé cómo, entre las tareas domésticas, laborales y maternales. Una pregunta empezó a arañarme la cabeza: “¿Y si esto es todo?”
De repente observar las cifras de infectados por COVID esparciéndose por el mapamundi colorido de una app alarmista, uno de mis hobbies en las noches de desvelo durante la cuarentena, fueron reemplazadas por la sensación de huir y vivir la vida que se sueña pero que se posterga.
Con el tiempo, y con terapia, quizás más terapia que tiempo, he empezado a identificar y a reconciliarme con episodios de la vida que han significado la ruptura de una creencia, el cambio abrupto de mis circunstancias y/o el despertar hacía otra perspectiva. “Momentos transformadores” o “detonadores” creo que les llama la psiquiatría, o en su defecto el coaching, pero como a mí me encantan las historias, prefiero llamarlos “puntos de giro”. En la vida, por fortuna o infortunio, depende como lo recibamos, nos enfrentamos a varios puntos de giro: el nacimiento de un hijo, una enfermedad, la muerte de un ser querido o de una mascota, un despido laboral, el fin de un amor, la quiebra, un viaje, perder una amiga, conocer una nueva, etc.
Los que vivimos el 2020 tenemos uno en común: la pandemia. No crean que hablar de la pandemia como punto de giro de mi vida, justo ahora que el mundo dejó de respirar a través de un tapabocas, no me parece un lugar común. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Las historias (ya les he dicho que me encantan) a veces no pueden subsistir sin los clichés.
Todavía culpo a un programa que vi sobre casas extraordinarias en el mundo. Eran lugares casi todos autosostenibles, que retaban el orden preestablecido y hasta la arquitectura. Las vi lejanas, inalcanzables, impagables a través de mi televisor, pero desde ese instante supe que con o sin pandemia, con o sin una casa extraordinaria, yo necesitaba vivir en otro lugar. Empaqué maletas, vendí más de la mitad de mis cosas que no resultaron tan necesarias como creía, puse en venta la casa de mis sueños, la que tenía con un crédito a 15 años, en la que iba a envejecer, convencí a mi esposo del teletrabajo a largo plazo, negocié con mi hijo que sólo sería un año fuera de la ciudad, y manejé cuatro horas por el altiplano cundiboyacense hasta llegar al rincón del universo donde la vida dejaría de sentirse como un ensayo, como un preludio, como un bosquejo.
En este lugar, lejos de las campiñas italianas que envidiaba y dentro de uno de los departamentos más subvalorados por el resto del país, me enamoré por fin de la vida. Eso sí, al principio creí que yo, la citadina, llegaba como un conquistador a una región virgen ávida de mis conocimientos y experiencias desde el progreso. ¡Qué estrellada tan brava me pegué! La esnobista pedante que fui poco a poco fue reconociendo no sólo lo poco que sabía sobre la vida, sino que lo que sabía de la vida no servía para nada por estos lares.

Cambié las botas de caña alta y los chalecos de pelos (que nos hacían ver a todas igualitas a Han Solo en La Calera), por las botas pantaneras y las ruanas, los supermercados gourmet por la plaza de mercado, y los centros comerciales por caminatas entre cascadas. Los sombreros dejaron de ser una prenda chic para ir a los festivales de música y se volvieron objetos imprescindibles para cuidarse del sol.
Tengo menos ceros en mi cuenta bancaria pero también menos gastos. Tengo una huerta cultivada a punta de perseverancia y errores con lechugas, tomates, gulupas, kale, rocotos y frambuesas. Tengo una libreta copada de 101 recetas con zucchini desde aquella vez que sembré de más y a pesar de regalarle a todos los vecinos, amigos y conocidos tuve que preparar zucchini por dos semanas en casa. Tengo gallinas que aman comer arroz y empollan en las mañanas huevos que mi hijo recoge. Tengo tres perros por los que doy mi vida, después de jurar por años que era alérgica a ellos. Tres perros que corren bajo la lluvia y no saben lo que significa una correa. Tengo un árbol de durazno que después de dos años al fin va a dar su primer fruto, cinco árboles de feijoa que todavía no florecen, colibríes sedientos que visitan mis hortensias, tijeras afiladas para podar, amigos que no miden mi valor por la marca de la ropa, el barrio de mi casa, el apellido de mis papás o el colegio en el que estudié.
Mi hijo, el que me hizo prometerle que sólo estaría fuera de su colegio un año, me dijo la primera tarde que nos sentamos a ver el atardecer: “Mamá, no necesito un año para decidir, yo me quedo en este lugar en el que me levanto a la hora natural.”
Ahora lo veo crecer a otro ritmo, perdiendo el tiempo enseñándole a sus perros a hablar y no golpeando su cabeza dormida contra el vidrio de un bus escolar, aprendiendo a ser libre como la clave que augura felicidad. Tengo la impresión de que la vida pausada de esta región ha hecho un pacto con su sonrisa y la dádiva ha sido darle más años de infancia en contraposición al afán con el que venía creciendo en la ciudad.
Yo, por mi parte, aprendí que la intuición suele llevarnos a grandes hallazgos, que lo que llaman “calidad de vida” puede ser más barato y más valioso en otras latitudes, que a los planes hay que abrirles un espacio para la improvisación, que el colegio de mi hijo no define su destino pero la educación que le demos sí, que el tiempo en familia no es negociable, que el ripio de café y las cáscaras de huevo hacen florecer mi jardín, que en las ciudades nos arrulla un hizz permanente del que no somos conscientes hasta que dormimos con el silencio que sólo los grillos se atreven a romper, que soy mejor persona cuando no voy al volante en una autopista a las siete de la noche desesperada por llegar a ver a mi hijo despierto, que ya no le temo a los cambios, que cada día anhelo menos cosas que no tengo y tengo más de lo que no sabía que necesitaba.
Así que me quedo entre las montañas hasta nuevo aviso, viviendo el tiempo que se pierde en el horizonte. No es que no me encanten las ciudades, me enamoran y me sorprenden, ahora mucho más que las veo con ojos de turista, pero no quiero vivir en ellas. Tampoco creo que huir de ellas sea el destino para todos. Acá también aprendí que hablar en términos absolutos es una verdadera estupidez ¡Qué ganas las que nos entran a los humanos de profetizar lo que nos funciona como si fuera regla universal! Cuando la gracia es que cada uno pueda diseñar la vida que le plazca y no la que le indiquen. Hay que ser un poco sordo y terco para ser feliz, de eso no hay duda.
“¿Cuándo vas a dejar de experimentar y vas a volver a la vida real?”, me preguntó hace poco una amiga, y recordé que el gran problema es que nos tomamos muy en serio la vida y nos olvidamos de probar cosas y jugar.
Quizás para algunos mi cambio radical de vida fue resultado de una moda, de una decisión apresurada, y de un lujo. Hoy podría decirles que tienen razón, que fueron las tres, pero no por las razones que creen: Una moda no por novedad sino como el hábito que una nueva generación demanda por el bienestar; una decisión apresurada porque son las más sinceras y valiosas. Y un lujo, sí, pero no ligado a un valor económico sino al privilegio de poder construir una vida simple a la que la humanidad ha renunciado por la modernidad.
Abrigo la esperanza, que a ratos se viste de certeza, de que no me he equivocado y de que es posible reconciliar los puntos de giro de la vida con la utopía que tenemos de ella. Termino de escribir esta frase y salgo a ver en qué andan mis lechugas, porque la utopía también es comprobar que la tierra te sonríe con comestibles después de semanas de coqueteo.
* Ana María Medina @lanuwe es politóloga de profesión, actriz por diversión, mamá por convicción, lectora de muchos libros, autora de uno, alérgica a los gatos y al gluten, y cofundadora del club de lectura Sociedad Inusual de Lectura.
![]()







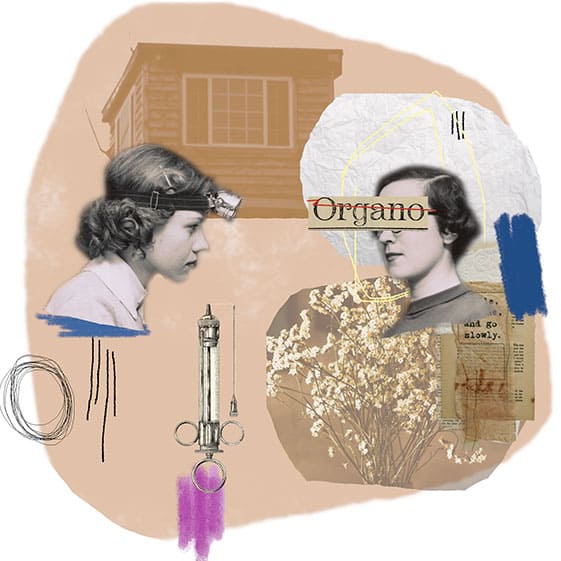










Dejar un comentario