A sus 35 años, Juan Andrés Brando estuvo al borde de un coma diabético y de perder la vista. Hoy en día siente que la enfermedad le regaló una nueva vida.
Hasta el jueves 8 de octubre de 2020 fui un tipo parrandero, tomatrago y sedentario. Ese día, mi vida cambió para siempre.
Por entonces el Ministerio de Salud reportaba más de 28.000 fallecidos por Covid-19 en Colombia, y el número de contagios estaba a punto de llegar al millón. Yo estaba muy afectado. Primero, porque dos cirugías de corazón, a mis 35 años, me señalaban como población de riesgo. Y segundo, porque llevaba mucho tiempo encerrado, solo, no tenía novia y hacía meses que no veía a mi familia y amigos. Además, mis ingresos se habían reducido considerablemente por la situación.
La incertidumbre y la soledad me producían ansiedad, insomnio y unas ganas incontrolables de comer. Recuerdo verme a la una de la mañana devorando una caja de 24 galletas recubiertas de chocolate con tres vasos de gaseosa. Eso sin contar el paquete de gomitas, la chocolatina, el helado y el traguito que me servía a diario. Pesaba más de 90 kilos, demasiado para mis 1,75 centímetros de estatura, pero no tenía ninguna intención, ni mucho menos ánimo, de hacer algo al respecto.

Hasta ese jueves 8 de octubre, cuando mi cuerpo amaneció con un testigo encendido: una sed que no se calmaba con nada. Empezaron a pasar los días y la sensación seguía igual. Aunque tomara agua, hidratantes y gaseosas no se me quitaba la sed. De tanto tomar líquido empecé a orinar como un caballo y también a bajar de peso. “Hasta chévere”, pensé.
Un par de semanas después, entre chiste y chanza, le conté a mi mamá lo que me pasaba. Ella me pidió que hablara cuanto antes con un médico. El único al que yo conocía era a mi primo ginecólogo. Lo llamé y rápidamente me dijo que eso podría ser diabetes y me mandó unas órdenes para varios exámenes, entre esos una prueba de glucosa.
El examen funciona así: primero toman una prueba de sangre en ayunas, después el paciente debe tomar una sobrecarga de dulce horrible, y un par de horas más tarde vuelven a medir la glucosa en la sangre para ver la reacción del cuerpo. Pero en mi caso fue diferente. La enfermera me tomó la primera muestra, vio el resultado e inmediatamente dijo: “si yo le doy la carga de glucosa, lo mato”. Tan azucarada estaba mi sangre que la indicación fue ir a comer algo salado y volver a las dos horas para la segunda medición. Seguí las instrucciones y me fui a mi casa.

En esos nueve días me revisaron desde la uña del dedo chiquito del pie hasta el último pelo de la cabeza. Aunque el diagnóstico era evidente: diabetes tipo 2, necesitaban revisar todos los órganos. La conclusión fue que el páncreas, el encargado de producir insulina para que el cuerpo procese el azúcar, estaba trabajando a media marcha. Pero había una buena noticia: ese órgano tiene la capacidad de regenerarse si uno se cuida. “Su vida cambió”, me dijo el mismo médico que me atendió en urgencias, “y está en sus manos poder vivir rico o comer de la que sabemos”.
Ese vivir rico, en mi caso, depende de tres pilares: la dieta, el deporte y la medicina. Tres palabras que no existían en mi diccionario. Salí de la clínica con cinco pastillas diarias, una inyección de insulina cada dos horas y toda la intención de comer bien y hacer deporte.
Cumplí. Todo iba a bien, hasta que un día amanecí ciego. No hay sensación más angustiante que esa. Estaba en una nebulosa. Como pude llamé a mi mamá, que logró conseguirme una cita rápidamente con un oftalmólogo. La explicación: los niveles altos de azúcar en la sangre pueden afectar la mácula, la parte del ojo que nos permite hacer foco. Y nuevamente, una sentencia fatal: “hoy es borroso, si no se cuida, mañana es negro”.
Llegó Navidad, la más amarga de mi vida: a mis 35 años estaba diabético, gordo, solo y a punto de quedarme ciego. Fue un momento de profunda reflexión. Saber que la muerte estaba tan cerca me hizo aferrarme como nunca a la vida y querer con todas mis fuerzas vivirla al máximo. Pero saludable, sobrio, flaco.
No ha sido un camino fácil, pero tener un propósito poderoso ha sido mi mejor aliado. La mentalidad del diabético es como la del alcohólico, que dice “si pude con el desayuno puedo con el almuerzo, y si pude con el almuerzo puedo con la comida”. No son planes a mediano ni largo plazo, son metas para las próximas horas, y eso se va alargando hasta que uno corona. Lo bonito es que los cambios positivos empiezan a verse todos los días, y el círculo vicioso paulatinamente se empieza a convertir en virtuoso.
Comer saludable fue el primer paso. Después siguió la bicicleta. No me subía a una desde hacía 20 años, pero contra todos los pronósticos, lo logré. Y encima conseguí nuevos amigos. Los primeros seis meses del 2021 fueron una verraquera porque rebajé 23 kilos. Me tocó cambiar toda la ropa. Volví a ver 20/20, empecé a tener planes los fines de semana, mi energía aumentó, todo el mundo empezó a sacarme a sus amigas, con las que debo confesar que me ha ido muy bien. Pasé de seis medicamentos diarios a tres, ya no me inyecto insulina. Y lo mejor de todo: volví a tener autoestima.
Han pasado dos años largos desde el diagnóstico, y hoy no puedo sino estar agradecido con la diabetes. Porque, aunque trató de quitarme la vida, después me devolvió una mejor. Los testigos de mis fiestas, mi alacena y mi falta de voluntad me desconocen, pero yo les digo que si yo pude cualquiera puede, es cuestión de tomar la decisión y como mula ciega, seguirla. No voy a decir que no he tenido recaídas (una pizza por acá, unos tragos por allá), pero cada vez son menos porque cuando uno ha estado en las sombras, sabe el valor que tiene ver la luz. Y mi vida ahora es eso, pura luz.
- Este artículo hace parte de la edición 187 de nuestra revista impresa. Encuéntrela completa aquí.







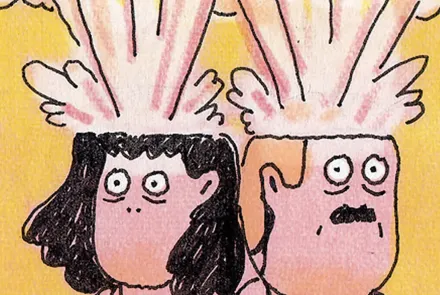









Dejar un comentario