La edición 29 del Festival Petronio Álvarez rindió homenaje a la voz más resonante del Pacífico: la cantora Nidia Góngora Bonilla. Esas tres palabras juntas –voz, cantora y Pacífico– tejen una urdimbre de resistencia que va más allá de la música, que transforma y salva vidas de todos los colores.
El pasado 12 de octubre, Nidia Góngora Bonilla cumplió 44 años. Estaba en Barcelona, rodeada de su familia musical extendida y junto a un grupo de migrantes asentados en España. La celebración incluyó conversaciones sensibles sobre migración que se convirtieron en un podcast transmitido en vivo, espacios íntimos de encuentro y, por supuesto, música: un concierto para celebrar su vida y muchas otras vidas migrantes, negras, europeas o ausentes.
Una de las razones que la llevaron a recorrer Rusia, Italia, Francia y España desde finales del verano es el lanzamiento de Pacífico Maravilla, su primer álbum como solista. La semilla de este homenaje al universo negro del litoral Pacífico ha venido madurando a lo largo de una trayectoria que incluye casi tres décadas junto a Canalónde Timbiquí, agrupación con la cual estuvo nominada al Grammy Latino en 2019; presentaciones en vivo con la Pacifican Power, una suerte de “dream team” musical del Pacífico convocado por César Herrera y Ximena Vásquez, y colaboraciones con sus hermanos prietos Esteban Copete y Alexis Play, al igual que con Quantic: ese otro hermano, británico, que envenenó su música ancestral con sonidos electrónicos.

El cumpleaños de Nidia coincide con la controversial celebración de lo que antes se llamaba, sin conciencia histórica, Día de la Raza. También un 12 de octubre, 489 años antes de que Nidia naciera, las embarcaciones de Cristóbal Colón llegaron a las costas de la isla que entonces fue bautizada como La Española. Hoy, tras una larga historia de oro, barcos y desencuentros, en ese territorio quedan Haití y República Dominicana. Para Nidia –negra, mujer, licenciada en Educación Preescolar, sabedora e investigadora de las tradiciones del Pacífico Sur–, esa fecha no resulta casual ni indiferente; es una indicación de la importancia de resignificar, de reescribir las historias. Y eso es precisamente lo que ha hecho a través de su liderazgo y su música.
Desde su lugar de cantora, legado que le heredó su madre, Oliva, la música es un instrumento para resonar sobre la realidad de los pueblos. En palabras de Nidia, “más allá del canto, narramos historias, exteriorizamos la cotidianidad de nuestros territorios y compartimos nuestra herencia y conocimientos: la medicina ancestral, el manejo de plantas, el uso de bebidas y la gastronomía. Usamos la música como un vehículo no solo para sensibilizar, sino para acercar al hombre a ese universo que tiene al frente y que a veces desconoce”.
Cantoras ancestrales
(Una hermandad de voces negras)
Las palabras tienen el poder de crear nuevas realidades, incluso al levantarse sobre otras que parecían inamovibles. La voz de Nidia Góngora no está solo al servicio de la música sino que es un instrumento de integración, solidaridad y templanza, virtudes fundamentales para sortear la dureza de la vida en el Pacífico. Esa distancia, surcada por el empoderamiento, es la que separa las palabras “cantante” y “cantora”.
Nidia Góngora no es una cantante, es una cantora ancestral. La herencia que ha recibido de sus mayoras representa para ella un compromiso de liderazgo y cuidado con su pueblo. Desde sus comienzos en la música ha abrazado este rol en su comunidad y lo ha tomado con más claridad y fuerza en la medida en que el reconocimiento otorga mayor poder de cambio a su voz. “Como cantoras debemos transmitir, difundir, promover, conservar, defender y salvaguardar cada aspecto relacionado con la memoria que hoy vive en el Pacífico”, afirma Nidia.
Esta contundencia matriarcal que no se queda en casa y esta expansión sonora que solo ve en el silencio el espacio para escuchar y volver con más fuerza son aspectos que hermanan a Nidia Góngora con grandes mujeres negras de la música en otras latitudes y tiempos: Miriam Makeba en Sudáfrica, Joséphine Baker en Misuri, Petrona Martínez en Palenquito, Nina Simone en Carolina del Norte, Leonor González Mina en Jamundí y Aretha Franklin en Tennessee comparten la misma conciencia étnica que salvaguarda y dignifica a través del canto.

Como cantora tengo una responsabilidad que va más allá de cantar. Debemos conservar, transmitir y salvaguardar cada aspecto de la memoria del Pacífico. Somos las guardianas de las tradiciones de los pueblos.
Uramba por la vida
(Solidaridad ante el hambre)
Conocí ese significado de la palabra “cantora” en enero de 2021 a través de la fotógrafa y gestora cultural caleña Ximena Vásquez. Al igual que Nidia Góngora, Ximena tiene esa capacidad de amalgamar voluntades y abrir trochas para hacer del mundo un lugar más amable. Mientras sorteaba el tejido entre textos e imágenes, Ximena me invitó a acompañar editorialmente su proyecto de narrativa visual junto al colectivo Rudas. Las fotos me revelaron nuevas caras de una realidad que se repetía en todo el país y gracias al título del proyecto pude conocer otra poderosa palabra que amplió
para mí el significado de la solidaridad: Uramba. “En la lengua de ancestros africanos, uramba significa ‘unión’. Sus herederos en el Pacífico Sur de Colombia viven esa tradición como una experiencia de encuentro: cada participante lleva un ingrediente para la preparación de una comida que luego comparten en medio de cantos y versos”. Esta definición puede leerse, como un alivio de luz, en medio de las fotos que Ximena le tomó a Nidia durante los meses más oscuros de la pandemia.
La parálisis económica a causa del Covid-19, que sembró banderas rojas en las ventanas más vulnerables de todo el país, había calado muy hondo en el oriente de Cali. En las laderas del Distrito Aguablanca una densa diáspora de afrocolombianos provenientes de Nariño y Cauca –como la misma Nidia– había perdido la opción de rebuscarse en la informalidad y veía muy cercano el acecho del hambre. En ese momento, la cantante apeló a su reconocimiento internacional para asumir su voz de cantora: a través de una uramba digital reunió recursos de donantes de todo el mundo que se convirtieron en mercados y platos de comida sobre las mesas de 70 familias negras.
En las fotos que le tomó Ximena, un tapabocas cubre la cara de Nidia. Es, sin embargo, un accesorio paradójico que no logra apagar la voz de la cantora de Timbiquí, quien recorre el oriente de Cali cantando a todo pulmón para acallar el hambre.



Durante los días más aciagos de la pandemia, Nidia reunía la plata, compraba los víveres y los entregaba, casa por casa, a 70 familias del oriente de Cali.Su llegada se convertía en una uramba de comida, música y baile presidida por su voz cantante.
Pacífico Maravilla
(El reclamo de una herencia)
Después de Salvador de Bahía, en Brasil, Santiago de Cali es la ciudad con mayor concentración de población negra en toda Suramérica. Esta densidad urbana acoge las identidades diversas del Pacífico colombiano, una extensa región conformada por los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que comparte enormes riquezas naturales y culturales en contraste con un profundo abandono institucional.
Hija de Oliva Bonilla, Nidia Góngora nació entre esas riquezas y carencias en Santa Bárbara de Timbiquí, Cauca, el 12 de octubre de 1981. Sus años de infancia entre el río y el mar, su aprendizaje de las tradiciones y el hallazgo de su voz han sido narrados muchas veces con admiración exotizadora. La suya es, en todo caso, una historia que se repite en miles de versiones con rostros y nombres distintos; quizá lo excepcional de Nidia no son los co- mienzos sino la audacia y el carácter que la han llevado a reescribir los capítulos más recientes. El Pacífico –al igual que Palenque, África occidental o Santiago de Cuba– es el caldo de cultivo de talentos desbordantes que sortean las carencias con sus músicas o las fuerzas de sus cuerpos: una narrativa cómoda para ser leída desde la distancia, que rara vez logra romper el molde.
Su primer álbum como solista se titula precisamente Pacífico Maravilla, un reconocimiento a la inagotable fuente de fascinación que ofrece este paisaje ominoso y extasiante, incluso para los ojos de quienes lo han mirado a diario desde la infancia. Estas 12 canciones celebran la pesca de sábalos, las hierbas de azotea, el amor, la muerte, la marimba, la tierra y los manglares: un Pacífico sólido –a pesar de los ríos y el océano– cantado por una mujer que lo ha amado, sufrido y rescatado del silencio.

Festival Petronio Álvarez
(Un homenaje a las raíces vivas)
La edición 29 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez rindió homenaje a la cantora de Timbiquí. Más de 50.000 personas fuimos testigos de su voz empoderada al recibir este reconocimiento y del concierto que incluyó invitados como Djamel Kadi, de Argelia; Jacobo Vélez, de Cali, y las poetisas Shirley Campbell, de Costa Rica, y Pilar Madrid, de Guapi.
Nacido en 1997, este encuentro celebra anualmente las tradiciones musicales y la diversidad cultural del Pacífico. El camino comienza en cada orilla sonora de las riberas y costas de los cuatro departamentos de la región, donde los conjuntos de marimba, chirimía y violines caucanos se dan cita en las eliminatorias con la aspiración de llegar a la final en Cali. Allí, en la capital del Valle, transcurre una explosión de energía negra liberada durante cinco días al mando de la marimba, el cununo y el guasá.
Las dimensiones actuales del festival no podrían haberse sospechado desde sus primeras versiones en la media torta Los Cristales a finales de los años noventa. Para entonces era un encuentro de la comunidad diaspórica del Pacífico, que se trasladaba del oriente al oeste de Cali para celebrar su cultura ante unos pocos mestizos curiosos. Actualmente es un evento internacional que moviliza el turismo, impacta en la economía de toda la región y desborda las calles de la ciudad con visitantes de todo el mundo que son recibidos por los habitantes de esta casa de puertas abiertas, de este país identitario llamado Afrocolombia.

Al recibir este homenaje, Nidia respondió emocionada, justo antes de comenzar su concierto: “No es fácil ser mamá, esposa, mujer, artista y cantora. Hoy se cumple un sueño, no solo de Nidia Góngora sino de todas las mujeres que yo represento. Y este homenaje se lo quiero dedicar a ellas: a las mujeres del Pacífico colombiano que han sembrado en varias generaciones ese amor por la tradición, esos valores y esas ganas de llevar con dignidad nuestra cultura. ¡Gracias, Pacífico! Los amo y seguiré llevando por lo alto el nombre de Timbiquí y de Cali, mi segunda casa”. Aunque el eje central de este encuentro es la música y por eso lleva el nombre de Petronio Álvarez, compositor de la inmortal “Mi Buenaventura”, la programación del festival abarca espacios dedicados a los textiles de origen africano; al cuidado del pelo como expresión del orgullo negro; al diseño y la edición afroconscientes; a la gastronomía de las hierbas de azotea, el naidí y la piangua, y al poder espirituoso del viche y sus derivados.
Cada una de estas manifestaciones y la preservación de este acervo material es lo que Nidia Góngora lleva bajo y sobre la piel. La manera en la cual se superponen las esencias de la cantora y del festival hace que valga la pena asumir el riesgo de caer en un lugar común para reconocer lo excepcional: Nidia Góngora Bonilla es el Pacífico.

Viche
(El lado Positivo de la caña)
Desde el siglo XVI, la caña ha delineado el paisaje del Valle del Cauca y ha determinado una historia de riqueza desigual, muy similar a la de los cultivos de algodón en el sur de Estados Unidos. Esta historia, romantizada en María, la novela de Jorge Isaacs, ha sido reescrita a través de la música, la oralidad, el cine y nuevas voces literarias, como la de Adelaida Fernández Ochoa.
La caña es al mismo tiempo la prosperidad de los ingenios y el trabajo arduo de los jornaleros que la cosechan. La caña es también el azúcar, blanca, y las
bebidas espirituosas, negras, que se destilan a partir de sus tallos: el chirrinchi en La Guajira, el Ñeque en Palenque y el viche en nuestro Pacífico. A lo largo de la última década, el viche ha dejado de ser un secreto reservado para la sed de bogas y pescadores y se ha convertido en un producto con denominación de origen y reconocimiento internacional. El potencial comercial ha entrado en tensión con el valor ancestral y patrimonial de esta bebida. Atesorar sus raíces ha supuesto un ejercicio de resistencia ante las lógicas del mercadeo inconsciente y la apropiación cultural. Los maestros vicheros han ocupado un lugar clave en la integración de estas dos orillas: Onésimo González, Rosmilda Quiñones y Tilson Arroyo no son ahora solo cultores de una tradición, son también embajadores de marcas reconocidas y respetadas. Con la motivación de preservar el legado y aportar al cuidado del cuerpo, Nidia Góngora ha sumado su nombre a esta lista con su proyecto Viche Positivo: tanto una marca impresa sobre miles de botellas como un espacio para compartir la gastronomía de la región en el muy aromático y vital sector de la Alameda, en el centro-sur de Cali.
Nidia aprendió a hacer macerados y curados de viche junto a su madre, quien los usaba para aliviar dolores y tratar a mujeres que no podían tener hijos. “En esos años, el viche no se destilaba en Santa Bárbara y nos tocaba conseguirlo cuando viajábamos a López de Micay, a Santa Rosa de Saija o a Boca de Patía. Yo aprendí a medirlo y a curarlo con mi mamá y mi abuela. Ahora, en Viche Positivo, trabajamos con los maestros Otoniel Lerma y Daniel Hurtado. Lo que buscamos es reivindicar y dignificar esa labor de los vicheros y el trabajo de sanación que practicaban mujeres como mi mamá, siempre al cuidado de la comunidad”.

El pasado 17 de agosto, la edición 29 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez rindió un homenaje a la trayectoria musical de Nidia Góngora Bonilla. Ante más de 50.000 espectadores, la cantora de Timbiquí compartió escenario con músicos, poetas y bailarines de Argelia, Costa Rica, Cali y Guapi.
Pacífico Maravilla
(El reclamo de una herencia)
Después de Salvador de Bahía, en Brasil, Santiago de Cali es la ciudad con mayor concentración de población negra en toda Suramérica. Esta densidad urbana acoge las identidades diversas del Pacífico colombiano, una extensa región conformada por los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que comparte enormes riquezas naturales y culturales en contraste con un profundo abandono institucional.
Hija de Oliva Bonilla, Nidia Góngora nació entre esas riquezas y carencias en Santa Bárbara de Timbiquí, Cauca, el 12 de octubre de 1981. Sus años de infancia entre el río y el mar, su aprendizaje de las tradiciones y el hallazgo de su voz han sido narrados muchas veces con admiración exotizadora. La suya es, en todo caso, una historia que se repite en miles de versiones con rostros y nombres distintos; quizá lo excepcional de Nidia no son los co- mienzos sino la audacia y el carácter que la han llevado a reescribir los capítulos más recientes. El Pacífico –al igual que Palenque, África occidental o Santiago de Cuba– es el caldo de cultivo de talentos desbordantes que sortean las carencias con sus músicas o las fuerzas de sus cuerpos: una narrativa cómoda para ser leída desde la distancia, que rara vez logra romper el molde.
Su primer álbum como solista se titula precisamente Pacífico Maravilla, un reconocimiento a la inagotable fuente de fascinación que ofrece este paisaje ominoso y extasiante, incluso para los ojos de quienes lo han mirado a diario desde la infancia. Estas 12 canciones celebran la pesca de sábalos, las hierbas de azotea, el amor, la muerte, la marimba, la tierra y los manglares: un Pacífico sólido –a pesar de los ríos y el océano– cantado por una mujer que lo ha amado, sufrido y rescatado del silencio.
Oliva, Jorge y Flora
(La herencia de una madre negra)
Canto a mamá, mujer que me vio nacer. Que con amor a sus hijos vio crecer, Nos educó sola y sin ningún temor. Herencia que nos dejó, herencia que cultivó. Y su sueño se cumplió: cantar un día en una tarima y al lado de sus hijas su tradición mostrar. Cantar bunde, buller, rumba y currulao. Y hasta el que nunca ha escuchado también se ponga a bailar. ¡Ay, mamá, yo quiero cantar así, así como canta usted!”. Con estas líneas inicia “Canto a mamá”, del álbum Arrullando, de Canalón de Timbiquí.
Esta letra es solo una de las decenas de homenajes que Nidia Góngora rindió en vida a Oliva Bonilla, cantora como ella, vichera, madre del arrullo en el barrio –celebración que puso a Ciudad Córdoba en el mapa cultural del país– y madre también de 11 hijos, 4 de ellas mujeres, todas cantoras. “Era una mujer muy amorosa y alegre, pero tenía mucho carácter también y cuando se enojaba, ¡Dios!, era muy jodida”, recuerda Nidia.
Oliva murió el 7 de febrero de 2024. Además de las tradiciones del Pacífico, Oliva le legó a Nidia el saber de la maternidad misma: esa
manera de criar que supone nutrir raíces firmes para que las ramas se extiendan con fuerza abriendo su propio camino. Así ha criado a sus hijos, Jorge Andrés y Flora, en quienes ha depositado las enseñanzas que sus mayoras le confiaron desde generaciones atrás. Al igual que lo fue Oliva, Nidia es una madre “jodida”.
Sin embargo, ese mismo carácter fuerte que le ha permitido liderar con convicción cede ante la dulzura de esa manera única de amar: “Creo que la forma de entender el amor, desde lo intangible, inexplicable y divino, se traduce en ese milagro. Ser madre me cambió la vida”.
De una generación a la siguiente se siguen transmitiendo el canto, el viche, la marimba, los arrullos y las huellas materiales de la herencia africana. Como los ríos, el cauce de la tradición no se detiene. Después de que Nidia le pide: “¡Ay, mamá, yo quiero cantar así, así como canta usted!”, Oliva responde al final de la canción: “Mijita, ya le enseñé”.
Este artículo hace parte de la edición 202 de nuestra revista impresa. Encuéntrela completa aquí.
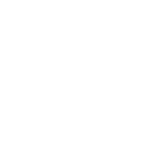
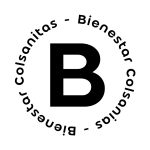

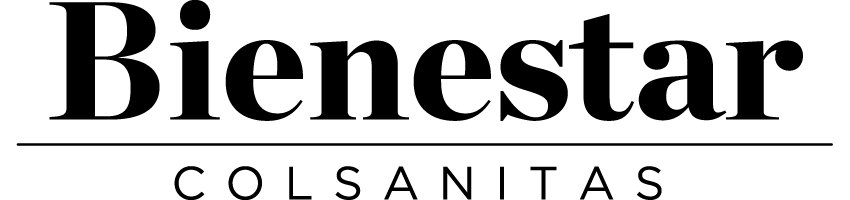



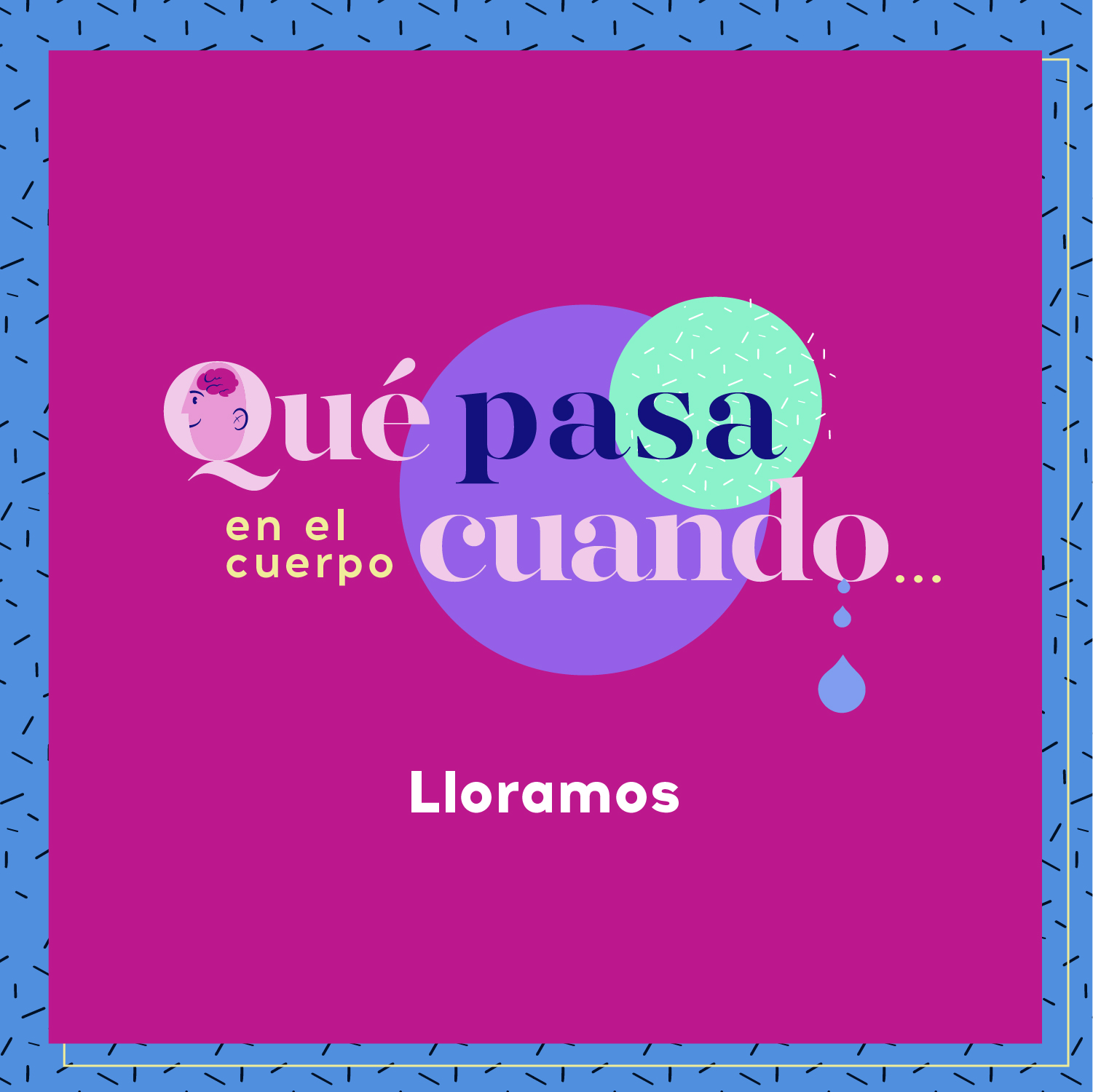





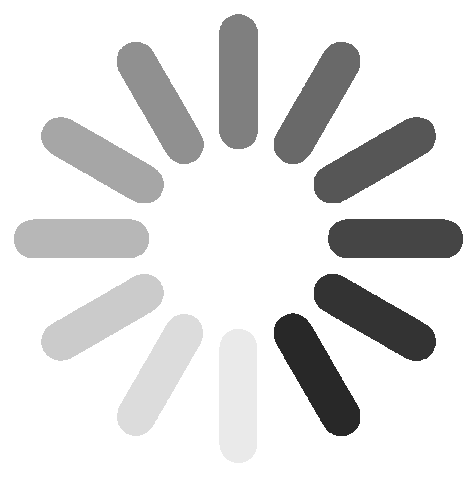



Dejar un comentario