Cuatro rutas cercanas a Bogotá para aprovechar en dos ruedas. Móntese a la bici y disfrute de estos hermosos paisajes de la sabana.
l altiplano es como un rin, y Bogotá su manzana: el centro donde nacen muchos radios que viajan en distintas direcciones hacia la periferia. Cada línea es una ruta por donde transitan, sobre todo los domingos, decenas de miles de ciclistas que abandonan la ciudad rumbo al campo y a las montañas que la circundan.
Durante la semana, el pedalista es una bestia en reposo que va incubando en su cabeza el trazado del próximo viaje. Asistido por aplicaciones como Strava y Google Maps, evalúa la distancia, el ascenso y el tiempo que le tomará recorrer toda la ruta. Afortunados, los ciclistas que vivimos en Bogotá tenemos abundantes recorridos para elegir: llanos y extensos, cortos y empinados; o rutas mixtas que exigen distintas cadencias de pedaleo. Entre todos esos destinos, aquí les mostramos cuatro.
El Verjón
Si consideramos la extraordinaria vista del lado de Choachí, Bogotá fue construida en el flanco equivocado de los Cerros Orientales. Abismos y terrazas tapizadas de parches verdes, todos los verdes, entre enormes muros de roca que unen la cadena de montañas. Caídas de agua que fluyen despacio, gota a gota, mientras se deslizan por paredes de piedra hasta bañar la carretera. Puentes voladizos donde los ciclistas se detienen a suspirar, a recuperar el aire después de un ascenso.
Por la Avenida Circunvalar hacia el sur, muy cerca de La Candelaria, sale la carretera que conduce a ese pueblo de aguas termales ubicado detrás de las montañas que abrazan la ciudad por el oriente. En este viaje el escenario cambia de forma abrupta: en pocos minutos quedan atrás los carros y el ruido, el concreto y la contaminación, que se ve desde arriba como una nata gris que cubre el agitado movimiento de la ciudad.
La cuesta permanente que sube a El Verjón obliga a ir despacio, con chance de ver las ondulaciones que sufre la tierra mientras ascendemos. La carretera estrecha permite cruzar la garganta que divide Monserrate y Guadalupe, y discurre casi siempre franqueada por un bosque tupido que solo a ratos permite ver más allá. Uno sube en silencio entre jadeos, serpenteando a través de un pasadizo verde. Cuando completa los primeros siete kilómetros, se abre por fin la geografía imponente de los cerros.

La mayoría de los ciclistas se detiene en el kilómetro 11 para tomar agua de panela o jugo de naranja. Pero lo interesante, en el ciclismo y en la vida, suele estar más allá.
El Verjón se corona en el kilómetro 17, muy cerca de Matarredonda, un parque boscoso ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Allí la tierra es agreste, a veces desprovista de árboles, salpicada por frailejones y arbustos que crecen empecinados bajo el azote de la neblina y el viento frío. Muy cerca del tope hay una casa de tablas donde suelen detenerse los ciclistas. Allí venden almojábanas y pandeyuca, huevos criollos, cuajada, arepas tibias que salen de un horno de barro.
Coronar la montaña es un gran premio, pero los atrevidos somos insaciables. Hacia Choachí la carretera empieza a bajar y se vuelve dramática: un hilo de asfalto que avanza entre abismos de roca. Dan ganas de planear sobre esa hondonada cubierta de nubes y pasto. O pedalear el tramo que nos separa del pueblo. En Choachí venden unas tortas de queso y de maíz que bien valen la pedaleada de regreso. Son 23 kilómetros de ascenso para subir de nuevo a El Verjón antes de bajar a Bogotá.
Subachoque
Una larga fila de hombres y mujeres rueda por la Calle 80 hacia el occidente, sobre el carril derecho, mientras los edificios y los galpones de industrias desaparecen y surgen los verdes potreros vacíos: la antigua apariencia de toda esta tierra.
La ruta hacia Subachoque es un buen fondo, como llamamos los ciclistas a los desplazamientos largos y generalmente planos. La mayoría de los aficionados recorre unos 50 kilómetros desde Bogotá hasta coronar el Alto del Vino, un cerro mediano, cuatro kilómetros de subida, donde uno puede comer y descansar antes del regreso.
Otros preferimos el campo. A la altura de El Rosal, un pueblo rodeado de esos cultivos, se puede abandonar la transitada autopista a Medellín y coger una carretera solitaria que conduce al pueblo de Subachoque. El silencio, ese valor infrecuente perseguido por los pedalistas, domina el recorrido durante 14 kilómetros, con varias subidas y bajadas cortas, entre casas de campo, predios cultivados y ciclistas esporádicos que saludan al pasar.

He oído decir que en tierras como éstas el altiplano recuerda a Irlanda: pasto, vacas, finquitas calladas y un molino de viento quieto junto a la montaña. A mí todo me recuerda a Colombia.
En la entrada a Subachoque, después de subir una rampa explosiva, dos señoras paisas venden las mejores empanadas al occidente de Bogotá: pequeñas, tostadas, recién fritas con su relleno de carne y papa. Una docena con limonada de panela es una dosis justa antes de continuar.
Esta zona ofrece muchas rutas para escoger: seguir hasta Pradera, otro pueblo cercano; subir los altos de El Tablazo o Canicas, y bajar hacia Tabio y luego Tenjo antes de retomar la 80 hacia Bogotá. O descartar el campo y elegir más dolor: descolgarse desde el Alto del Vino derecho hacia La Vega, desayunar y enfrentar estoico el ascenso de regreso.
El Sisga
Este es un viaje sediento en busca de agua: mucha. La represa del Sisga está ubicada a unos 75 kilómetros de Bogotá, contados desde el Centro Internacional. Son 150 ida y vuelta, o 100 si se hacen desde el peaje Andes, adonde muchos ciclistas llegan en carro para evitar la salida azarosa por la Autopista Norte.
Desde allí, sobre una berma ancha y segura, los pedalistas avanzan siguiendo la paralela de los cerros, por una carretera cuyo paisaje varía de forma constante: potreros, casas, edificios, galpones industriales y caseríos. Hay altibajos extensos, de esos que apenas se sienten en carro, pero que rompen las piernas por acumulación. Así vamos calentando mientras llega la verdadera subida.

Unos cinco o seis kilómetros antes de coronar empieza el ascenso al Sisga: la pendiente no es tan aguda, pero las decenas de kilómetros acumulados hacen mella. Un viento frío baja de la montaña, mientras los carros y los camiones pasan roncando sobre el carril izquierdo.
Arriba, en un falso plano donde termina el ascenso, suelen quedarse algunos ciclistas. Otros vamos por el verdadero premio: una bajada veloz de dos kilómetros hasta la represa y el puente que la cruza en una de sus esquinas. Allí hay un mirador donde los viajeros se detienen a tomar fotografías. Los ciclistas, exhaustos, tomamos aire y agua, y nos dejamos revivir durante pocos minutos por el viento helado que sopla con fuerza y mueve la estructura metálica del puente.
Al regreso es necesario subir los dos kilómetros que bajamos, coronar de nuevo y avanzar solo otro par de kilómetros, para detenerse en el Palacio del Cerdo: inevitable parada para que la proteína animal reanime nuestro pobre espíritu martirizado.
La Cuchilla
Allá conocerás el dolor. Allá verás al diablo sentado en cuclillas. A casi 70 kilómetros de casa, mitad del camino, con muchísimos metros subidos y por subir, te someterás un día a la tortura lenta del escalador.
Este, como El Verjón, es otro alto que suele cubrirse de niebla y lluvia. Pero el día en que lo ataqué, cerca del mediodía, el sol partía cabezas como nueces tostadas. Un grupito de ciclistas tozudos sumaba curvas y lomas poco a poco, una por una. Cuando mi cuerpo había renunciado y avanzaba solo por voluntad, doblé en la última curva y vi a lo lejos la famosa valla azul donde Nairo levanta los brazos bajo la frase: “Coroné el Alto de la Cuchilla”. Dios mío, yo también.
Pero hay alternativas: algunos suben desde El Cruce, una intersección de caminos que llevan a Sopó y La Calera. Sin embargo, los decididos, los enfermos de pasión por la bici, vamos a La Cuchilla desde Bogotá y volvemos. Son varios ascensos, llanos y bajadas que se acumulan hasta sumar unos 2.500 metros de desnivel positivo: la altura ganada en todo el recorrido. Se cruzan poblaciones como La Calera y Guasca; se viaja por tierras bellas y diversas, durante seis, siete u ocho horas de pedaleo, dependiendo del ritmo.

Aquel domingo, en el alto, no encontré nada: solo ciclistas y el pueblo de Gachetá más abajo. Un niño con una cava de icopor vendía golosinas y aguapanela caliente: cosquillas para un apetito voraz. El sol calentaba, pero se veía venir una tormenta.
De bajada empezó a llover, y no paró hasta llegar a casa: unos 55 kilómetros bajo la lluvia y el frío. Son momentos en que uno maldice su elección, se siente harto y quiere tirar la bicicleta lejos para coger un taxi. Pero luego, por fin, uno llega a casa, se baña con agua hirviendo y se sienta ante un buen plato de comida casera. Y la vida sobre ruedas vuelve a cobrar sentido.

![]()











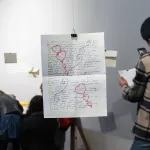





Dejar un comentario