No era la primera vez que renunciaba a un trabajo estable que me hacía feliz. Pero sí fue la vez en la que decidí cerrar el ciclo, hacer el duelo y repensar mis pasos. Acá la historia de cómo me bajé de un tren laboral frenético para priorizar mi bienestar y mi felicidad, que reside más adentro que afuera.
Desde mi grado como diseñadora gráfica, me llaman “La profe”. Es un sobrenombre con el que me identifico y que me hace sonreír, sentir orgullosa y tremendamente afortunada del camino que recorrí durante 20 años y al que llegué, como casi todo en mi vida, sin planearlo.
Como estudiante, siempre cuestioné el qué y cómo enseñaban. Tal vez producto de mi ignorancia en las artes gráficas y haber estudiado en un colegio cartesiano donde las matemáticas parecían la única prioridad. Exigente conmigo, los profesores y el contenido que me compartían, insistía en encontrar en mis maestros esa guía que me ayudara a encontrar mi propia voz, luz y sello en el colectivo creativo. Fue así como cada semestre de los diez cursados, visitaba a la Decana Pastora y le contaba lo que me inspiraba y lo que me desmotivaba. Me comportaba como la vocera del curso en temas que resultaban sensibles. Ella siempre me escuchó y tal vez en ese diálogo espontáneo, descubrió en mí una inclinación docente. Sin esperarlo, recién me gradué, me llamó para ser profesora. Eternamente le agradezco ese gesto, pues a eso me he dedicado casi la totalidad de mi vida profesional (hasta ahora) y me ha hecho muy feliz.
Siendo crítica con el sistema educativo, comencé a formar parte de él, lo que me impulsaba a prepararme mucho para no caer en errores que yo misma sacaba a flote. Me dispuse a abrirme a las personas y a observar la manera de ser una profesora diferente, inspirándome en esos maestros locos que me motivaron a crear y me hacían sonreír y perder la noción del espacio y del tiempo en clase. Mi meta siempre fue convertirme en una profe cercana a sus estudiantes, dedicada, amorosa, exigente, disciplinada, “parcera” y chistosa, alguien que acompaña procesos con humildad y escucha, y no como un ser que se impone y siempre sabe más que los demás.
En ese amar y desilusionarme de muchos aspectos de la academia, trabajé en dos universidades como profesora de tiempo completo, o mejor dicho, tiempo repleto, pues esta tarea me llevó a vivir despierta más horas en mi trabajo que en mi propia casa. Ser “la profe” me permitió conocerme y entregué toda mi energía y todo mi tiempo a ese propósito. La energía que utilizaba no la perdía pues regresaba a mí siempre recargada del agradecimiento de gente linda. Bien se dice, la energía no se crea ni se destruye, se transforma.

Finalmente y también sin planearlo, en uno de esos posibles “voy a renunciar”, gané una beca para representar el área de Artes de la Universidad en París, ante mi ahora gran gurú en la educación, François Taddeí. Este viaje me cambió la vida. Al regresar, reconectada con su visión, cansada de las fronteras disciplinarias y con apoyo de la Rectora y mi compañera científica de aventuras, creamos y fundamos TadeoLAB.
Definirlo siempre fue complicado porque era sencillo: un espacio de trabajo colaborativo para los estudiantes. Era un lugar feliz, retador, flexible, de puertas abiertas, con personas creativas, proyectos y preguntas sin fin para investigar e innovar. Un lab que se abría al barrio, a los amigos, a los planes no planeados. Creció orgánicamente y pronto fue el lugar donde los estudiantes tenían voz, experimentaban y trabajaban porque querían y no porque les tocaba. Se equivocaban, aprendían y solucionaban. Realizamos los proyectos aburridos que no quería nadie en la U y los convertimos en magia con arte, ciencia y tecnología. Poco a poco se convirtió en un departamento académico transdisciplinar donde solucionamos problemas complejos con metodologías creativas. Era un espacio ciudadano de participación que encontraba soluciones para muchas organizaciones y ponía en marcha todo tipo de eventos que promovieron el aprendizaje y fomentaron la inteligencia colectiva.
Todo se sostuvo porque en su base, éramos una familia conformada por funcionarios, estudiantes, profesores, egresados y amigos donde propiciamos creer y crear desde nuestras pasiones y sin jerarquía. Todo lo que sucedió allí me movió el alma. Fui la jefa a la que no temían y un miembro más de un “dream team” que sumó a sonreír a diario, crecer y ayudar a crecer a los demás.
Luego llegó la pandemia. Esa pausa que nos removió y nos cambió el rumbo, momentánea o definitivamente. Ese periodo al que primero amé, por darme la oportunidad de estar más en casa con mis dos gatos, mis libros, mi música y el sol entrando por todos los puntos cardinales de mi hogar; que me permitió descansar de desplazarme en Bogotá (gente, carros, ruido, pitos). Pero luego, como muchxs, odié la pandemia. Me quitó los abrazos, el movimiento, la libertad, la risa, los encuentros inesperados, y empecé a sentir en mi cuerpo esa realidad triste, solitaria y en ocasiones agobiante. Durante ocho meses prioricé la salud física de mis padres (y la mía), a quienes les llevaba el mercado y veía como mariachi en serenata semanalmente. Dejé de lado los encuentros con amigos, estudiantes y parceros del trabajo para no exponerme, ni exponerlos. Poco a poco se me fue agotando mi energía y no tenía cómo recargarla porque en el fondo necesitaba de lxs otrxs.
Sumada a la pandemia universal, viví una pandemia universitaria que me ordenaba cambiar el objetivo del lab sin haberlo nunca entendido. Luego de siete años y siete meses de trabajarle a un sueño que tuve desde que era estudiante, osaron proponerme un nuevo plan que incluía: 1) No volver a dar clases 2) Diseñar y vender eventos en solitario 3) Cambiar mi equipo de profesores para bajar costos.
La respuesta para mí era evidente: ¡No!
Esta nueva situación, que duró pocos meses, me hizo doler las muelas y pasar malas noches. Trabajaba sin parar, comía mal, lloraba, no apagaba mi cabeza y además estaba frente a un monitor quieta. Intenté un par de meses normalizar esta situación para salvar el lab que nos hacía feliz, pero sin energía, enferma, agotada y desmotivada, hacerlo era imposible. Supe que ya no iba a poder defenderlo de oídos sordos y lo más sano era renunciar
Pero, ¿cómo renunciar a un pedazo que uno ama?
Sin saber si la situación mundial iba a cambiar pronto o en varios meses, si las vacunas llegarían algún día, si volvería a ver a mis amigos, si el miedo que se apoderó de mí se iría, decidí parar y volver a mí. Recordé entonces las líneas de Mario Mendoza en La importancia de morir a tiempo, donde “es mejor dejar de defender lo que fue, agotar lo que queda de uno en ese presente, y permitirse renacer en otro estado y con una mayor conciencia cuantas veces sean necesarias.”
Así di mi primer paso, que más se parece a un salto al vacío, para empezar a ser aquí y ahora. Me di permiso de comenzar una nueva vida entendiendo la lección más valiosa de la pandemia: Jamás debo perder mi paz, por nada ni nadie.
Estos dos últimos años, he tenido más tiempo para mí, y me percaté de que pensaba mucho en todxs y poco en mí. En particular estos últimos seis meses decidí reconectarme con el movimiento, la danza y descubrí la disciplina del yoga, que me ha ayudado a volver a mi esencia.
Si no hubiera renunciado por el apego a lo que nos ha definido ante el mundo y el miedo a soltar algo que amo, no habría aprendido a respirar, no estaría descubriendo en mi propio cuerpo y mi mente el poder de la concentración, el balance de los opuestos y los frutos de la práctica. Tampoco me hubiera atrevido, después de 14 años, a tener a MiBlú, una perrita, en casa que hace mis días absolutamente significativos y amorosos. De estar en la Universidad me habría perdido de salir con ella a caminar por el barrio cinco veces al día y ver cómo crece y aprendemos a comunicarnos.
Fue una sabia decisión “salir del camino y tomar la ruta”. Así no sepa a dónde me lleve, soy consecuente con lo que busco y estoy disfrutando el tránsito de renacer. Gustavo Cerati (que siempre me susurra soluciones al oído) me da aliento con “Poder decir adiós es crecer”. Decir adiós no es soberbia, es un verdadero acto de amor conmigo misma y con quienes me rodean.
Seguiré siendo “la profe” y algo más, pues aprendí que lo que vive dentro de mí no necesita que el afuera lo etiquete.
*Catalina Quijano es la creadora líder de @baloratorio un headhunting creativo de proyectos metodológicos, del ser y de storytelling. Hoy en día come frutas al desayuno con su perrita, hace yoga todos los días junto a sus gatos, y no vive estresada ni compite por un empleo. Es fan de decir adiós y claro, del señor Clarke (conocido como Gustavo Adrian Cerati Clarke). Es ProfeRosa, toma fotos y baila hasta con su sombra en la pared.
![]()














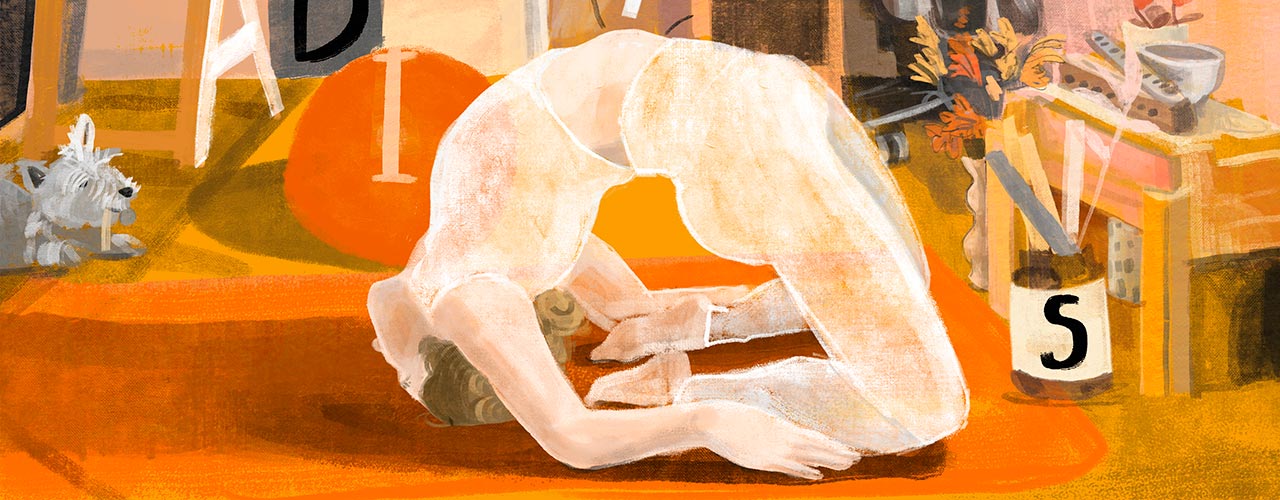



Dejar un comentario