Carlos Arturo “Caturo” Mejía, biólogo colombiano y fundador del Centro de Investigaciones Ecológicas de La Macarena (CIEM), dedicó su vida a explorar, enseñar y proteger la selva colombiana. Entre expediciones científicas y proyectos de pedagogía ambiental, formó a generaciones para mirar la naturaleza con respeto y asombro. Hoy sigue contando esa historia, aunque el paraíso que amó permanezca vedado por el conflicto.
Mientras caminaba con sus estudiantes por la zona selvática de La Macarena, Caturo se detuvo frente a un árbol solitario, rodeado por una extraña ausencia de vegetación. Les pidió que observaran con calma: que se detuvieran en las hojas, las ramas y el suelo alrededor.
—¿Por qué no crece nada cerca? — les preguntó.
Al mirar con más detalle, descubrieron una pequeña bolita.
—Miren, ahí hay hormigas. Son ellas las que eliminan a los competidores de la planta, que a cambio les da alimento —les explicó.
No era simplemente una clase: era su forma de enseñar. Provocar asombro y mostrar el mundo como una red de pactos invisibles.
Así es Caturo: un científico paciente y observador incansable, capaz de ver en cada humano, animal o especie vegetal una puerta al conocimiento. Desde sus años como estudiante de biología, su paso por Alemania y África, hasta la creación del Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena (CIEM), su historia es también la de una selva que quiso ser comprendida desde el respeto. Hoy, ese territorio sigue vivo en sus palabras, pero permanece lejos de él. Con nostalgia, lamenta no haber cumplido el sueño de seguir habitando el lugar donde fue feliz tantos años.

Entre la medicina, laboratorios alemanes y jirafas
Nacido y criado en sus primeros años en Pereira, rodeado de montañas húmedas y vegetación exuberante, Caturo desarrolló una temprana conexión con lo vivo que marcaría su vocación. Ya en Bogotá, esa inclinación por estudiar y comprender la naturaleza se reafirmó gracias a la influencia de un director alemán en su colegio. “Era naturalista, sabía de filosofía, de todo…”, recuerda. Esa figura lo llevó a profundizar su interés por los seres vivos y por las preguntas esenciales que plantea la existencia. Movido por esa inquietud, ingresó al programa de premédico en la Universidad de los Andes, con la idea de continuar medicina en la Universidad del Valle. Pero su rumbo cambió cuando algunos profesores extranjeros impulsaron la creación de un nuevo programa para quienes buscaban entender la vida desde sus fundamentos. “Se empezó la idea y se formó la escuela para la gente que quería estudiar biología”, explica. Tomar la decisión de enfocarse en esa nueva carrera fue el primer paso de una ruta inesperada que lo llevaría de Bogotá a Alemania, y hasta tierras africanas.
La posibilidad de viajar a Alemania llegó gracias a una beca universitaria. Allí, Caturo leyó sobre el etólogo Konrad Lorenz —entonces aún sin Nobel— y quedó fascinado por su trabajo. Le pidió a su profesor Vickler, quien dirigía el día a día del laboratorio, que lo ayudara a ingresar al equipo de investigación de Lorenz. “Yo limpio acuarios, barro, hago lo que sea. Solo quiero estar allá”, recuerda Caturo. Para su fortuna, Lorenz aceptó, y fue Vickler quien lo integró a un grupo de estudiantes. Pronto, un compañero que estaba por terminar su beca le cedió un proyecto: estudiar una serie de peces recién llegados al instituto. “Eran especies que nadie había tocado y me dejaron trabajar con ellos”, cuenta. Los observó durante sus vacaciones, hizo un estudio preliminar y luego pidió volver. Ese trabajo le valió otra beca y se convirtió en la base de su investigación de maestría. Otra vez, gracias al apoyo del profesor Vickler, fue seleccionado para realizar investigaciones en África.
En el Serengeti, en Tanzania, inició un estudio sobre el comportamiento de las jirafas. “La televisión nos convence de que los animales están moviéndose constantemente; pero la mayoría del tiempo están comiendo”, explica Caturo. Lo que más lo fascinó fue ser testigo del kindergarten de las jirafas: un comportamiento en el que las madres dejan a sus crías recién nacidas solas en colinas mientras ellas se alimentan en bosques de galería. “Es una forma de cuidado que parece abandono, pero no lo es. Hay lógica detrás de eso”, dice.
Durante los primeros días, las madres se apartan del grupo para parir y permanecer solas con sus crías. En ese tiempo, se establece un vínculo de reconocimiento: se huelen, se lamen y se identifican. “Ese vínculo es vital. Si el ternero no reconoce a su madre, puede seguir a otra hembra y perderse”, advierte Caturo. Luego, los pequeños son dejados en zonas elevadas, donde el pasto es más corto y la visibilidad mayor, lo que reduce el riesgo ante depredadores. Las madres regresan al mismo lugar, y el reencuentro revela quién ha aprendido a distinguirlas. En grupos abiertos y cambiantes como los de las jirafas, ese reconocimiento temprano es decisivo.

Lo que ocurre en esos primeros días no es solo una estrategia de supervivencia. En un mundo cambiante, donde todo se transforma y nada permanece, reconocer a quien verdaderamente se ama se vuelve esencial. Como en la vida, no basta con estar cerca: hay que saber a quién elegir.

Lo que ocurre en esos primeros días no es solo una estrategia de supervivencia. En un mundo cambiante, donde todo se transforma y nada permanece, reconocer a quien verdaderamente se ama se vuelve esencial. Como en la vida, no basta con estar cerca: hay que saber a quién elegir.
El CIEM: una estación científica en el corazón de la selva
En 1986, impulsado por Caturo, con la ayuda de la Universidad de los Andes y un grupo de investigadores japoneses, se levantó el CIEM. Un centro ubicado en plena selva de La Macarena, junto al río Duda, en una región marcada por el conflicto armado. Lo que comenzó como una apuesta improbable se convirtió en un referente científico en Latinoamérica. Durante más de quince años, esta estación biológica fue semillero de estudios en ecología, botánica, primatología y conservación, y formó además a decenas de biólogos que hoy enseñan e investigan dentro y fuera del país.
“Ese sitio fue un pedacito que le quedó al Jardín del Edén. Los animales no tenían miedo de nosotros. Eso era impresionante”, recuerda Caturo. Pues más que un lugar de estudio, fue un laboratorio al aire libre: un lugar sin ruido humano ni interferencias, donde la ciencia se hacía con los sentidos despiertos y el respeto por lo vivo era la única norma.
Su pedagogía era particular. En lugar de imponer temas a sus estudiantes, proponía preguntas. “Yo quería que ellos descubrieran lo que la selva les decía”, explica. De esa escucha nacieron investigaciones sobre hormigas, vegetación, primates y aves como el paujil. No desde la teoría estricta, pero sí desde la observación atenta y la intuición afinada. Quienes pasaron por el CIEM no solo aprendieron a investigar, sino a mirar el mundo de otra forma, en una escuela empírica sin paredes, donde el bosque tropical era aula, la curiosidad el método y el aprendizaje la meta.
Todo esto ocurría en condiciones rudimentarias, a varios días de camino del pueblo más cercano y sin comodidades. “Era una gran responsabilidad. A veces pienso con horror: si hubiera habido una emergencia… no teníamos cómo comunicarnos”, admite Caturo. El aislamiento era extremo y la estación funcionaba en una zona guerrillera. Sin embargo, el respeto mutuo permitió que el proyecto siguiera adelante. “A veces, los estudiantes se quedaban sin mercado, y la guerrilla les daba comida”, recuerda. No era una relación de simpatía política, sino de supervivencia compartida. Y en ese equilibrio precario, el CIEM se convirtió en un espacio de excepción, en el que la investigación, la pedagogía y la vida podían convivir, incluso en medio de la guerra.
Para Caturo, el mayor logro del CIEM no fue académico, sino humano. Como aquel día en que asistió a la conferencia de una exalumna que había llegado perdida en su primer semestre y ahora daba una charla en una universidad de Estados Unidos. "Yo no entendí un carajo de lo que estaba hablando, pero que al yo entrar ella se bajara del estrado y me diera un abrazo, eso para mí fue lo más grande", dice.
Caturo no se considera un maestro orgulloso, sino alguien que aprendió de sus estudiantes. “Ellos no se daban cuenta de que yo estaba aprendiendo más que ellos. Y que eran ellos los que me obligaban a estudiar”, reflexiona. En sus palabras hay algo más que humildad, hay gratitud y afecto. Para él, el CIEM fue su escuela también, y cada alumno, una lección de vida.
La deuda de vida de Caturo
El CIEM cerró en 2002, cuando el conflicto armado en la zona se recrudeció. El secuestro de Akisato Nishimura, uno de los investigadores japoneses que trabajaban allí, marcó el punto de quiebre. La estación, que había resistido años de tensión, ya no podía garantizar la seguridad de nadie. “Yo estaba seguro de que me iba a morir allá. Y era donde quería morirme. Pero no pude”, dice Caturo, con una mezcla de nostalgia y resignación.
Tras el despeje militar en la zona, hubo un intento de reactivarla, incluso con el impulso de la comunidad local. “Querían que estuviéramos allá. Nos decían: ‘Vuelvan, queremos que estén acá”, recuerda. El impacto del centro no se medía en panfletos ni discursos, sino en el contacto directo con los estudiantes y en las historias que los niños llevaban a casa.
Todo parecía posible: la universidad estaba dispuesta y había planes para abrir otras estaciones similares. “Pensábamos que todo iba a salir adelante, ya había entusiasmo y movimiento”, cuenta. Pero una llamada cambió todo. “La guerrilla llamó a un exalumno y le dijo: ‘¿Cómo vamos?’. Nosotros no podíamos dar plata y hasta ahí llegó todo”, añade. Ese fue el punto final de este proyecto investigativo.
Hoy, el paraíso donde quería terminar sus días permanece inaccesible, aunque su historia todavía sigue viva en quienes lo escucharon, lo leyeron y lo siguen nombrando: Caturo. Colombia, dice él, tiene una riqueza natural inigualable, pero no la estudia ni la protege. “Aquí, basta con levantar una piedra o tocar una hoja, y ya tienes algo nuevo en las manos. Pero no podemos salir al campo. Es una tristeza”, concluye. Lo dice con la lucidez de quien ha visto la selva abrirse y cerrarse ante sus ojos, y con la resignación de quien no pudo quedarse a aprenderla y protegerla.
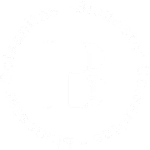
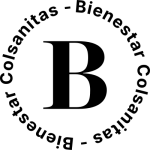
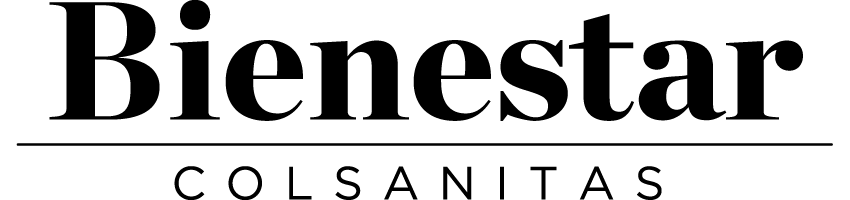
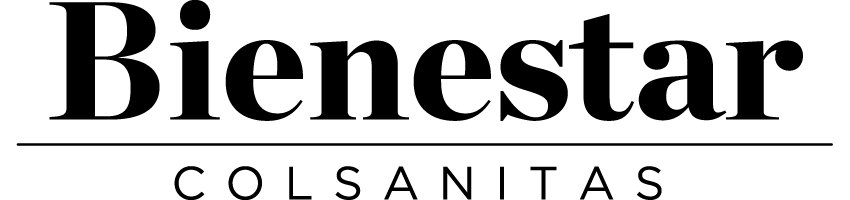









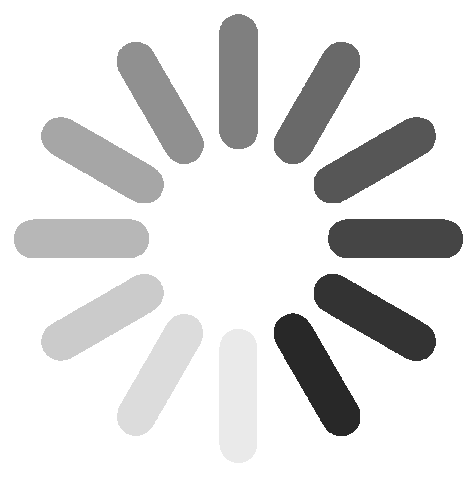



Dejar un comentario