Existen diversas maneras de aproximarse a una tradición que se transforma constantemente y que, para bien o para mal, cada año deja atrás una que otra práctica.
Abrazar las tradiciones
Limoncito con ron es tal vez una de las canciones decembrinas que me sitúan con mayor facilidad en un recuerdo familiar. No hay ocasión en que esa canción suene y mi madre no mire con complicidad a mi padre para que la saque a bailar. Adoro bailar porque crecí viendo cómo ellos, además de tíos y tías, primos y primas y cuanto invitado estuviera en la fiesta, se mezclaban en la pista y demostraban sus habilidades.
Me gustaba mirar sus pies y entender cómo era que ese movimiento se sincronizaba con el ritmo de la música, eso además hizo que me convirtiera en una biblioteca muy particular de letras de canciones que no sé cómo se llaman ni quién las canta y menos cuál es la emoción que pretenden evocar con sus letras, porque para mí solo es una: la emoción del encuentro. Son las canciones que han tejido dentro de mí un amor indescriptible por los rituales navideños.
Buscando vivo a mi prenda amada
Estoy intranquilo no se qué hacer
Ayer la vieron en la quebrada
Me fui solito y no la encontré
Ya se fue mi compañera
Solo me dejó el retrato
Lo guardo en mi cabecera
Para consolarme un rato
Las novenas navideñas me impulsaron a ser mejor lectora para recibir la responsabilidad de hacer la lectura más difícil de la noche: el pasaje de la Escritura correspondiente a cada día de la novena. Quienes recién aprendían a leer tenían asignados los Gozos. En cuanto íbamos creciendo, podíamos empezar a recibir la tarea de leer la oración al Dios Padre, al niño Jesús, a Santa María o a San José. Las leí tanto que, como muchos de ustedes, las tengo perfectamente aprendidas. Pero hacer la lectura de “el día” era la tarea principal y, por supuesto, logré quedarme con esa corona por varios años, disfrutando la mirada de aprobación de mi abuelo, incluso después de su muerte.
Como es de esperarse con cualquier adolescente inquieta, el momento de crisis llegó. Cuestioné el catolicismo que me habían inculcado desde pequeña, los estereotipos de género que dictan que las mujeres se encargan de los buñuelos, el arroz con leche, los chicharrones del 24 y la cena de Año Nuevo. Los mismos que me llevaron a ver cómo los primos más grandes empezaban a encargarse de repartir el aguardiente. Pero ni siquiera mis preguntas más profundas y transformaciones a consecuencia de ellas hicieron que yo dejara de anhelar esas experiencias cuando estoy lejos y de disfrutarlas paso a paso cuando estoy cerca. El ruido, los sabores, el movimiento, la armonía de una tradición que, muy a pesar de todo lo que podría haberse construido mejor, está fundamentada en el amor, el cuidado y el disfrute de las personas que más amamos, han hecho que no pierda siquiera una pizca de la emoción y la ternura que me despiertan esas costumbres.
La Navidad ha sido para mí la reafirmación de que la vida tiene sentido porque al final de año vamos a estar juntos y nos vamos a decir que estamos orgullosos de nosotros, de cuánto hemos crecido, de cuánto hemos pasado. Mi abuela murió un 18 de diciembre y dejó el árbol lleno de regalos para decirnos que iba a seguir presente. Fue una Navidad difícil como algunas otras, no bebimos como antes, no reímos como antes, pero estuvimos juntos, agradeciendo por una tradición que trae de vuelta a los que ya no están a la pista de baile, que nos permite olvidar que a veces nos queremos menos, nos decepcionamos y hasta nos ofendemos. Pero que la familia, mi familia, es un lugar seguro que celebramos cada Navidad.
- Carolina Gómez Aguilar
Editora de www.bienestarcolsanitas.com

Romper las tradiciones
Mi madre siempre puso su empeño en hacer evidente que la Navidad es su época favorita. Cada año, y a más tardar el 20 de noviembre, montaba la decoración sin repetir adornos, buscando que luciera siempre diferente. Un año el frondoso árbol estuvo vestido con moños de cinta roja y bordes dorados que ella misma elaboró; al siguiente, botas de Santa Claus de cerámica azul que mi abuela pintó antes de enfermar, y un año más tarde, flores azules de pistilos plateados compradas en una feria navideña cerca de casa. Todo ello rodeado por una instalación de 200 luces titilantes, que se encendía sagradamente a las 7:00 pm y que no se apagaba hasta que amanecía.
En todos los espacios del apartamento quedaba claro que había llegado la Navidad. Las ventanas lucían mallas con más luces titilantes que simulaban ser nieve cayendo en una ciudad fría pero tropical que jamás conoció una nevada. El pesebre se montaba sobre cajas de zapatos con los reyes magos que mi madre movía todas las noches para que fueran acercándose a la pesebrera donde las figuritas de José y María esperaban la llegada del niño Jesús. Hasta la licuadora vestía su pijama navideña y nadie en el edificio podría decir jamás que nuestro hogar no era el lugar donde el mismísimo Santa Claus o el Divino Niño querrían pasar el 24.
Así fue todos los años de mi infancia hasta que de repente no fue más.
Mis padres se separaron cuando yo tenía 13 años y mi hermano y yo nos fuimos con mi padre después de la fría Navidad de 2007. A partir de entonces los diciembres quedaron cubiertos con la marca que tienen las fechas en que ocurren tragedias y predomina esa sensación de que hace unos años todo cambió para siempre.
En contraposición, una nueva tradición se instaló. Cada 31 de diciembre, y durante 10 años, el Año Nuevo llegó con la misma promesa de mi padre: ahora todo mejoraría. Después de la Navidad de 2018 dejé esa casa y esas promesas. Para entonces el sentido de la fiesta decembrina se desdibujó por completo para mí y por un par de años el desasosiego me invadía cada que se acercaba la fecha. La relación de mis padres se había derrumbado y la mía con ellos estaba en obra.
No obstante, desde hace un par de navidades hay algo diferente. Ya no veo el halo de oscuridad aunque sigue claro que la tradición navideña de cuando era niña ya no existe. No habita más en mí esa intención. No decoro árbol, no enciendo instalaciones de 200 luces titilantes y mi licuadora se mantiene como el resto del año: desnuda.
Me convertí en el Grinch y no porque odie la Navidad sino porque he venido cuestionando las tradiciones, año a año, hasta replantearlas y crear otras que se ajusten a mi nueva forma de ver estas fechas. Aún sigo en el proceso. Tratando de construir ese significado renovado y, quizá, con una única certeza: de que yo soy —al menos para mí— el cambio prometido.
- Luisa Fernanda Gómez Cruz
Periodista de la revista Bienestar Colsanitas
















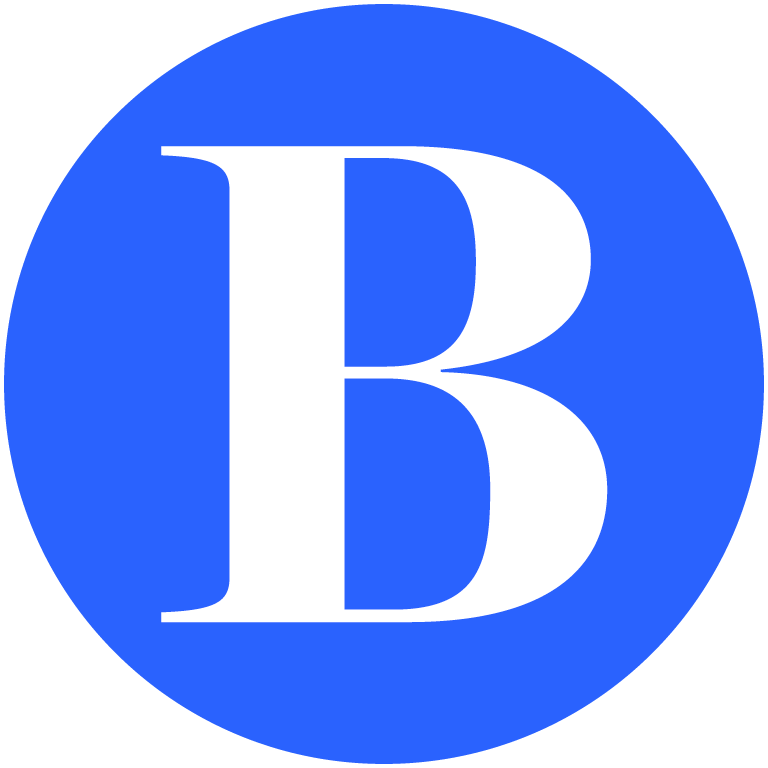
Dejar un comentario