Las palabras sirven para mucho más que armar frases. En mi caso, han sido los salvavidas de mis épocas más tumultuosas y me han ayudado a entenderme.
Sin miedo a equivocarme, pienso que los últimos años han sido tumultuosos. Que el estallido social, que la pandemia, que el dólar, que la inflación, que Ucrania, que mercurio retrógrado, que los eclipses, que Israel y Palestina, que mi gata tiene cáncer, que mi hijo se enferma, que el trabajo me abruma… Tantas cosas pasan al mismo tiempo que no me sorprende el despertar espiritual colectivo que estamos viviendo.
Pero no me refiero a un “espiritual” religioso. Si no más bien a la necesidad de encontrarle sentido a este caos tan espantoso, es decir: a la necesidad de conectar (la palabra de moda hoy) lo que acontece. Ya lo dijo muy bien Rosa Montero en El peligro de estar cuerda: “La existencia es una discoteca barata vista a la luz del día”. Y para soportar esta discoteca, darle sentido a este mundo azaroso y muchas veces incomprensible, la humanidad ha tenido que echar mano de herramientas que la hagan sentir segura.
De esa forma se han creado filosofías, religiones, prácticas new age, en fin, lo que sea para no sentirnos unas pulgas en medio de la inmensidad del universo. O más sensatamente, para amigarnos con esa certeza de pequeñez. Pero tengo que aceptar que con mi tendencia al existencialismo y ateísmo (ay, dije que soy atea, en mi época universitaria decirlo era cool, ahora no tanto), me cuesta encontrar paz en una religión. Me cuesta sentirme cobijada por lo que los astros y el tarot tengan para decirme.
Así que con esta personalidad, tuve que buscar otra forma de habitar este mundo. Y lo que encontré fue la escritura como instrumento de supervivencia. ¿Cuántas veces me ha salvado escribir?
Hay una imagen que se repite una y otra vez en mi cabeza cuando pienso en la escritura: tendría unos ocho, nueve años. No era una niña de diarios, pero sí de coger los cuadernos de matemáticas o ciencias naturales (las materias que menos me gustaban) para crear historias. No escribía la vida que tenía, pero sí la que quería tener. No lo sabía en ese momento, pero lo que estaba haciendo era narrarme a través de mis ficciones. Esos cuadernos que contenían historias en las que una quinceañera conocía al amor de su vida (no me juzguen, crecí viendo a las princesas clásicas de Disney) eran mi refugio de los problemas familiares, de una mamá agobiada por el día a día y de un papá que antes de paternar, debía hacerse cargo de sí mismo. En esas historias, no escribía mi vida, pero me sentía viviendo a través de las palabras.
Luego, vino la adolescencia y, haciendo honor a la palabra, todo comenzó a adolecer, incluso mi relación con la escritura. Empecé a pensar que solo un puñado de personas iluminadas podían escribir, que era un oficio reservado para las y los elegidos. Y yo, a mis 16 años con mi escasa autoestima, no creía que perteneciera a ese círculo selecto. Así que puse en pausa aquello que me había salvado en la niñez y con ello le di rienda suelta al exceso.
En la universidad estudié sociología, una carrera donde hay que escribir muchísimo, así que de alguna manera me reencontré con aquello que creía que no era para mí. Mi mamá me enseñó a hacer ensayos (gracias, mamá) y la escritura volvió a ser parte de mi vida, aunque solo fuera desde un enfoque académico que hoy me parece aburridísimo. Pero algo es algo y gracias a mi carrera pude volver a pensar que tal vez yo sí quería escribir. Así que cuando fue el momento de elegir una maestría, me aseguré de que fuera una con la que pudiera explorar mejor la escritura: escogí periodismo porque muchos de las y los escritores que conocía venían de ahí: Ernest Hemingway (que en ese momento era mi dios), Gabriel García Marquez, Truman Capote, Rosa Montero, Laura Restrepo.
De esa forma la escritura se convirtió en parte fundamental de mi trabajo, pero no de mi vida. No la usaba para narrarme, para entenderme, como sí pasaba con esa niña de ocho años que le hacía comprar a su mamá cuadernos nuevos cada dos meses. Eso solo sucedió cuando fui madre, cuando la vida que tenía se rompió y yo debía agarrarme de las herramientas que tuviera a mi alcance para intentar reconstruirla. La respuesta, por supuesto, fue escribir sobre la experiencia materna, esa experiencia que tiene la capacidad de sacar lo mejor y peor de nosotras. Fue ahí cuando me di cuenta de cómo la escritura salva.
Estoy segura de que si no hubiera sido por la aplicación de notas del celular, las noches eternas del posparto me hubieran destruido. En esos pequeños y desordenados textos, escritos en la madrugada mientras daba teta, encontré refugio, contención y entendimiento sobre lo que esa experiencia tan caótica y revolucionaria me estaba haciendo. A las y los puristas de la literatura no les gustará lo que voy a decir, pero de todas maneras lo haré: la escritura sirve para vivir.

La escritura se puede utilizar simplemente como una forma de destapar la olla a presión que somos.
Y eso es lo que hago todos los días: escribir para romperme, comprenderme y reconstruirme.
Sí, es un instrumento, una herramienta, un medio. No es un fin en sí mismo, se puede escribir sin buscar crear obras de arte leídas por el mundo entero. La escritura se puede utilizar simplemente como una forma de destapar la olla a presión que somos. Y eso es lo que hago todos los días: escribir para romperme, comprenderme y reconstruirme.
Lo hago a través de mi diario, cuando dejo que se vacíe mi cabeza, que salga sin ningún artificio mi flujo de conciencia. Lo hago a través de mi trabajo, cuando me piden escribir una columna como esta o cuando escribo el newsletter quincenal para mi comunidad. Lo hago a través de mis proyectos literarios, sean de ficción o no ficción. Lo hago cada vez que cojo papel y lápiz o me siento en frente del computador, porque por fin he integrado la escritura en mi vida. Es mi psicóloga, mi coach, mi práctica new age, porque aunque me cuesta creer en dioses (el hecho de que yo no crea no significa que no existan, los años le han dado humildad a mi ateísmo), sí creo en la palabra, porque esta me ha demostrado de múltiples maneras su poder para transformarme.
Y aunque la escritura es un oficio difícil y aterrador (no en vano el miedo a la hoja en blanco es un lugar común para quienes escribimos), nos permite vernos con mayor claridad. Y, por eso mismo, es un oficio valiente, como dice Julia Cameron, la gurú de autoayuda para artistas (y, créanme, no digo “autoayuda” de forma peyorativa, porque si hay algo que necesitamos las y los creativos es que nos den la mano).
Para mí, la complejidad de la escritura va más allá de elegir la palabra correcta o usar adecuadamente las reglas de la gramática. La escritura es difícil porque me obliga a hablar con la persona que más me conoce: yo misma; porque me hace ir hacia dentro y reconocer mis historias, errores y dolores; porque para poder liberarme, primero hay que sentir la presión. Y por eso mismo es tan poderosa: porque entre tanta incertidumbre, caos y ansiedad por el mundo externo e interno, la escritura me da un piso donde pararme, una cuerda de la que sostenerme y un abrazo cuando más lo necesito.







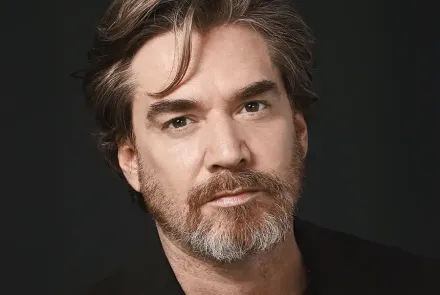









Dejar un comentario