Cada fin de año nos proponemos metas que prometen transformarnos, aunque sabemos que muchas quedarán sin cumplir. ¿Por qué insistimos en escribirlas? Tal vez porque, más allá de cumplirlas, los propósitos de Año Nuevo son un recordatorio de que siempre estamos cambiando, incluso cuando no lo notamos.
Solo una vez escribí propósitos de Año Nuevo. Lo hice tal como dicta la tradición: a mano, en una hoja blanca, con letra limpia y legible en trazos lo suficientemente firmes como para que cada oración mantuviera su peso inamovible durante los siguientes doce meses. Fue hace un par de años, recién terminada la pandemia. Lo hice en un momento en el que sentí que ponerme algún tipo de meta u objetivo arrojaría una especie de luz sobre el paisaje gris en el que creía que se había convertido mi vida. Pasa con frecuencia que llegamos al final del año preguntándonos cómo lo hicimos y, además, de qué manera terminamos sintiéndonos así de cansados, no importa si las cosas salieron bien o medianamente bien o simplemente salieron. La última semana del año pesa un año y eso no cambia nada. Hacemos propósitos para aligerar enero.Escribí mi carta de propósitos sabiendo que la escribía para un yofuturo, es decir, para esa otra persona que a partir del 1 de enero trabajaría en aquello que el yo presente no había logrado. Aunque en ambos casos el “yo” era el mismo, en el fondo sabía que se trataba de dos personas distintas; la apuesta estaba en que el del futuro alcanzara lo que el del presente no había logrado. Nadie se propone conseguir lo que ya consiguió, pues el anhelo trabaja siempre con lo que no se tiene. Conozco pocas personas que se hayan propuesto mantener su trabajo con las mismas condiciones o que hayan querido que sus vidas se mantuvieran en la misma exacta posición.
Guardé la carta entre las páginas de una libreta que revisaba con frecuencia, entonces llegó el día de reyes, terminaron las vacaciones, el trabajo no dio tregua, y me olvidé del asunto apenas comenzó febrero. Los propósitos de Año Nuevo son una planta estacional: se marchitan muy pronto, pasado el primer trimestre del año. Como la flor de Pascua o de Nochebuena, con sus grandes hojas rojas, necesitan de riego constante para durar más allá de marzo, cuando el clima cambia y las cosas parecen tomar un rumbo distinto. Recuerdo que le conté a una amiga de mi carta y ella me confesó que hacía el ejercicio cada año, a pesar de que solo volvía a revisar la lista en julio para decirse que le quedaban seis meses antes de darse cuenta de que otra vez había dejado más de la mitad de los propósitos sin tachar.

A punta de repetición, mi amiga se ha convertido en una de esas personas que saben moverse sin tropiezos entre la esperanza y la resignación. Su manera de hablar sobre los propósitos de Año Nuevo es parecida a la que tienen los niños cuando les preguntan qué quieren ser cuando grandes: en el fondo todos intuyen la imposibilidad de ser al mismo tiempo profesores y médicos y bomberos y artistas y futbolistas, e igual se deciden a intentarlo.
Pensé en preguntarle a mi amiga porqué seguía haciéndolo, pero la respuesta era obvia. Como dije, hacemos propósitos para llegar al final del año siendo personas distintas de las de enero. Tenemos una obsesión morbosa por reconocernos diferentes cuando las campanas de las doce están sonando avisando que el año viejo se va. Es ridículo el empeño que ponemos en cambiar, como si ser quienes somos estuviera mal, como si seguir siendo quienes somos fuera un error imperdonable. Ahí está la trampa: nos proponemos cambiar tanto en tan poco tiempo (lastimosamente un año es un pestañeo) que el 31 de diciembre a las 11:50 PM reconocemos con tristeza o decepción o resignación que fue poco lo que logramos y que seguimos siendo los mismos. Entonces, a las 11:58 PM, decidimos que ahora sí vamos a cambiar.En estos días volví a ver Año Nuevo, la película en la que el personaje de Michelle Pfeiffer le pide al personaje de Zac Efron ayuda para cumplir su lista de propósitos durante el último día del año. Zac Efron acepta sin mirar la lista y solo al hacerlo se dice a sí mismo que la embarró. En la lista está el clásico “Besar a alguien antes de la medianoche”, pero también “Dejarme sorprender”, “Desayunar en Tiffany's”, “Ir a Bali”, etc., etc., etc. El guionista jugó a hacer posible lo imposible, algo que solo las personas como Zac Efron logran sin despeinarse. Aunque se trata de una película reconfortante, la mayoría de los personajes se sienten como muchos de nosotros al despertar el 31 y preguntarse si acaso es posible que el año haya pasado en vano. Michelle Pfeiffer lo representa mejor que nadie.
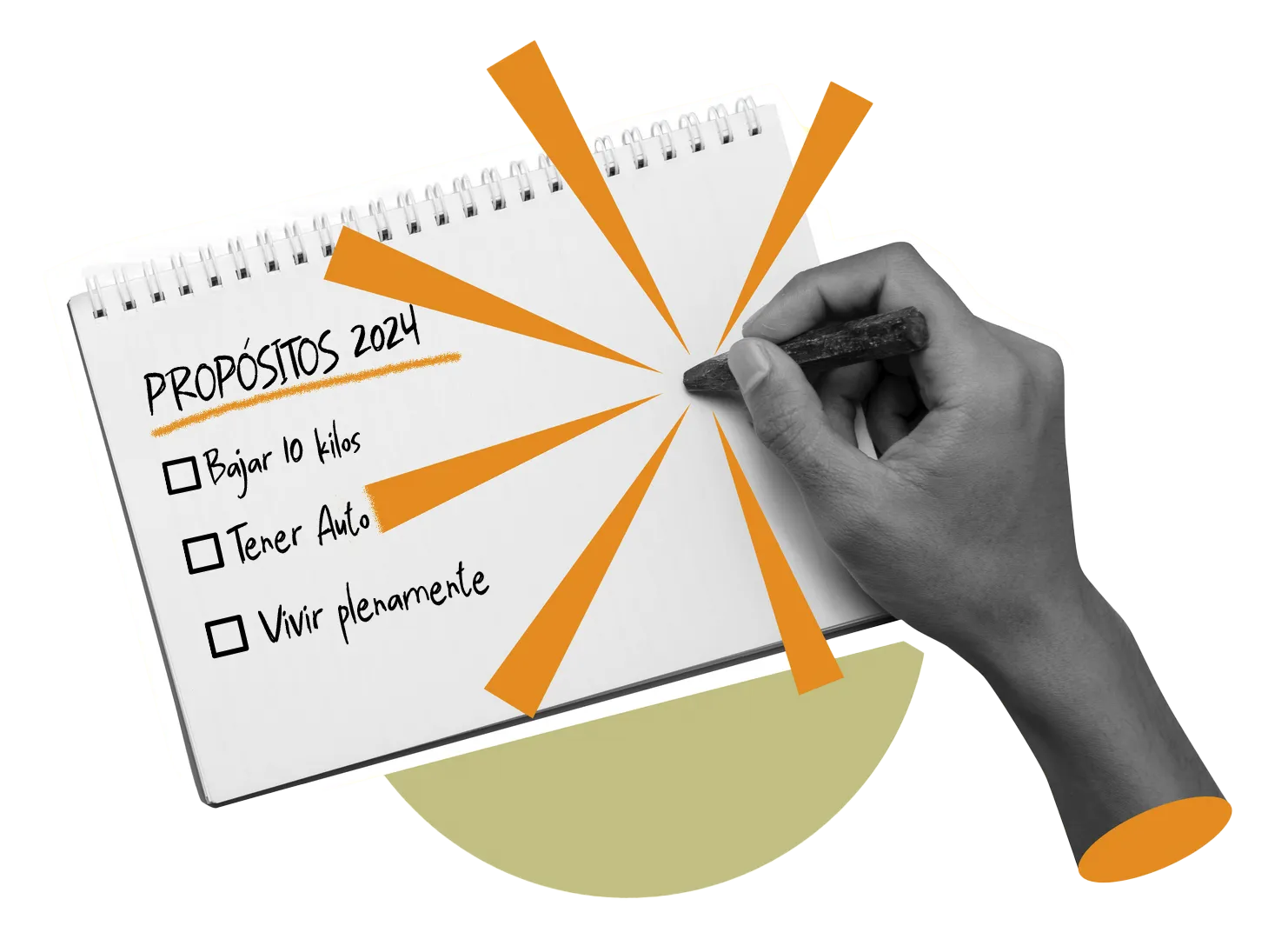
No recuerdo qué propósitos estaban en mi lista. Seguramente cosas que sabía de antemano que me costaría cumplir, como perfeccionar mi segundo y mi tercer idioma, ganar a una beca, publicar algo que cambiara la historia de la literatura, encontrar la cura para el cáncer de pulmón de cuadrante superior derecho, entender y aceptar mi lugar en el mundo. La lista la encontré dos años después. Supongo que un buen día la saqué de la libreta y la puse en otro lado para que me estorbara menos. Cuando volví a verla me sorprendió lo poco que había cambiado, por lo menos seguía sin encontrar la cura para el cáncer de pulmón de cuadrante superior derecho. Y, aun así, mi yo futuro, ese para quien había escrito la lista, era distinto de maneras sutiles. Era el mismo siendo otro.
Hay un poema de Mary Oliver titulado The Other Kingdoms que acompaña muy bien la sensación de incertidumbre que viene con el cambio de año. El poema propone mirar los otros reinos: los árboles, con sus nombres suaves; o la nieve, para la cual las personas del norte tienen docenas de palabras que la describen; o ciertas criaturas, que tienen un pelaje grueso y una mirada tímida y muda. Nos propone mirar en ellos su infalible sentido de lo que deben ser sus vidas. Y luego nos recuerda que así como el mundo se enriquece, crece salvaje, nosotros también nos enriquecemos y crecemos con dulzura salvaje; que nosotros también nacimos para ser.
Intuyo que el propósito de los propósitos de Año Nuevo es obligarnos a crecer. Y eso es algo que haremos de todas formas. Crecer no siempre significa mejorar, a veces solo significa cambiar. Por casualidad, hoy volví a leer que los cangrejos ermitaños cambian de caparazón a medida que crecen, pero que su cambio obedece simplemente al impulso de moverse. Todos los seres vivos de este planeta cambian cada día y, desgraciadamente, nosotros no somos la excepción. La vida cambia de maneras sutiles en uno, dos, ocho días, ¿cómo no va a hacerlo en un año?
A veces las listas deberían comenzar con un llamado a mirar esas transformaciones con mayor atención, a veces deberían arrancar con la invitación a considerar los otros reinos. Enseguida deberían guardarse dobladas en alguna parte y ser olvidadas hasta que mude el clima y vuelva a llegar enero.

















Dejar un comentario