¿Qué esconden tras su olor los dientes del ajo? Moléculas con milenios de historia capaces de alimentar ejércitos, espantar vampiros, parejas y enfermedades.
Quién sabe en qué punto de la historia remota de la humanidad a alguien se le pasó por la cabeza que podría ser sabrosa una hoja o un bulbo de olor penetrante y acre, ventaja evolutiva para alejar las plagas, pero no suficiente para ahuyentar a los seres humanos. Bueno, a una parte de ellos, porque aún son muchos los comensales que adolecen de esta repulsión ancestral. Y a lo mejor algo de razón tienen. Habría que pensar cuántos caídos fueron necesarios para trazar la distinción prehistórica entre lo edible, lo indigesto y lo venenoso en el mundo vegetal. Miles de ancestros que pagaron con sus vidas el descubrimiento de las toxinas de la muerte, la sazón y el remedio. Y todo para que, a través de las huertas de la historia, pudiera llegar a nuestra mesa algo como el modesto, polémico y —duélale a quien le duela— delicioso ajo.
Mientras bullen la salsa de tomate, la cebolla y el pimentón en la grasa de la tocineta, arranco los cuatro gajos que terminarán de armar el aroma de esta salsa que me esfuerzo por no comer a cucharadas antes de revolverla en la pasta que hierve a su lado. Aplasto brevemente los cuatro ajos bajo la hoja del cuchillo para desnudarlos de la fina piel que los abriga como una manta. Reviso su color y consistencia antes de bajarlos de nuevo a la tabla y, entonces, me parece obvio que, puestos en la palma de la mano, reconozcamos algo nuestro en esos bulbos al llamarlos, con ternura infantil o asombro animal, dientes. A medida que el filo los convierte en diminutos cubos que se me pegan a los dedos, la mordida de su olor se ensaña con mi bulbo olfativo hasta despertar por completo el hambre adentro mío. Me siento salivar que da gusto.
Del mismo modo en que construimos la primera idea del universo con nuestra lengua materna, la relación entre los aromas del mundo y las señales de nuestro cuerpo necesita trabajo, paciencia, educación. Es decir, cultura. Porque aunque nos parezca absolutamente natural, no lo es. Los seres humanos hacemos del hambre y la apetencia parte de nuestra herencia cultural mientras trazamos las distinciones que le indican a nuestros intestinos que estamos por llenarnos la boca con la delicia inconcebida o con la inmundicia inconcebible. A esa herencia le hacemos después una versión personal, mientras recapitulamos nuestros inventarios del placer y de la repulsión con los años, los viajes, los amigos y los amores, sobreponiéndonos a la extrañeza y al rechazo para descubrir los labios de un manjar donde sólo veíamos un sapo. O para confirmar que no podríamos conversar con y mucho menos besar a quien frecuenta tal dieta.
El ajo es un ícono en ese sentido. Parteaguas de gustos regionales, familiares e individuales. Desde su rol de modesto actor de reparto ha dado lo mejor de sí para el brillo protagónico de otros ingredientes en los platos y para la salud de los cuerpos que lo han multiplicado por el globo entero, hace tanto, que nadie sabe recordar cuándo comenzamos a comerlo.
Según Rachel Laudan en Gastronomía e imperio, el ajo aparece inventariado entre los ingredientes de varias de las recetas más antiguas de las que se tenga registro en la cocina mesopotámica, que ya era milenaria para el momento en que sus preparaciones fueron transcritas a la primera escritura. Gracias a los análisis genéticos, se ha podido estimar que el origen de esta planta se localizaría en Asia central, lugar cercano a las sociedades del Ganges y el Indo, y a medio camino entre los extremos de las rutas de la seda, lo que le permitió gozar de una adopción muy temprana en las cocinas del extremo Oriente, la India y el Mediterráneo. Si bien forma parte de la familia de las liláceas con la cebolla, el cebollín y el puerro, todas sus variedades son frutos del trabajo humano. No existen especies salvajes del ajo que no sean afloramientos silvestres del Allium sativum, el “bulbo cultivado”, fruto del trabajo del hombre que desde hace milenios llevamos a la mesa. Caso análogo al del maíz, cuyos cultivos fueron inventados por las manos agrícolas a partir de algún ancestro con el que hoy no guardan sino una distante semejanza, parecida a la que nosotros tenemos con un Homo habilis o un Homo erectus.

Su ingesta, desde muy temprano, se asoció con la dieta del trabajo y la fuerza. Fue dado, a modo de suplemento, a los primeros atletas olímpicos antes de competir en la Grecia Antigua y a las poblaciones esclavas y trabajadoras del Antiguo Egipto; en el bíblico Números se cuenta que los judíos lo echaron de menos, entre otros alimentos, durante su camino con Moisés por el desierto; los romanos se lo dieron a soldados y marineros y, en China, se usaba como conservante y era consumido, especialmente, con preparaciones de carne cruda. Esto, claro, sin contar las innumerables recetas que a lo largo de milenios de curris y sopas, arroces y guisos, salsas y mantequillas, pastas y viandas lo han atesorado en las cocinas domésticas, aunque con menor frecuencia en las de los hogares de los ricos, siempre tan reacios al olor del mundo y al mal aliento. Tal vez por eso sorprende que, a pesar de esta curiosa y persistente resistencia al ajo, en la tumba de Tutankamón se encontraran varios dientes del bulbo (sabrán los dioses para qué usos del rey niño en el reino de los muertos).
En un ensayo sobre los usos históricos del ajo, Richard S. Rivlin señala que está presente en las prescripciones médicas del egipcio papiro Ebers; en varios textos indios de medicina ayurvédica y otras tradiciones; en los tratados de los griegos Hipócrates, Dioscórides y Plinio el Viejo y en los de la sabia y santa medieval Hildegarda de Bingen, entre tantos más. Aparece recomendado como fortalecedor del organismo, remedio para las enfermedades de los pulmones, las llagas, las pústulas y las heridas, benéfico para la limpieza de las arterias y la salud del corazón, e inventariado como ingrediente de cientos de brebajes, cataplasmas, soluciones y ungüentos. Para sorpresa de muchos quizás, toda esta medicina occidental y oriental anterior al método científico moderno estaba en lo cierto. En otro ensayo, el químico Eric Bloch resumía los buenos motivos que hay para asumir esto:
“Louis Pasteur registró que el ajo es antibacterial. Más recientemente, se ha dicho que Albert Schweitzer lo usó en el tratamiento de la amebiasis en África. En las dos guerras mundiales fue usado como antiséptico para prevenir la gangrena. Investigaciones de laboratorio han mostrado que el jugo del ajo diluido en concentración de una parte por 125.000 inhibe el crecimiento de bacterias del género Staphylococcus, Streptococcus, Vibrio (incluyendo V. cholerae) y bacilos (incluyendo B. typhosus, B. dysenteriae, B. enteriditis). Además, el ajo ha mostrado una actividad de amplio espectro contra hongos zoopatogénicos y contra variedad de levaduras, incluyendo algunas causantes de la vaginitis”.
Pero aún estamos lejos de averiguarlo todo sobre los efectos biológicos del ajo en el cuerpo, que son tema de investigación actual. Distintos estudios han mostrado que es capaz de potenciar el sistema inmune y, específicamente, la producción de leucocitos; reducir la tensión arterial y el colesterol LDL si es consumido con regularidad, además de tener actividad anticoagulante, lo que protege en conjunto y a la larga la salud del sistema cardiovascular. Por otro lado, su actividad antioxidante podría prevenir parte del deterioro de los huesos, que conduce a la osteoporosis, y el del sistema nervioso, que conduce a distintas formas de la demencia. Esto se debe precisamente a aquello que le da su característico olor, un conjunto de casi 20 moléculas orgánicas muy poco comunes en la naturaleza que deben su aroma al azufre y son livianas y muy inestables: se transforman a lo largo del tiempo a temperatura ambiente, pero también con calor, ofreciendo aromas con matices diferentes según el momento o la técnica con la que se incluya el ajo en la preparación. Valga la pena anotar que demasiado calor o tiempo de cocción terminan por desintegrar la mayoría de estos volátiles compuestos.
La más famosa y estudiada de estas sustancias es la alicina, compuesto que, sin embargo, no existe en sí en los bulbos: es fruto de su preparación. En el ajo están presentes la aliina, molécula precursora, y la enzima alinasa, que sólo una vez se encuentran pueden producir la alicina. Así que es aplastándolo, rebanándolo, picándolo, triturándolo y dándole tiempo que esta molécula (entre varias más) puede expresar toda su magia. Es decir, su aroma, ese que contiene la posibilidad de una mejor salud, el aliento fatal que acaba una cita y la nefasta exacerbación de la anemia de un paciente con porfiria congénita eritropoyética, uno de los raros diagnósticos candidatos a explicar la sintomatología que pudo dar origen a la idea del vampiro en la cultura popular y que explicaría la consideración del Allium sativum como peor pesadilla de dichas criaturas.
En lo que a mí respecta, muero de ganas por ese olor mezclado con el jengibre, la cebolla y la crema de coco en la antesala de un curri; en los langostinos que se sofríen en aceite de oliva; en la crema de leche que cuece los champiñones mezclados con vino blanco y cebolla; en el pan que ha sido con él untado, amasado o decorado, sea baguette, bâtard rústico o focaccia; en el adobo de algún pescado al horno; en la sencillez del arroz que se dora en su aroma antes de entrar en cocción. Aplastarlos y desnudarlos es lo primero que hago antes de comenzar; picarlos y agregarlos, el paso que demoro mientras doy tiempo a que despierte el potencial molecular que metió en su modesta geometría la historia universal.
- Este artículo hace parte de la edición 190 de nuestra revista impresa. Encuéntrela completa aquí.







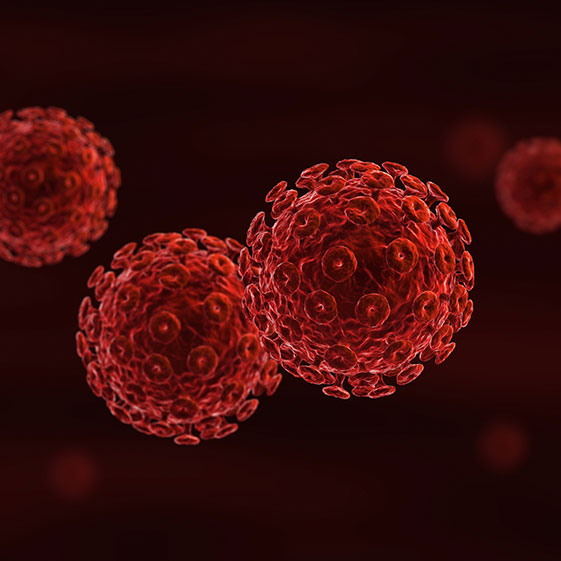









Dejar un comentario