He pasado muchos días con el alma en un puño temiendo que otros se den cuenta de que no soy lo que digo ser, así que voy a reconocerlo antes de que alguien más lo haga: Soy una impostora… y, lo más probable, es que tú también lo seas.

Crecí en la época en la que todavía había muchas cosas sin nombre. A los niños con Déficit de Atención se les llamaba inquietos y se les contenía a punta de castigos. A la depresión no se le llamaba de ninguna manera y quien la padecía era un aguacatao’ o un loco. Vine a saber que lo que sentía tenía nombre hace apenas un par de años. No recuerdo bien si fue en algún artículo de internet o una publicación de Instagram, decía en mayúsculas: “¿SABES QUÉ ES EL SÍNDROME DEL IMPOSTOR?”. A medida que avanzaba en la lectura, crecía en mí una sensación: alivio.
Los nombres dan alivio. Los nombres mitigan la soledad. Si algo tiene nombre es porque hay otro —u otros— que necesitaron nombrarlo… Otros que se sienten igual. Los nombres le quitan terreno a la locura: “¡Ah! No soy sólo yo. No está sólo en mi cabeza.”
En mi caso es cíclico. Viene en oleadas o, mejor, viene como las olas. Rompe contra la costa de mi autoestima y, una vez que lo ha inundado todo, se retira silencioso para recoger de nuevo el agua y volver a reventar. A veces son olas pequeñas que llegan apenas a los talones. Otras vienen de veinticuatro metros de altura con lluvia de huracán.
Hace unos días estaba con el agua hasta el ombligo —una ola mediana —: Decidí, en un acto de valentía o ignorancia, quién sabe, emprender un gran proyecto laboral en un rol en el que tengo poca experiencia y en un entorno del que apenas estoy aprendiendo. Siendo completamente honesta, creo que siempre pensé que no se iba a dar, que nadie iba a sumarse y, por tanto, sería sólo una idea bonita de la que hablaría de vez en cuando. Pero, para mi sorpresa, tuve suerte —ya hablaré de la suerte—, otros se sumaron y el proyecto se puso en marcha.
Durante las primeras semanas, cuando alguien me felicitaba siempre hablaba del proyecto como si fuera una persona: “Sí, el proyecto se lo merece. Sí, el proyecto es muy bonito. Sí, el proyecto va a presentarse en éste o aquel festival.”
Un día, mientras decía alguna frase de ese estilo, una amiga me interrumpió y me dijo: “Pero tú sabes que tú te inventaste el proyecto, ¿verdad?” La miré, supongo que con cara de perdida, y ella remató con: “El premio te lo ganaste tú”. Esa noche volví a pensar en el nombre que había leído hacía algunos años.
Ahora sé que siete de cada diez personas padecen el síndrome del impostor en algún momento de su vida. No sólo no estoy sola, estoy muy —¡muy! — acompañada. Fui consciente de esto de las olas —aunque todavía no tuvieran nombre para mí— casi desde el momento en que empecé a trabajar en televisión. Entendí, rápidamente, que esta industria es campo fértil para las inseguridades y la autocrítica.
Por un lado, te la pasas haciendo audiciones, lo que quiere decir que estás constantemente intentando demostrar que eres buena. Normalmente, te citan en un lugar en el que te sientas junto a una cantidad de colegas. Siempre hay alguna que alquiló un impactante disfraz de época, mientras tu llevas la ruana desteñida que alguien te prestó —caso de la vida real—; o alguna de ellas está en la serie en boga haciendo un personaje merecedor de Óscar —caso de la vida real—; o alguna maquilladora, justo después de recomendarte un remedio para las ojeras o decirte “cómo estás de repuestica”, ve salir a tu colega y susurra con complicidad “¡Cómo es de guapa!” —caso de la vida real— y tú te escurres en la silla a punto de entrar a una habitación para ser sometida a prueba… Y muchas veces —la mayoría— no quedas.
Otras veces, eres elegida. “Te escogieron” es la frase de tu mánager en el teléfono que hace que se te desboque el corazón. “Escoger” trae implícito a aquello que no es escogido. Si eres tú, no son otras. Toma un buen tiempo entender la enorme variedad de factores —razonables o arbitrarios— que te hacen la elegida para un proyecto. Factores que no siempre tienen que ver contigo.

Para tres de cada diez —supongo—, después del escrutinio y la duda de los castings, llega la tregua. Te lo ganaste. Para los otros siete viene una ola. En mi caso, la palabra clave siempre es “suficiente”. ¿Soy lo suficientemente buena? ¿Tengo los seguidores —que ahora también son criterio de elección— suficientes? ¿Soy lo suficientemente bonita? ¿Inteligente? ¿Capaz? ¿Inserte su adjetivo aquí? Y, como usualmente la respuesta que arrastra el agua es “no”, aparece en el horizonte la siguiente ola: ¿Cuándo van a darse cuenta?
¿Cuándo van a darse cuenta de que se equivocaron? ¿De que no pertenezco aquí? ¿De que no soy suficiente para esto? A partir de ahí, cualquier gesto suscita esa agobiante pregunta: ¿Ya se dieron cuenta? Por supuesto que el diálogo no es siempre explícito. A veces paso semanas sintiéndome poquita antes de entender de dónde viene.
Recuerdo que, al final del primer mes de rodaje de “Las Villamizar”, mientras marcábamos alguna escena juntas, miré a Shany y a Majo —las dos muy buenas actrices— y pensé: “¿Yo qué hago aquí?”. Ése fue el comienzo de las muchas olas que vendrían durante la grabación y que me harían estar un poco más callada por días, conteniendo la respiración mientras esperaba a que pasaran.
En esa lógica perversa del síndrome del impostor, si no “te escogen” es una confirmación de que no eres suficiente, pero si lo hacen es resultado del azar, un golpe de suerte —les dije que iba a volver a ella—. Los rechazos son tuyos, las victorias no.
Suelo tener muy mala memoria, lo que me sirvió para olvidar que ese diálogo mental me ha acompañado desde “Mamá también” —lo primero que hice en televisión—, así que llevaba un rato pensando que era consecuencia de crecer. Cuando le has dedicado tiempo a un oficio, es fácil pensar que los otros esperan de ti que seas buena en ello, lo que representa un riesgo para la impostora que teme ser descubierta.
No imaginaba que también pudiera sucederme en un oficio nuevo. Cuando no has hecho algo tienes esa excusa. Eres primípara, no se espera que sepas hacerlo. Como mínimo, no se espera que sepas hacerlo bien. No se supone que seas la mejor en tu empresa cuando eres practicante… A pesar de eso, la ola llegó.
Siguiendo con esta metáfora tan cartagenera, mi salvavidas para las olas ha sido el goce. Como el resultado nunca es suficiente —porque yo nunca soy suficiente para mi auditora interna— he aprendido a desprenderme de él y rara vez veo lo que hago. Sólo me preocupo por el goce. Mientras la pase bien y, ojalá, los demás conmigo, habrá valido la pena el trabajo más allá del resultado.
Y, aunque me ha servido, es un salvavidas. No es precisamente saber nadar.
Dije que en mi caso es cíclico y lo cíclico tiene una ventaja —la promesa de que va a pasar— y una maldición —la promesa de que va a volver—. Eso hace que, a veces, la calma no sea calma, sino espera.
Así que, mientras escribo este artículo a modo de catarsis, estoy a la espera de la próxima ola y en el horizonte se empieza a dibujar: Que si las olas son una metáfora simple o que si el síndrome del impostor es un tema tonto o que si sé lo suficiente como para escribir sobre él o que si también soy una impostora de impostoras.
Al final, aprender a nadar es también reconocerte vulnerable en lo público. Reconocerte insegura ante los que te ven y, quizás así, ablandar de a poco el mundo para todos los que puedan sentirse igual. Porque, en últimas, todas somos impostoras. Sólo hay quienes lo ocultan mejor.
*Estefanía Piñeres es actriz, guionista y directora… supuestamente.
![]()














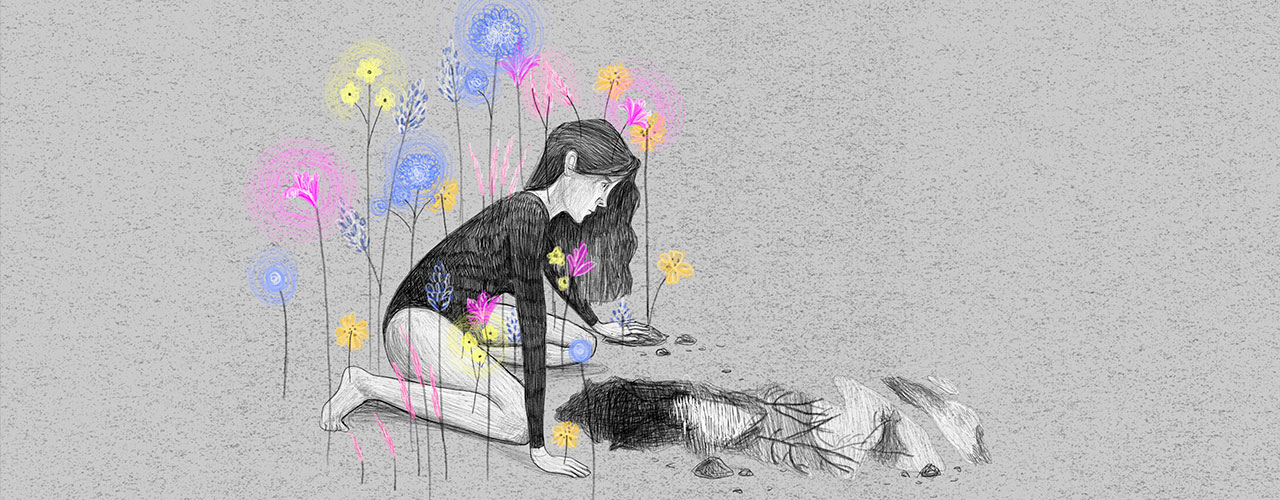


Dejar un comentario