Así como nos preocupamos por la pensión cuando empezamos a trabajar, deberíamos pensar también en los objetos que acumulamos a lo largo de la vida, y que al final le vamos a heredar a quienes nos sobrevivan.

Confieso que he vivido. Que he vivido 64 años dedicado a acumular objetos de todo tipo. Una buena parte funcionan, pero un porcentaje apreciable ya es obsoleto, inservible o no tengo cómo usarlo. La sola idea de pensar en un trasteo me aterra. ¿Dónde podré meter todas estas cosas? ¿Cuántos días me llevaría empacar tanta cosa acumulada no sólo por mí sino también por mi esposa y tres hijos que ya no están en casa pero que dejaron cosas aquí? Para no hablar de muebles heredados de familiares que murieron y que vinieron a parar acá.
No es un caso sencillo de solucionar porque, en mi caso, se trata de un problema de origen genético-cultural. Cuando era niño veía cómo mi papá guardaba de todo en frascos de vidrio: tornillos sin su tuerca, pedacitos de alambre, puntillas sin punta. Alguna vez, hacia 1970, mi hermano y yo le refundimos ya no recuerdo qué y nos dijo muy molesto: “yo tenía guardado ese alambre porque podía servir para algo de aquí al año 2000”. Estamos en 2023 y ahí esperan su hora señalada esos objetos que conserva mi padre en esos mismos frascos de conservas que en los años 60 salieron de las fábricas de mermelada de Fruco, California y San Jorge. En repisas o en cajones que nadie se atreve a abrir.
Por su parte, durante muchos años mi mamá guardó los periódicos de casi todos los días. En cada uno de ellos ella señalaba las columnas de opinión que quería leer pero que no había alcanzado. Nunca supe si alguna vez leyó aunque sea alguno de esos periódicos atrasados que, en 1977, cuando comencé a interesarme mucho en el fútbol argentino, al menos a mí me sirvieron para conocer detalles de campeonatos de años anteriores.
Digo que es un problema genético-cultural porque, además de esa compulsión por guardar cosas “que pueden servir de aquí al año 2060”, en mi caso mucho tiene que ver con la cultura ambiental, ya que soy incapaz de botar a la caneca plásticos, pilas gastadas y desechos electrónicos. Igual me pasa con los remedios, con la ropa, los papeles de regalo que se reciclan una y otra vez, así como los faroles del día de las velitas.
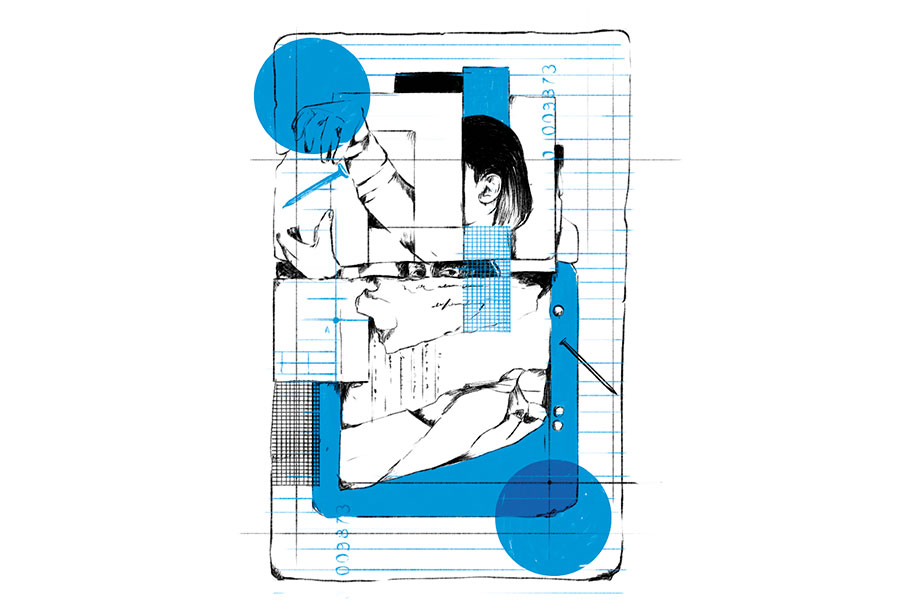
Cuando yo deje este planeta y esta vida, ¿qué diablos van a hacer quienes me sobrevivan con toda esa cantidad de objetos que no me siento en capacidad de botar? Nunca había pensado en eso y me doy cuenta de que no es un tema menor.
A finales de los años ochenta comencé a guardar en un baúl objetos que, pensaba yo, en el siglo XXI le regalaría a “mis nietos” como testimonio de una época anterior a ellos y que serían piezas de gran interés para ellos. Por ejemplo, tarjetas de crédito vencidas, pasabordos de aerolíneas y boletos para ingresar a conciertos y obras de teatro. El baúl sigue ahí y, ahora que lo pienso, nada de lo que allí se conserva le interesará mucho a mi nieta en un futuro cercano.
Como detesto botar a la caneca palitos para revolver el café, los echo al bolsillo y al llegar a la casa los guardo en cajones o en mugs. De hecho, otra herencia que les dejo son un montón de mugs que van desde el Manchester United y la selección de fútbol de Holanda hasta Las aventuras de Tintín, La baby sister, Garzón vive y la Escuela de Infantería de Marina de Coveñas. También heredarán viejas grabadoras de casete, tocadiscos y otros equipos de sonido, la mayoría de los cuales ya no funcionan. Lo peor es que la colección de libros, vinilos, CD, casetes, video lasers, VHS y DVD, el que en teoría es el mayor tesoro que les voy a dejar, en estos tiempos de plataformas son un gran encarte.
En síntesis: de la misma manera que uno piensa en la pensión cuando empieza a trabajar, también deberíamos pensar en qué le vamos a heredar a los que nos sobrevivan. Yo, la verdad, no lo he hecho. Y el tiempo apremia.
- Este artículo hace parte de la edición 188 de nuestra revista impresa. Encuéntrela completa aquí.
*Periodista y escritor. Miembro del consejo editorial de Bienestar Colsanitas.
![]()
















Dejar un comentario