Estar en cuidados intensivos a veces puede ser tan parecido como estar en una pesadilla. Muchos años después, el autor sigue recordando su experiencia luego de una cirugía a "corazón abierto".

iete de la mañana del viernes 28 de mayo de 2010. Avanzo casi desnudo y rumbo al quirófano por un pasillo helado con vista a los cerros de Bogotá. Una mañana sin nubes. Alcanzo a pensar: “De pronto es la última vez que los veré”. Aunque no se trata de una operación rutinaria y programada (cambio de válvula aórtica por una mecánica y refuerzo de la aorta con un segmento de PVC), la expresión “corazón abierto” no deja de inquietar.
Al llegar a la sala de cirugía el anestesiólogo me prepara. Me dice: “Esto puede dolerle un poco”. Inmediatamente después me encuentro enfrente a mi esposa Adelaida quien, con cara aterrada, me dice que todo salió muy bien. Como en una película. Corté a una nueva escena, sin ni siquiera una transición con un fundido a negro. Nada. Del traje de dotación del anestesista a la mirada de espanto de Adelaida, que viste una gabardina beige. Trato de responder su saludo y descubro que no puedo hablar porque de mi boca sale un tubo tan ancho como una boa. Como soy propenso a atorarme con cualquier cosa, siento que voy a morir asfixiado.
Estoy en la Unidad de Cuidados Coronarios de la Clínica Shaio, una sala dispuesta en forma de octágono, con camas que miran hacia el centro. La penumbra y el tiempo que pasé en blanco durante la operación me impiden saber qué hora es. En la pared de enfrente un reloj marca las ocho y media. Al rato me quitan el tubo de la boca. Llevo horas sin comer pero no siento hambre. En cambio, tengo sed. Las enfermeras me dicen que no puedo tomar mucha agua, que debo aguantar, así que las tandas de remedios las aprovecho para calmar la sed. Cada cierto tiempo limpian la herida que atraviesa todo mi esternón desde el vientre hasta el cuello. Soy incapaz de mirarla. He perdido por completo la noción del tiempo. En parte por la falta de ventanas, pero también por el ruido de médicos y enfermeras, que es constante. Y el reloj, siempre igual. Ocho y media.
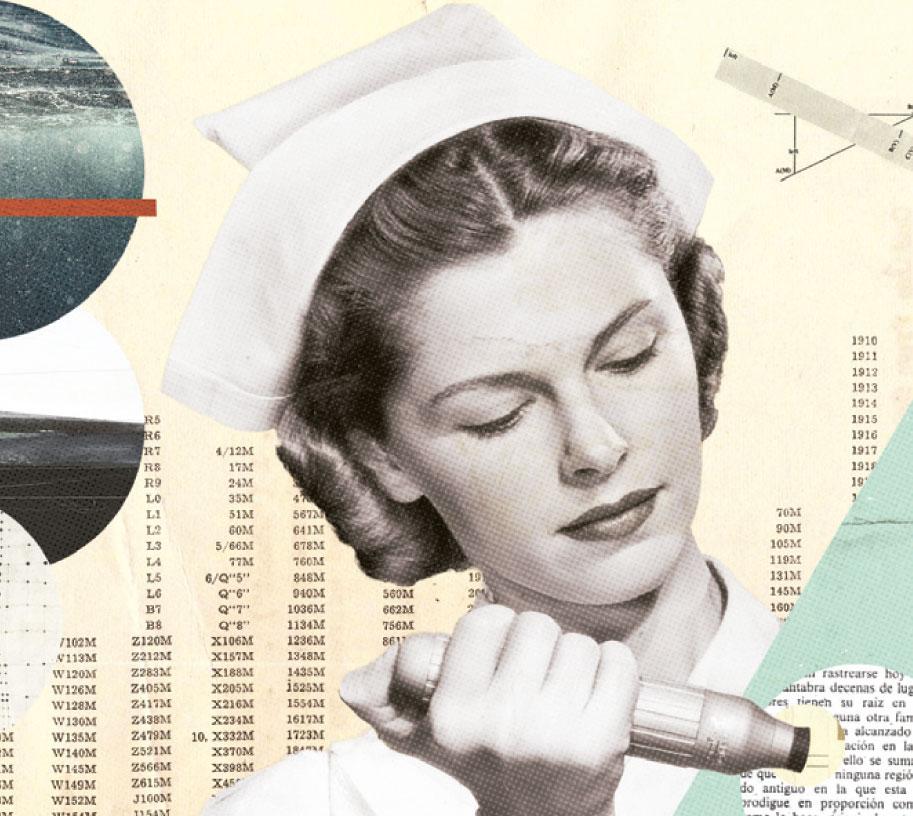
Un médico entra a mi cubículo a buscar un folder que guardan en un cajón y azota la puerta. Me empieza a dar una furia infinita por estar inmovilizado, por los tubos, porque cuando toso me duele el pecho, por la luz blanca mortecina, por el ruido, por las conversaciones en voz alta, y entonces me siento muy mal por ser un desgradecido que se queja por bobadas mientras que a mi lado las personas que agonizan o padecen complicaciones severas parecen tranquilas y serenas.
Cada cierto tiempo llevan a un señor al quirófano porque no han logrado cerrarle la herida de la operación. No oigo sus lamentos, pero sí las instrucciones de las enfermeras que le piden que se quede quietecito. A manera de terapia respiratoria debo soplar la manguera de un aparato de plástico y lograr que unas bolas blancas lleguen a la parte más alta de una columna. El sabor del aparato me provoca náuseas y el esfuerzo me deja exhausto.

Me empieza a dar una furia infinita por estar inmovilizado, por los tubos, porque cuando toso me duele el pecho, por la luz blanca mortecina, por el ruido, por las conversaciones en voz alta, y entonces me siento muy mal por ser un desgradecido que se queja por bobadas”.

El sábado, presumo que por la noche (el reloj marca las ocho y media) llega una enfermera joven, morena, que habla mucho por celular. Siento rabia contra ella, que se vuelve rabia contra mí por ser tan egoísta. ¿Acaso ella no está en todo su derecho de hablar con el novio o la hermana? Tengo la idea de que he pasado unas treinta y seis horas sin dormir. Me entra la angustia y el desespero de una nueva noche en vela. Le pido a la enfermera que, por favor, me dé una pastilla que me ayude adormir. La enfermera parece no prestarme atención y vuelvo y lo pido con algo de furia en mi voz. Llega el médico de turno, quien empieza a interrogarme.
Me pregunta mi nombre, que donde estoy, que por qué estoy allí.
—¿Qué pasa mañana?
— Hay elecciones.
—¿Qué elecciones?
—Primera vuelta, presidenciales. Santos contra Mockus y Rafael Pardo y Petro y Vargas Lleras...
El doctor, satisfecho con mis respuestas, se va y al rato me traen la pastilla. Me despierto en medio de una calma extraña. Lo primero que veo, una enfermera que me trae el maldito aparato azul para que lo sople. No puede ser cierto. Me siento en medio de una pesadilla. Hago el repugnante ejercicio y luego le pregunto la hora.
—Dos de la madrugada.
Otra vez me entra el desespero y ese maldito reloj sigue marcando las ocho y media.
Amanece. Por fin me dan una comida completa, pero algo insípida. Ahora veo mejor y descubro que el reloj es en realidad un tubo sellado que sobresale de la parte alta de la pared con dos manchas alargadas que simulan unas manecillas.
Al final de la tarde me llevan al cuarto, donde pasaré una de las semanas más felices de mi vida y, donde ya más calmado y un poco menos adolorido, me preguntaré si todo lo que recuerdo de cuidados intensivos ocurrió de verdad o fue un sueño, y sentiré toda la gratitud del mundo por quienes me atendieron y cuidaron con tanto esmero y paciencia en la Unidad de Cuidados Coronarios de la Clínica Shaio.

![]()






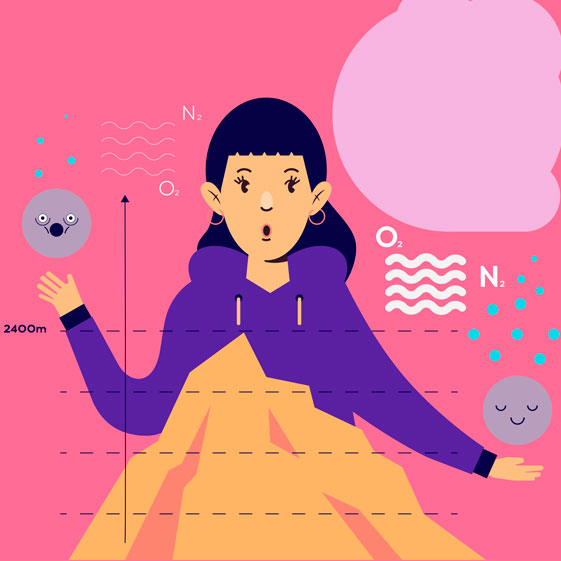









Dejar un comentario