¿Cómo es la vida sin tomar en un mundo que glorifica el trago? El autor dejó la bebida hace seis meses y lo que descubrió le ha resultado tan revelador como sorprendente.
Hace seis meses paré de tomar. El 13 de marzo, luego de una noche de fiesta que terminó en una pelea difícil con mi esposa —quizás la más compleja de nuestros doce años de matrimonio— decidí que ya había sido suficiente. Llevaba más de dos décadas bebiendo con una regularidad que consideraba normal (era muy raro que pasara un fin de semana sin beber cualquier cosa) y no se me había pasado por la cabeza que alguna vez dejaría de hacerlo. Tomar trago era una parte fundamental de mi vida. Era lo que me ayudaba a desinhibirme, a pasarla bien, a “descansar” del estrés cotidiano. El licor era, o al menos eso creía, el elemento esencial para llevar a cabo todos esos lugares comunes.
Pero desde que pasé los cuarenta empecé a sentirme mal con mi forma de beber: no solo sufría unos guayabos físicos y morales paralizantes, que llegaban acompañados de una ansiedad cada vez más grande, sino que comencé a sentir que la borrachera ya no resultaba tan divertida. «Innumerables son los aspectos del vicio y una sola es su consecuencia: estar descontento de sí mismo», escribió Séneca en De la serenidad del alma. Lo había pensado algunos meses atrás, en navidad, cuando una tarde se nos fueron las horas bebiendo whisky con mis primos en una finca. Sin saber cómo, me desperté en la cama luego de un sueño intranquilo y me di cuenta de que no recordaba en qué momento había caído fulminado, avergonzado porque el exceso de tragos me hizo perder la comida familiar. Lo había pensado también luego de las últimas reuniones con amigos en la casa, cuando al día siguiente la conciencia empezaba a pesarme como una roca a pesar de que no hubiera hecho nada grave. De un momento a otro, una pregunta empezó a rondar con fuerza en mi cabeza: ¿por qué tengo que someterme a este suplicio?
Así que el 13 de marzo anoté la fecha en un papel y puse la hoja, visible, al lado de la pantalla del computador. Aún sigue ahí. Luego abrí Facebook y escribí: «La vida manda mensajes de advertencia una y otra vez. El instinto humano se empeña en ignorarlos hasta que llega un punto en que, muy adentro de nosotros, sabemos que no podemos seguir desviando la mirada. Una vez allí, nos quedan dos opciones: atenderlos o rodar —conscientes e indiferentes— hacia ese abismo que intuimos». Esa misma tarde decidimos, con mi esposa, realizar un acto simbólico: desmontar el bar que habíamos construido cuando remodelamos la casa en la que ahora vivimos. Dos días después mandamos a tumbar la barra, quitamos los adornos y las copas, y convertimos el mueble de la pared en una biblioteca.
Hecho eso, decidí buscar ayuda.
Vivir en la zona gris
Llegué a la reunión de Alcohólicos Anónimos un martes en la noche. Se hacía en la caseta de un parque público al norte de Bogotá, dentro de un pequeño salón que emanaba un fuerte olor a desinfectante. Junto a la puerta de entrada había un escritorio y, alrededor de él, un montón de sillas Rimax ubicadas en círculo. Fui uno de los primeros en llegar, junto a una señora mayor. Poco a poco el lugar fue llenándose. Había gente de todas las edades y condiciones sociales, que se saludaban con la familiaridad de los viejos conocidos. El hombre que se sentaba detrás del escritorio, y que me había recibido con cortesía minutos atrás, le comentó al resto que ese día era mi primera reunión.
Permanecí en silencio cuando empezaron a contar sus historias. Pero, mientras escuchaba, no podía dejar de pensar que mi condición estaba lejos de ser similar. Casi todos narraban experiencias de pérdidas —de familia, de amigos, de parejas, de propiedades— y del fondo al que el trago los había hecho llegar. Yo no sentía que esa fuera mi situación. No me parecía que el trago me hubiera arrebatado nada importante: seguía teniendo mi familia, mi trabajo y una vida funcional pese a contados malos momentos. Había escrito libros. Llevaba una relación amorosa con mi esposa y mi hijo. Sabía, eso sí, que estaba en una zona gris que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Por eso quería detenerme. Y aunque reconozco lo efectivo que es AA y lo mucho que ha ayudado a millones de personas en el mundo, no pude dejar de sentir que todas aquellas historias me resultaban lejanas.
Salí de la reunión sin saber si volvería. Y entonces recordé que a principios de año, mientras acompañaba a mi hijo a cortarse el pelo, había leído en las redes el texto de una antigua conocida de la universidad que contaba cómo era su vida luego de seis meses sin tomar. Sentado en el pequeño muro de cemento que se alzaba al frente de la peluquería, sentí que algo se movió adentro de mí. «Sí es posible», me dije. En su texto, la conocida hablaba de una terapeuta que la había ayudado, Catalina Zuleta (@nitananonima), quien trataba a personas que, como yo, se movían en esa zona gris en la que no perciben el trago como un problema mayor pero que se sienten cada vez más incómodos con la bebida.
Movido por un extraño impulso decidí escribirle un mensaje a Instagram. Le dije que hacía un par de años había escrito un libro en el que hablaba mucho sobre el trago y los problemas que me había traído en la relación con mi padre y que, si no le importaba, me gustaría enviárselo. Me quedaba solo una copia de las cincuenta que me habían dado al publicarlo. La última. Así que cuando me respondió decidí firmárselo con una breve dedicatoria. No sé por qué lo hice; quizás, como lo pienso ahora, fue un grito de auxilio. Una manera de pedir ayuda. Tal vez estaba seguro de que tarde o temprano terminaría recurriendo a ella, aunque entonces no lo tenía tan claro. Y así sucedió: cuando salí de esa reunión en AA, meses más tarde, decidí al fin agendar una cita con Catalina.
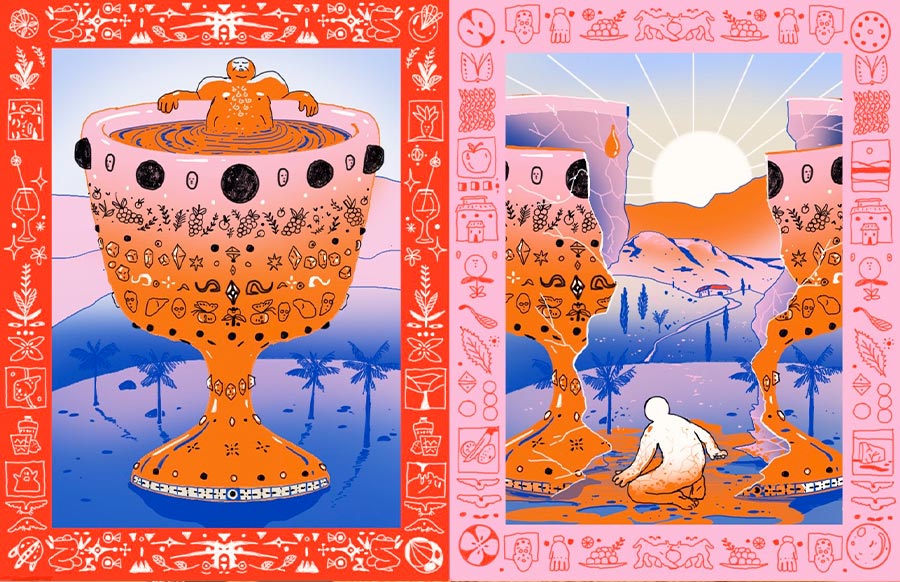
La cárcel del alcohol
Quizás el descubrimiento más importante de estos 180 días sin tomar es una sensación de libertad que resulta abrumadora. Es paradójico porque el licor pareciera volvernos libres, pero la realidad es que confundimos esa sensación con el hecho de actuar desinhibidos. El trago es una cárcel que nos exige vivir en ella. Y no nos suelta. Nos pide tiempo y atención desmedida. Ahora me doy cuenta, por ejemplo, de que yo tenía establecidos ciertos días y horarios que le dedicaba exclusivamente a la bebida, y que cualquier plan que interfiriera con ellos me hacía poner de mal genio. Beber era lo que se hacía los viernes en la noche. O los sábados cuando había asado. O en todas las reuniones familiares. O los días en que me veía con algún amigo. En mi cabeza no había nada que pudiera ser mejor que eso, ni algo que pudiera entorpecer aquellos planes.
Mi mente estaba tan habituada a que el viernes en la mañana comenzaba a sentirme ansioso y solo lograba estar tranquilo cuando, hacia el final de la tarde, podía al fin dejar de lado las labores y dedicarme a beber. Esa era mi idea de descansar. Estaba convencido de que la mejor forma de relajarme era tomar hasta estar prendido, casi ebrio, a pesar de que al otro día volviera ese peso en la conciencia o de que supiera que el trago iba a causar problemas. «El sobrio anticipa la tragedia ocasionada por su ebriedad, pero eso no lo disuade», escribe Mauricio García Villegas. Ahora que estoy logrando dejar de lado esa obligación implícita, he sentido como si me quitara un peso de encima. Ya puedo hacer otras cosas sin preocuparme por estar quitándole tiempo a la bebida. Puedo estar presente.
Como apenas estoy aprendiendo a afrontar mi nueva realidad, me cuido mucho de no volverme una especie de predicador sobre lo linda que es la vida sin licor. Para nada. No es fácil dejar de tomar y mentiría si dijera que muchas veces no extraño la sensación que me producía beber. Y no es fácil, sobre todo, porque vivimos en una sociedad que ha normalizado el trago para cualquier circunstancia y que sigue glorificándolo sin ser del todo consciente de ello. Yo mismo lo hacía. Yo mismo me tomaba fotos con el vaso de whisky en la mano y las publicaba en Instagram, mostrándole a todo el mundo lo bien que la pasaba bebiendo. Yo mismo presumía del bar que habíamos construido, con sus luces de neón y su barra de mármol. Yo mismo hacía chistes sobre la gente que no bebía, asegurando que no se podía confiar en ellos. Yo mismo buscaba cualquier manera de justificar el hecho de beber, porque a fin de cuentas ese es el cliché que rodea a los periodistas y escritores. ¿O qué es Bajo el volcán, de Lowry, sino una borrachera de casi 500 páginas?
Desaprender, esa esencia
Nunca se me pasó por la cabeza que algún día iba a dejar de beber. Para ser sincero, todavía me cuesta creerlo. Tampoco sé qué vaya a pasar mañana, pero me siento bien así y quiero seguir explorando esta nueva etapa de mi vida. Y hacerlo, sobre todo, poniendo la curiosidad por encima del sentimiento de privación: cómo es vivir una reunión de amigos sin estar borracho, cómo es asistir a una fiesta sin tomar (aunque la verdad es que a estas alturas ya voy a muy pocas), cómo es hacer tantas cosas que antes estaban mediadas por el licor sin llevarse un vaso a la boca. Al principio, algunos amigos cercanos se desubicaron—y quizás hasta lo consideraron un capricho pasajero— pero con el paso del tiempo han respetado mi decisión. He perdido otras amistades, claro, pero eso sirve para darse cuenta de que muchas veces el trago es el débil pegamento con el que se sostienen ciertas relaciones.
He vuelto a hacer deporte con juicio y he sentido que mi salud mental ha mejorado. Me siento más tranquilo, menos ansioso por cuestiones que antes no podía determinar. Y he visto un efecto curioso: varias personas me han compartido, sin yo decirles una sola palabra, su propia incomodidad con su forma de beber. Es como si en el fondo supiéramos que hay algo mal en esa manera tan desaforada en que tomamos, pero estamos tan habituados a nuestra cárcel que nos cuesta mucho salir de ella. «La soledad alcohólica es angustiosa», escribe Marguerite Duras.
Me gusta esa idea de que somos muchas personas a lo largo de nuestra vida. De que nada es más constante que el cambio. Al final, este tipo de procesos son personales: compromisos silenciosos con uno mismo. No pretendo imponerle a nadie la sobriedad, ni que dejen de tomar cuando estén conmigo. Quiero, sí, darme la opción de seguir cambiando, de derribar estructuras mentales y hábitos con los que crecí y que tenía arraigados. ¿Qué pasará mañana? No lo sé, pero cada que me angustio al pensarlo recuerdo un mantra simple que me tatué en el antebrazo, mucho antes de que todo este proceso empezara: «Un día a la vez».
De todo, sin embargo, puedo decir que lo mejor de estos seis meses sigue siendo levantarme un fin de semana sin guayabo. Aprovechar el día. Quitarle al trago su importancia abrumadora, el trono al que lo había subido en mi vida. Esa sensación de calma y bienestar en las mañanas no hay con qué pagarla.
Y solo basta entender que está en nuestras manos.
*Martín Franco es periodista, escritor y editor. Su último libro se titula Gente como nosotros, y fue publicado por editorial Planeta recientemente.

















Dejar un comentario