¿Qué sentido tiene la paciencia?, ¿cómo trabajarla?, ¿para qué recuperarla? respondemos a estas y otras preguntas en un esfuerzo por no perder la calma.
La última vez que tuve muy presente la paciencia estaba de viaje sentado en un balcón de vista paradisiaca, llamando al banco para reportar un robo casi total de mi cuenta de ahorros.
Luego de un par de horas de espera al teléfono en llamadas que se caían, la única solución inmediata que me ofrecieron fue bloquear la tarjeta. Le expliqué al funcionario que eso me dejaba impedido a mí, que necesitaba el dinero que me quedaba, no me encontraba en la ciudad y no podría ir a mi oficina a pedir otra tarjeta. “Sí, señor, pero eso es lo que establecen nuestros protocolos de seguridad”. Perdí los estribos. Cuando me disponía a despacharme contra el pobre empleado del call center que nada tenía que ver, la llamada se volvió a caer. Y porque la vida es irónica, me encargaron escribir un elogio de la paciencia, a mí, que casi todo lo que sé de ella lo he aprendido por la falta que me ha hecho en momentos como ese o porque descubro mucho después que, sin darme cuenta, la he tenido.
La paciencia parece provenir de un lugar antiguo, un mundo anterior a todos los afanes nuestros y del reino animal. Porque incluso los sigilosos cazadores felinos se impacientan y equivocan, se delatan en un mal paso, caen presas de su propio apetito. La paciencia es vegetal. O, al menos, eso me parece mientras riego las cinco diminutas suculentas que crecen como estirándose fuera de los esquejes que salvé hace un tiempo de una planta moribunda.
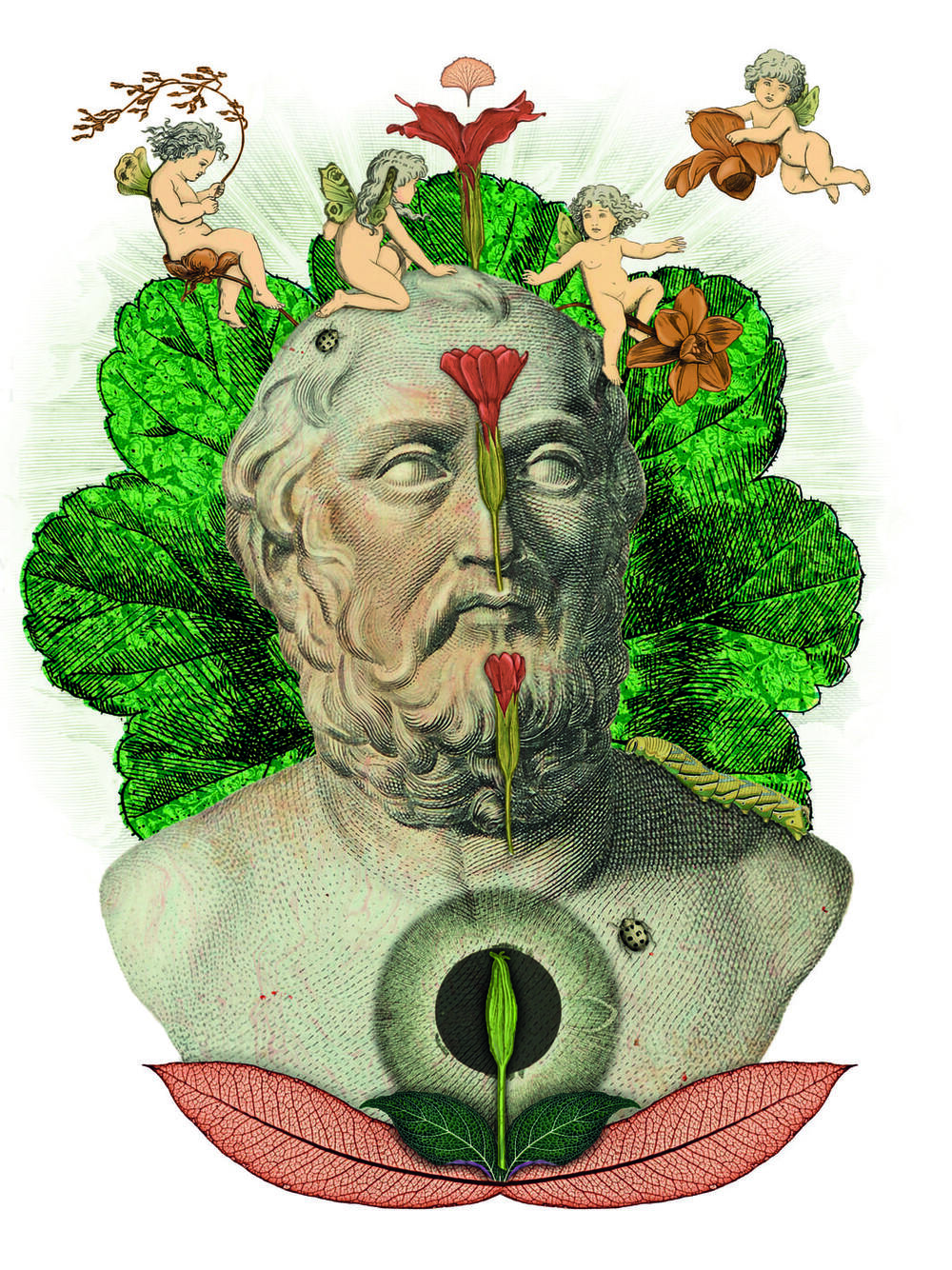
En casa nos habíamos demorado un par de meses en descubrir aquellas raíces manchadas de un preocupante azul mortuorio. La planta, sin embargo, había esperado con una generosidad desconcertante a que nos percatáramos de su enfermedad. Mientras tanto, ella había adelantado trabajo. De un par de sus hojas sanas brotaban ya los diminutos repollos rebosantes de vida que ahora crecen en un matero nuevo. Pudimos rescatar cinco piecitos y, como su madre fallecida, son plantas pacientes. Estiran sus futuras raíces como manos al cielo que irán ganando inclinación con los días hasta enterrarse y aferrarse en su sitio. Afán no tienen. Llevan cuatro meses en esas.
La relación de la paciencia con la enfermedad no es fortuita. El término médico paciente toma su nombre de la misma palabra latina del que lo toma la virtud, patientis, participio de un verbo surgido del griego pathos, sufrimiento. Origen que nos dice mucho sobre qué nombramos cuando usamos esa palabra: esa calma que se hace tan deseable o visible en la espera, en la tenacidad para aguantar sin desesperar mientras llega el alivio, por vía del tratamiento exitoso o de la vida que termina, por ejemplo. En ese sentido primario, la paciencia tiene mucho de la templanza, la virtud por excelencia que buscaban cultivar los maestros estoicos romanos Epicteto, Marco Aurelio y Séneca.
Para ellos, la paciencia (y la felicidad de la vida en sí misma, de hecho) era el efecto benévolo surgido de esa capacidad para aceptar radicalmente la vida tal como se presenta, con toda su belleza y su dolor, sin apegos. Para cultivarla, invitaban a meditar sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las dificultades que podríamos tener con nuestro cuerpo, pertenencias o seres queridos, todas cosas que consideramos nuestras, pero que no están del todo en nuestras manos. Las Meditaciones de Marco Aurelio son, precisamente, una obra maestra surgida de ese esfuerzo. Pero también invitaban a contemplar nuestros deseos, ansiedades e incomodidades cotidianas y no para regodearnos en la queja, sino para dar con eso que no queremos aceptar.
La paciencia tiene mucho de la templanza, la virtud por excelencia que buscaban cultivar los maestros estoicos romanos Epicteto, Marco Aurelio y Séneca.
A mí no me parece muy fácil aprender de paciencia en un mundo en el que el tiempo es oro, las redes me hacen pensar que todo el mundo ya es feliz y exitoso y podemos obtener cualquier capricho a domicilio por medio de un clic. Todo lo que no es inmediato parece problema, motivo de enojo. La Edad Media y esas catedrales que necesitaban generaciones de artesanos que no verían completado el resultado de su trabajo para terminarlas parecen cada vez más un mito de tiempos arcaicos. En un mundo como el nuestro, la paciencia parece la menos sensual de las posibles virtudes a cultivar.
Paradójicamente, el mundo contemporáneo está lleno de tendencias relacionadas al ocio capaces de robustecer la paciencia: el yoga, la meditación, la pesca, el aprendizaje de algo complejo como un deporte, otro idioma, la interpretación de un instrumento, incluso el trabajo con algo simple y riguroso como hacer pan con masa madre en casa, pueden servir para aprender a aceptar el paso necesario del tiempo, la imperfección, los procesos, nuestra torpe falta de talento, la dificultad que acarrea hacer algo bien hecho. Pero si esto no bastara, hace años me maravillé con un método digno de un cuento taoísta, tan drástico como cómico y trágico, para reeducar temperamentos lejanos a esta virtud perdida.
Un buen amigo había ingresado a un centro de rehabilitación en el que los psicoterapeutas le dijeron que debía trabajar su tolerancia al fracaso, compromiso con lo que decidía hacer y notable impaciencia, o sus esfuerzos por superar sus problemas cederían ante la primera dificultad. Para ayudarlo en esta empresa, salieron al patio de aquella casa de campo en la que se había retirado hacía meses. Le mostraron un vaso plástico lleno de granos de arroz crudo. Con un gesto amplio del brazo, uno de los terapeutas arrojó todo el contenido sobre el prado. “Vuélvelo a llenar al mismo nivel en el que estaba”. Sin importar cuánto se quejara, se tardó las horas que se tuvo que tardar. Lo entregó. Lo felicitaron. Aún puedo recordarlo celebrando su logro, contándonos del aprendizaje sobre la importancia de la paciencia, imaginarlo acostarse a dormir con la satisfactoria sensación de éxito.
A la mañana siguiente, volvieron a lanzar el arroz sobre el prado. La orden fue la misma. Y así, por semanas, mientras la frustración y el desespero que sentía, en un principio, le daban lugar primero a la resignación y finalmente a una suerte de placer ocioso, desprovisto de objetivo. En aquel centro de rehabilitación, supe más tarde, tenían variedad de prácticas por el estilo para desbaratar el hábito de las quejas y los afanes, y robustecer la tolerancia a la frustración, a la pérdida del control, al trabajo y al deber al que no le encontramos un sentido o gratificación. De alguna manera, estos ejercicios trabajarían la paciencia por vía indirecta: enfrentando al individuo a la futilidad de su impaciencia.
Los beneficios de la paciencia son todos los que acarrea no sufrir las consecuencias psicológicas y físicas de la ansiedad, el estrés y el enojo como rutina.
Uno se podría preguntar para qué se sometería a tal ejercicio de tortura cualquier ser humano con dos dedos de frente. Es muy simple: además de ahorrarnos tener rabietas, cazar peleas, decir estupideces o disuadirnos de sacar nuestros ahorros de una buena inversión a largo plazo para meter todo nuestro capital en una pirámide, los beneficios de la paciencia son todos los que acarrea no sufrir las consecuencias psicológicas y físicas de la ansiedad, el estrés y el enojo como rutina. Desde evitar un incremento de la tensión arterial y del número de dolores de cabeza por semana hasta una reducción del estrés oxidativo, las probabilidades de sufrir de insomnio o de los alarmantes retorcijones de quienes somatizan intestinalmente la inquietud, entre muchas otras cosas. Conjunto de beneficios tan holístico que bien podría competir con los del noni, el ginkgo biloba o el ashwagandha por el título de fruto de la eterna juventud.
Contemplo lo que sería disfrutar de aquel sabor en mis interacciones con la burocracia. Lo que sería entregarme a todos esos beneficios de remedio ancestral vegetal para las molestias humanas. Me considero meticuloso, poco irritable, persistente y detesto el afán, pero cada cual carga una cruz hecha sobre medidas. De modo que aquí seguiré escarbando mis granos de arroz en el piso de mis días mientras reniego de la estulticia de los protocolos de servicio al cliente. Quizás el día en que menos lo espere dejaré de quejarme de todo esto y podré marcar quince veces a un banco donde no contestan para explicarle al funcionario de turno, con toda la paciencia del mundo y sin perder la sonrisa, cómo me apenan sus ingeniosas soluciones.














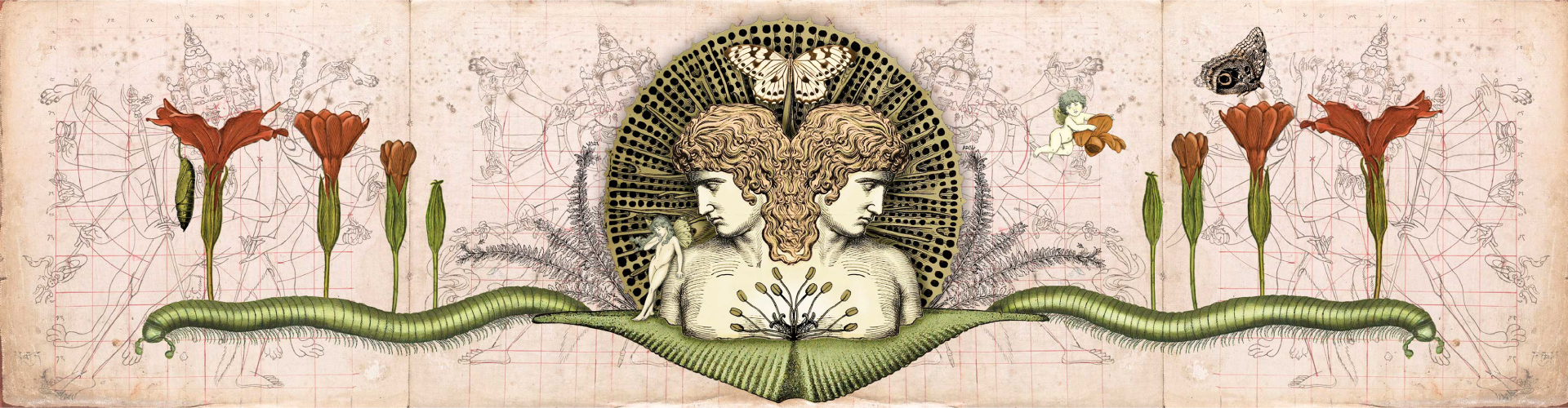


Dejar un comentario