Hay hoteles inolvidables, pero no siempre en el sentido positivo que esa palabra evoca. Acá un recuento de algunas de mis experiencias viajeras en mi condición de poeta.
En razón de las exigencias editoriales, los escritores nos hemos vuelto viajeros perpetuos, contrariando muchas veces nuestros deseos de sedentarismo. Y en ese continuo trasegar, no pocas veces nos topamos con situaciones delirantes, absurdas o, como aquí atestiguaré, decididamente aterradoras. Los hoteles son, como se sabe, el primer factor de bienestar para un viajero. Los he conocido de toda clase, lujosos y humildísimos, cálidos o desoladores, limpios como patenas o de higiene sospechosa. Pero el tiempo me ha llevado a construir una hipótesis: que en cuestión de hospedaje a los poetas nos va mucho peor que a los narradores. La propongo desde mi experiencia de poeta-narradora, pero la sustentan montones de relatos de mis colegas, que darían para un libro muy exitoso, pues lo terrorífico y lo cómico irían en él de la mano. La causa de tal diferencia me la explico así: nuestros anfitriones, muchos de ellos burócratas de la cultura o acuciosos promotores de lectura, que casi siempre cuentan con presupuestos muy estrechos, piensan —como se pensó siempre— que los poetas somos o bohemios empedernidos, siempre en trance alcohólico o de otras sustancias, o seres alelados, con la cabeza en las nubes, a quienes les da lo mismo un camastro en un cuarto con poca ventilación que una cama espléndida en un hotel de cinco estrellas. A los narradores, que consideran más aburguesados y, sobre todo, más racionales, y a quienes sus editoriales cuidan con cierto esmero, casi siempre nos están destinados hoteles un poco mejores y a veces francamente buenos.

Hasta aquí la teoría. Vamos ahora a la práctica. Algunos de los organizadores de estos eventos poéticos parecieran aspirar a figurar en los Récords Guinness: mientras más invitados mejor. Ya es un riesgo tener juntos a treinta poetas en un mismo lugar, pero cuando se trata de ciento veinte no solo el peligro es mayor, sino que el pan y el vino resultan escasos a la hora de la repartición. A uno de estos encuentros de vocación apoteósica, en Lima, llegué ya hace muchos años con una amiga, compañía que reconforta a menudo en estos viajes. Sorpresa nos llevamos en la noche húmeda del invierno peruano cuando constatamos que en nuestras camas solo había unas colchas tan delgadas que nos tuvieron tiritando toda la noche y que nos obligaron, al día siguiente, a ir a comprar ropa térmica, porque cobijas de repuesto no existían. Pero estábamos en Lima, pensamos, y la comida sería de maravilla. No, señores y señoras: para aquellos organizadores los poetas se alimentan de metáforas. En vez de un rico ceviche, o una causa o un delicioso arroz chaufa, en cada comida nos esperaba una cajita de icopor con distintas sorpresas, una de ellas unas salchichas y unas galletitas de soda. El hambre buscó entonces compensación, dando razón al prejuicio, en la sobredosis diaria de pisco sour a la que apelamos, pagando de nuestros bolsillos, en un mítico bar que era lo único vivo en aquel hotel muerto donde sobrevivimos cuatro días.
Tan muerto como otro en un pueblo precioso de la sierra peruana, a donde llegué con un enjambre de poetas. Era un parador que iban a demoler una semana después, que abrió por última vez sus puertas para nosotros, y que contaba tan solo con un empleado visible, que abría la puerta y hacía de mesero. De la antigua opulencia de aquel lugar quedaban algunos vestigios ruinosos, como las cortinas color púrpura y las lámparas candelabro desvertebradas, pero los huéspedes nos dividíamos en dos: aquellos que solo tenían agua caliente en sus duchas, y los que solo tenían agua fría, por lo que no había ninguno que bajara rigurosamente bañado al desayuno. Para mayor oprobio, estábamos condenados a oír poesía de nueve de la mañana a doce del día y de cuatro de la tarde a ocho de la noche, algo insoportable para cualquier mortal. Sin embargo, para salvarnos de la locura, nos habían dispuesto almuerzos pantagruélicos en haciendas cercanas, donde nos recibían chalanes que mostraban sus destrezas montando sus caballos, música interpretada por grupos locales, y mesas radiantes coronadas de botellas de vino y whisky, pues el evento era —según se supo después— patrocinado por los dueños de una mina contaminante de mercurio, que expiaba sus culpas con un festival que le daba cierto brillo al pueblo. Aquella generosidad nos hacía olvidar las penurias hoteleras y dormir larguísimas siestas. En la noche, exhaustos, nos servían en aquellos salones decrépitos, para nuestra fortuna, enormes delicadezas peruanas, y bebíamos y bailábamos hasta caer en nuestros camastros. El vómito de alguno —lo juro— duró intacto en su rincón durante toda aquella intensa temporada. El día del regreso a Lima un hacendado muy elegante fue al aeropuerto a despedirnos. Allí descubrimos que era el dueño de todas las fincas donde nos agasajaron y también de la aerolínea en la que íbamos a regresar. Lo supimos cuando le ordenó al piloto, de la manera más natural, que no siguiera la ruta de siempre. Llévelos por la cordillera —dijo— para que vean los picos nevados.
Entre los muchos hoteles de pobre estirpe recuerdo uno en Quito, donde el inodoro quedaba contra una ventana que daba a la calle y que tenía una cortina tan corta y ondeante que el huésped debía sostenerla con la previsible dificultad para que los transeúntes no lo vieran haciendo sus necesidades. En el altillo, en una buhardilla de espanto, alojaron a un cura poeta de humor ácido, que debía agacharse para salir, y que repetía que le había tocado la habitación Boris Karloff. En Tunja estuve en un hotelito modesto que se veía muy limpio, pero que tenía un pequeño problema: antes de bañarme —y ya se sabe que Tunja es una ciudad helada— debía avisar en recepción para que prendieran el calentador. Pero como no había teléfono ni citófono en el cuarto, ¡había que bajar dos pisos para dar la información! En un pueblo antioqueño, me correspondió la habitación más lejana, la que remataba un corredor. Era la única y última disponible. También tenía un pequeño defecto: ni una ventana, ni una celosía, ni una rendija que me permitiera asomarme al mundo. Debí dormir en aquella tumba con el alma acezante y ayudada por un somnífero, que me salvara de mis terrores nocturnos.
Como ya dije, muchos de estos encuentros poéticos se hacen con las uñas. Así que a veces nos ofrecen alojarnos en casas de familia o colegios o conventos. Siendo yo invitada única, me anunciaron en una ocasión que me alojarían en un hotel precioso, en el campo, a una media hora del pueblo en el que tendría lugar mi lectura. A la reja que daba paso al camino de entrada demoraron unos diez minutos en venir a abrir. Ya en el hotel, que no tenía recepción, una chica me acompañó a bajar por unas escaleras penumbrosas hasta el que iba a ser mi cuarto, desde el que se divisaba una piscina enorme y un terreno amplio y árido. La joven que me atendió me alargó un papelito con su teléfono, por si necesitaba algo. Ella se iba a su casa. En el “hotel” solo quedaría yo, que era la única huésped, con un cuidador que estaría vigilando afuera. Por consejo sabio de una amiga, llamé a los organizadores, dije que tenía una “condición especial” que me impedía estar allí y pedí traslado. No aclaré que la condición especial era miedo. En San Agustín dormí en una celda del enorme museo arqueológico, de cara a las tumbas indígenas, y no fui la única huésped, de milagro, porque me acompañaba mi marido.
Remataré, renunciando a muchas otras historias de hoteles, con una última. Me iniciaba yo como escritora cuando un gestor cultural me ofreció como alojamiento, en Santa Marta, la enorme casa antigua de los padres de una joven poeta, que se habían trasladado a Cartagena. Acepté. Al mediodía, al entrar a dejar mi maleta, vi algo inquietante: las ventanas estaban tapadas con tablas, los muebles cubiertos por sábanas blancas, y un alma caritativa me dio instrucciones de cómo abrir los registros del agua y la luz. Todo eso quedó sin duda bullendo en mi cerebro. Llegué a medianoche, cansada, después de una cena, con la esperanza de dormir profundamente. A las dos, sin embargo, desperté con náuseas, temblor, hipotermia. Tenía lo que supe, mucho después, que era un ataque de pánico. Me dormí después de tres horas de mucho batallar con mi malestar. A las ocho, cuando desperté, empecé a recorrer aquella casa enorme en busca de la empleada que debía estarme acompañando. Una intuición me llevó a la enorme puerta de madera de aquella mansión decimonónica. Por la mirilla alcancé a ver el enorme candado: me habían dejado encerrada. El teléfono de la casa tenía roto el disco de las marcaciones. En aquella época remota no había celulares. A la una de la tarde, cuando yo ya creía que aquel encierro había sido planeado y que iba a morir de hambre a cuatro cuadras del mar, llegaron mis anfitriones. Sobra decir que me trasladé a un hotel frente a la playa, que pagué con mis humildes honorarios. Y que ahora que soy más vieja trato de enterarme muy bien a dónde me van a llevar. Aunque, como todo viajero sabe, en lo que respecta a hoteles siempre hay y habrá sorpresas.






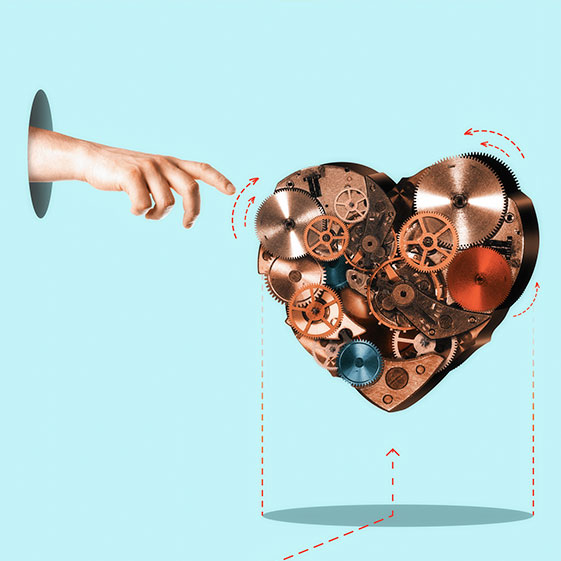










Dejar un comentario