La verdad es que cuando salí del colegio, no elegí la carrera que realmente quería. Hoy, a pesar de mis preocupaciones y con par de generaciones de por medio, retorno a las aulas para desquitarme.

Mientras el confinamiento acercó a muchos a su lado fit y a otros los convirtió en maestros panaderos, a mí me puso a buscar mis resultados del ICFES en el baúl de los recuerdos para volver a la universidad.
Siempre me gustó la psicología. Antes incluso de saber que era una opción profesional, hice de paño de lágrimas y doctora corazón de las empleadas domésticas que trabajaban en mi casa y, más tarde, de mis amigas del colegio. Leía con avidez las columnas de consejos de las revistas que mi mamá compraba, y comparaba las recomendaciones del experto de turno con las que, según yo, en toda la madurez de mi pre adolescencia, se ajustaban más al dilema del angustiado remitente anónimo. Y sin embargo, cuando llegó la hora de escoger qué estudiar en la universidad, por razones que aún no entiendo del todo, elegí estudiar Derecho.
El deseo de ser abogada duró hasta que tuve la primera clase de “introducción al derecho”. Pocas veces he sabido con tanta claridad que estaba en el lugar equivocado, de manera que no es de extrañar que el resto del semestre fuera un sólo sufrimiento, agravado por el hecho de no ser capaz de confesarle a mi mamá que me estaba yendo mal en mis clases y que, después de todo, no seguiría sus pasos. Sí, mi mamá es una abogada brillante, y yo había querido complacerla con mi elección profesional. Ahora que lo pienso, tal vez sí entiendo por qué elegí Derecho como primera opción, y no tuve qué estudiar psicología para hacerlo.
Una vez superada la desilusión del mal paso vocacional, curiosamente volví a ignorar el llamado de la psicología. En esta ocasión me incliné, como muchos estudiantes indecisos antes que yo, por la comunicación social. En mi casa no les hizo mucha gracia, pero la prefirieron a mi otra opción, que era estudiar idiomas y ser traductora. Antes de graduarme había conseguido hacer la práctica, y luego quedarme trabajando, en una reconocida revista, con lo que parecía que, por fin, había logrado encontrar mi lugar en el mundo. Pero después de algunos años el amor me llevó a otro país y renuncié sin pensarlo demasiado. No me arrepentí, pero luego de convertirme en mamá la vida de periodista, con hora de llegada pero no de salida, ya no era tan atractiva.
La pandemia me cogió entonces trabajando en un negocio familiar sin ninguna relación con mi carrera o vocación. Como muchos, hice cursos virtuales de cuanta cosa se me ocurrió: bordado, caligrafía, cocina…pero fue un comentario de mi mamá lo que finalmente me encaminó. Luego de una conversación sobre algún problema familiar en la que yo le expliqué mi punto de vista sobre la situación, ella me dijo: “Tú eres buena para esto. ¿Por qué no estudias psicología?”. Fue como si una luz se hubiera encendido en mi cerebro. Dos días después estaba inscrita en la universidad y presentando entrevista virtual.

El 18 de enero de 2021 volví a las aulas. Me tomé mi tiempo para escoger exactamente el cuaderno que me soñaba, los lapiceros y resaltadores de colores, un morral cómodo… sólo me faltó comprar lonchera. La inducción presencial, algo inusual para un momento en que las universidades seguían en modo virtual, fue mi primer contacto con mis compañeros. Los nervios normales en cualquier primíparo universitario se agudizaron esa mañana, al punto de considerar echar todo para atrás. ¿A quién se le ocurre volver a estudiar rodeada de jovencitos que podrían ser mis hijos? ¿Sería capaz de volver a tener ritmo de estudio y seguir cumpliendo con mis otras responsabilidades? ¿Resentiría mi hijo el tiempo que ya no le dedicaría tan libremente? Mientras me debatía entre entrar al auditorio asignado para la actividad o salir corriendo para mi casa y olvidarme de este sueño, un chico se me acercó pensando que yo era la profesora y me invitó a entrar al aula para iniciar la actividad. Fue la primera de muchas veces que he tenido que aclarar que sólo soy una estudiante. Hoy en día todavía me divierte ver las caras de los que me siguen viendo como profesora.
Las clases virtuales fueron un reto compartido con mi hijo, que en ese momento tenía nueve años. Él estuvo pendiente de que supiera manejar las plataformas y fue mi traductor en los chats de mis compañeros, adeptos como todos los jóvenes a comunicarse por medio de jerga y palabras recortadas. Curiosamente la experiencia me acercó más a él, contrario a lo que yo temía.
La gran ventaja de volver a la universidad después de tantos años es que no me da pena gozarme las clases y que se me note. Me encanta estudiar, investigar, leer. Incluso logré dejar a un lado mi profunda aversión por los números para cursar y aprobar con éxito las clases de estadística y psicometría. He disfrutado hasta el taller de salud, que es como le llaman en mi universidad al curso obligatorio que imparte temas como infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y adicciones a todos aquellos que entran a cursar un pregrado como parte de la preparación para la vida después del colegio.
Sin duda, lo mejor de esta nueva etapa han sido mis compañeros. Me recibieron con generosidad y sin misterios. Con frecuencia me hacen chistes sobre mi edad y saben que soy la primera en reconocer que hay cosas que ya no voy a entender, como el atractivo que tiene Tik Tok para ellos o el arte de comunicarse por medio de gifs, memes y stickers. También he aprendido, a los golpes, que a la hora de hablar de celebridades, influencers y música nunca vamos a coincidir en referentes. Todavía no me recupero de una conversación que tuvimos sobre los mejores conciertos a los que habíamos asistido. Cuando, muy orgullosa, les dije que había visto a U2 en vivo la pregunta, ¿y ese quién es? me dejó deprimida un par de semanas.
Aunque mi llegada tardía a la carrera probablemente me deje sin tanto tiempo como quisiera para especializarme, la verdad es que son más las ventajas que le he encontrado a volver a ser primípara después de los cuarenta. Mi anterior experiencia universitaria y profesional me dio habilidades que hoy aprecio mucho más, como la capacidad de relacionarme con personas de todas las edades y orígenes, o enfrentarme a múltiples textos largos cada semana y sin aprehensión. Pero sobre todo, me ha curado del temor a hacer el ridículo o equivocarme. Mis actuales compañeros ya saben que no me cohíbo para hablar en clase y, con frecuencia, me escriben mensajes para pedirme que pregunte algo que a ellos les da pena. A ellos y a los profesores debo agradecerles la paciencia que me han tenido y el cariño con que me han recibido en las aulas. Pero sobre todo siento gratitud con mi mamá, porque si bien no me animó a seguir mi sueño cuando era joven, ahora es mi apoyo para sacar adelante mi proyecto de vida. Cuando me canso o me abrumo por la enormidad de lo que me falta (espero graduarme en 2025, a mis 46 años) pienso en ella y en mi hijo viéndome recoger el diploma y la carga se hace ligera y hasta amable.
*Pilar Guevara vive con su hijo y su chihuahua, Ethan Hunt. Prefiere ver la nieve sólo en películas y está buscando la inspiración para su próximo tatuaje.







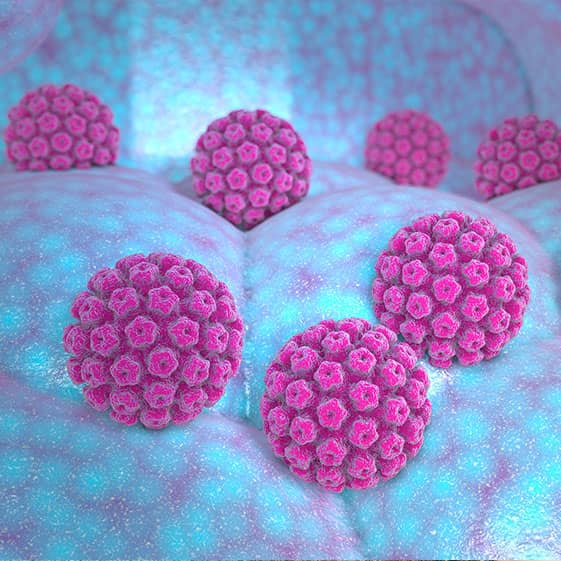








Dejar un comentario