La historia de cómo fui la niña cruel que se burlaba de sus compañeros, luego una atormentada adolescente con ganas de desaparecer… y cómo puede entenderlo todo y pedir perdón.

La psicología sí sabe por qué matonea el matón; hay varios motivos. Pero cuando eres un niño y matoneas o eres matoneado, sólo se siente rabia y dolor, y todo es confuso. En ese momento nadie sabe qué guardan los corazones ajenos y nadie sabe por qué matonea el matón. Y por no saber, le arruiné la niñez a Stefania.
Me sentía incómoda. Siempre. Sentía que no cuajaba en ninguna parte y con nadie me identificaba. En casa me la pasaba encerrada en mi cuarto, sola. Le robé el tocadiscos y unos audífonos a mi viejo junto con sus discos de The Beatles, Elton John, The Rolling Stones, bossa nova y música clásica. Se me iban las horas escribiendo tristezas, frustraciones y ansiedades en mis cuadernos.
En cambio, en el colegio pertenecía al grupo de los más lindos y populares, y los entretenía cantando “Don’t Go Breaking My Heart”, imitando a Elton y Kiki Dee. Se reían mucho conmigo; me convertí en un payaso. No puedo recordar si se me acabó el repertorio y por eso comencé a burlarme de los tres compañeros que identifiqué como los más vulnerables. Sólo me acuerdo de haber sido cruel y estoy segura de haber causado mucho dolor.
Entonces, en esa época, no lo entendía así. Entonces sólo me odiaba a mí misma porque no era flaca como mis compañeras, y porque había algo en mí que no era normal. De esto escribí en mi novela Polaroids y en un par de columnas, pero el tema nunca ha perdido relevancia en mi vida porque – sin duda – me marcó profundamente. Por esto siempre vuelvo a lo mismo: cuando tenía entre 9 y 12 años tuve un accidente en el que caí de piernas abiertas sobre un palo de metal. Me corté la vagina y me cogieron puntos sin anestesia, inmovilizada por tres enfermeras y mi mamá. La cicatriz resultó queloide y muy incómoda, y por eso me sentía inapropiada, sucia e incómoda en mi propia piel.
Ojalá lo hubiera sabido entonces. Ojalá en ese tiempo las terapias psicológicas hubieran sido tan populares como son hoy en día. Lidiar con el trauma de esa experiencia me hubiera ahorrado mucho, muchísimo dolor. A mí, a quienes matoneé y a los amores que saboteé porque no podía creer que merecía ser deseada y amada. Pero no fue así. Hoy sé que cada persona involucrada en mi calvario hizo lo mejor que supo hacer. Hoy ya no culpo a nadie.
Ah, pero entonces, en esa época, no tenía la claridad mental y la madurez emocional que tengo hoy. Sólo me sentía insoportablemente incómoda. Nadie sabía sobre mi cicatriz; me demoré un par de años en contarle a mi mamá y, eventualmente, volvieron a operarme para arreglar mi vagina y dejarla, “perfecta como debe ser la cara”. Estas fueron las palabras de mi doctora, que nos aseguró a mi mamá y a mí que la vagina debía ser tan perfecta, y sin deformidades, como lo debe ser la cara. Y aunque mi vagina ya estaba como nueva otra vez, el daño emocional estaba hecho.
Federico llegó una mañana al colegio estrenando un saco de lana, de botones. Estaba muy orgulloso de su pinta nueva y yo le dije frente a todo el salón: “¡Qué lindo buzo, Fede! ¿También hay para hombres?”. El salón entero estalló de carcajadas. Lo acabé.
No recuerdo qué le dije a Diego, pero seguramente fue aún más cruel porque este chico era muy débil, suave, callado, tímido… y cada oportunidad que se me presentaba, le decía algo humillante para que todos se rieran.
Sin embargo, con quien peor me porté fue con Stefania, quien acababa de aterrizar de Italia con su mamá, pues su papá acababa de morir y llegaron a Uruguay -donde me crié- buscando una vida nueva donde pudieran sanar sus corazones rotos. Stefania no hablaba español y tampoco conocía a nadie. Sé que todos los días cuando llegaba a casa después del colegio lloraba desconsoladamente. Lo sé porque su mamá era profesora en el colegio y, si no me equivoco, ella misma me lo dijo.
Me burlé de Stefania, Federico y Diego hasta que ya nadie se rió, quizá porque finalmente entendieron que yo era una matona. Seguramente olieron mi inseguridad y absoluta falta de amor propio. Una tarde volvimos al salón después del recreo y habían escrito con un marcador permanente en la pared: “Virginia Mayer, gorda de mierda, o cambiás o te jodés”. Yo no tengo memoria fotográfica, pero esa imagen se quedó marcada en mi memoria como pocas.
Hasta ese momento me alcanzó la falsa valentía. No hubo una sola persona que me apoyara y me di cuenta de que todos estaban de acuerdo con la afirmación. No me acuerdo cómo terminé el año. Sólo sé que el año siguiente me cambiaron de salón pero que, a pesar de tener un grupo de amigos, nunca sentí que realmente pertenecía. Sentía que, si yo no estaba, no me extrañarían. Daba igual si yo estaba o no. Qué soledad tan infinita.
Un año más tarde dejé de socializar con mis compañeros y me enfoqué en una vecina que vivía en la casa de al lado. Me acuerdo la primera vez que la vi desde mi ventana, estaba bailando ballet en su cuarto sin advertir que yo la observaba. Terminamos por volvernos grandes amigas y ella me presentó a sus amigas. Me cambié a su colegio y comencé una nueva vida social. Estaba muy a gusto y me divertía un montón. Aprendí mi lección, no volví a matonear a nadie.

Como esa institución no ofrecía los últimos tres años de liceo, me volví a cambiar de colegio unos años después. Elegí el colegio donde se graduó mi papá, donde estudiaba mi hermano y mis primos más grandes. El colegio del equipo de rugby que en 1972 iba en un avión a jugar un partido en Chile, se estrelló en Los Andes y sólo sobrevivieron 16 personas que debieron comer la carne de sus compañeros muertos para sobrevivir. Era como el Gimnasio Moderno de Bogotá, un colegio de clase alta que había sido sólo de hombres, al que gradualmente le habían ido metiendo mujeres. Los chicos no estaban contentos con eso y los de mi salón –advertidos de mi reputación de matona– descargaron su descontento en mí, y nadie, ni mis primos, me defendió.
Una vez me llenaron la cartuchera de pelos púbicos, en otra ocasión cogieron un cuaderno donde solía escribir cosas que se me ocurrían y se burlaron de cada palabra, haciendo tachones con un esfero rojo, ridiculizándome. Cuando hablaba en clase también se burlaban de lo que dijera y me llamaban gorda entre dientes. Todo el salón se reía. Éramos pocas mujeres y yo era la única que no logró integrarse. Se volvieron muy amigas entre ellas y yo no encajaba.
Cuando me devolvía a la casa por la tarde en bicicleta, lloraba todo el camino y me cambiaba de carril sin tener en cuenta el tráfico, esperando que me atropellara un camión. Me quería morir. Me imaginé un par de formas para quitarme la vida pero no llevé ninguna a cabo para no arruinarle la vida a mis papás.
Un año y medio más tarde, mis papás decidieron venirse a vivir a Colombia, y me faltaron seis meses para graduarme con mi promoción. Llegar a Bogotá me dio la posibilidad de volver a empezar sin tener una reputación que me precediera. No volví a lastimar a nadie con esa conciencia con la que lo hice con Stefania, Diego y Federico. Sin embargo, pasaría casi una década para que pudiera entender el daño que me hizo el accidente, para tener la conciencia de que herí y humillé como lo hice porque no supe cómo pedir ayuda.
Hoy sé que el matón tiene un gran dolor o un hueco en el corazón. Sé que está pidiendo auxilio a las patadas, de la peor forma posible. Sin embargo, no se justifica y no me estoy justificando. Busqué y encontré a Stefania en Facebook. Le expliqué por qué hice lo que hice y le pedí perdón. No tuve la misma suerte con Diego y Federico. Pero espero que, como pasa en las películas, hayan resultado los tres unos nerds maravillosos y que estén haciendo millones con algún invento extraordinario.
Lo siento. De verdad, lo siento mucho. Perdón.
*Virginia Mayer es una autora gringa de origen judío a quien no le gusta la música en vivo y tampoco le importa que el chocolate blanco no sea chocolate.
![]()














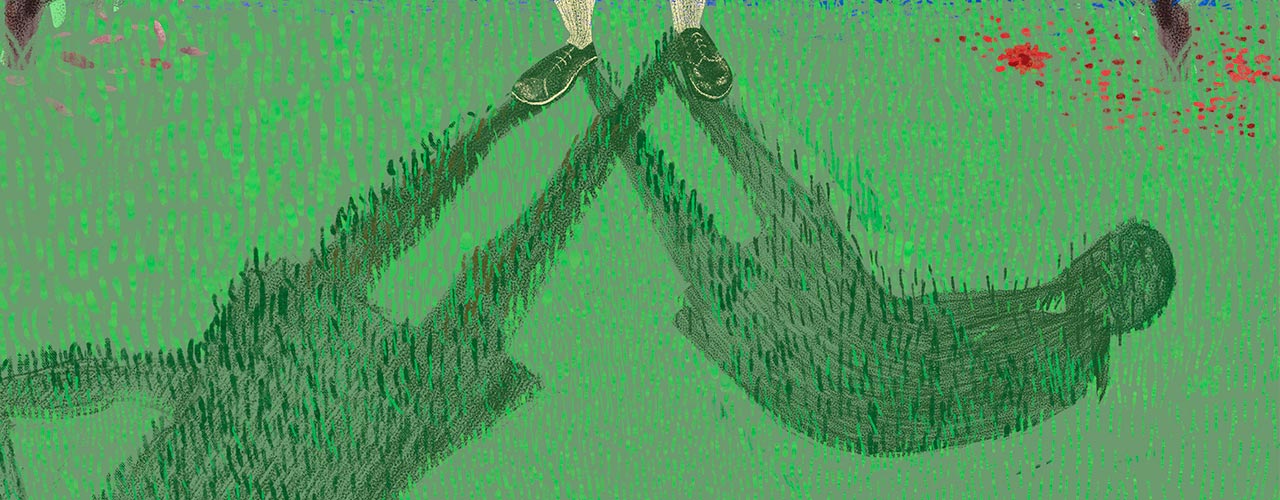


Dejar un comentario