En un giro inédito de la historia humana, un gesto tan simple como quedarnos en casa puede salvarnos la vida. Una oportunidad para aprender, para pensar. Para respetar lo que tenemos más cerca: nuestra casa.
l otro día encontré un nido frente a mi casa. Casi me choqué con él mientras pasaba. Estaba sobre el curazao y parecía a punto de caer. Así que, con sumo cuidado, intenté removerlo pero no quiso desprenderse. Presioné con fuerza y tiré. Cerré los ojos temiendo dañarlo, imaginé incluso que caía y al caer se desintegraba, y me lamenté por mi impulso desconsiderado.
Al fin pude removerlo y lo recosté contra la vidriera. Un rato más tarde llegó M y le conté sobre mi hallazgo. Pareció no darle mayor importancia, estaba acostumbrado a ese tipo de historias. Salió sin decir una palabra. Al rato volvió a la cocina.
—Che, hay un pájaro volando en el medio del patio.
—¿En serio? ¿Y qué hacemos?

Más tarde, mientras esperaba frente al horno —sin poderme sacar de la cabeza a mi pájaro, al nido—, pensé en Ana y en lo que me había contado sobre los animales que habían ido a atrincherarse al parque, huyendo de la algarabía que por esos días se apoderaba del Jardín Botánico. Me contó sobre la iguana escondida detrás de unos muros, y de la especie de shock que sufrían los micos y las aves con la creciente circulación de personas, los montajes, los conciertos, las charlas. Recuerdo que esa tarde de cielo plomizo me fui al Botánico a recorrer la feria. Estuve un tiempo entre los libros y luego caminé hasta la zona donde había puestos de comida. Ahí estuve un rato, frente al lago. La gente compraba hamburguesas, alitas de pollo, perros calientes. Tenía frío. Esperé.
Estuve un tiempo más, sentada en una especie de salita improvisada con estibas, y unas sillas que parecían playeras, muy incómodas. Frente a mí se sentaron un chico y una chica. Comían unas papas fritas que pasaban con cervezas. Al rato apareció un pato. Muy bello, con el plumaje barcino, elegante, como esos patos de porcelana que hay en las casas de las abuelas. Luego se acercó otro más. Buscaban restos de comida y no eran tímidos ante nuestra presencia, al contrario, parecían de lo más familiarizados con el gentío que se agolpaba en esos espacios del Jardín Botánico, generalmente apacibles y desolados. El barcino se acercó a la parejita y le dieron una papa. Se la comió encantado. Se le veía feliz. Movía el rabito como agradeciendo, esperando otra. Vino cerca de mí, lo saludé en voz baja y me fui. Me rodeé los brazos con las manos.
Afuera compré un café que me vino ideal para afrontar mi lucha solitaria con las adversidades del clima. El frío se manifiesta en mi cuerpo de formas catastróficas: un resfriado súbito puede doblegarme, y por eso nunca salgo de mi casa sin un suéter. El tema es tan serio que para dormir uso solo piyamas de manga larga, y debo mantener las manos dentro de las cobijas. Si el aire se enfría demasiado se me congestionan las vías respiratorias, y en las ocasiones más severas me asfixio. Mis medidas son éstas: Vic Vaporub en la mesita de noche, papel higiénico, un inhalador —para casos extremos— y cuando las noches están especialmente frescas, me cubro la cara con la sábana. Respirar el aire caliente me restablece.
* * *
En la cocina seguí dándole vueltas al nido mientras me ocupaba de la cena. Saqué el pan del horno y seguí con el arroz. Prendí el fuego y esperé. Faltaba un poco más de una hora para que llegara la gente, nos faltaba terminar de poner la mesa. Me senté y observé alrededor. Recorrí con la mirada ese jardín que también era, a su manera, un cementerio: allí estaban los restos de dos perros queridos: Chila y Tino. Mis mascotas de la infancia. Había pasado mucho tiempo, tanto, que ni siquiera podía recordar esos dolores, ahora desintegrados por el paso del tiempo, debajo de tanta vida que había venido después.
* * *
La cocina de mi casa es abierta, está separada del comedor por una mesa de madera y por los zócalos del piso que delinean el perímetro en forma de ele. Ahí paso muchas horas, concentrada en tareas distintas: picar verduras, hacer salteados, sopas, cocciones largas, preparar postres, procesar frutas, hacer salsas. Me gusta estar ahí porque me tranquilizo, me concentro en asuntos prácticos y contemplativos. La cocina es mi forma de estar presente, de tener a raya la ansiedad, es mi lección de impermanencia, aunque la vida es ensayo-error y eso no siempre funciona. Pienso en estas palabras de Rosario Castellanos: “Mi lugar, ya lo sé, está aquí. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo: elegir el menú”.
La cocina es ese lugar por el que pasa la intimidad de la vida, de los ciclos. De las estaciones en el caso de M, que creció acostumbrado a las cuatro fases de la naturaleza. La cocina se alinea con las sensaciones térmicas que ocurren afuera, y por eso se comen tomates y luego se toman sopas, se preparan guisos. La llamada cocina de mercado, los platos de estación. Es algo que me diferencia de M. Yo crecí acostumbrada a dos estaciones: invierno y verano. Temporadas que no son más que la manifestación del trópico y sus dos características: lluvia y sequía. Aunque en este clima tropical amanece lloviendo y al mediodía podemos alcanzar los 30 grados y disfrutar de un cielo sin nubes. En ocasiones vuelve la lluvia al atardecer y cuando eso ocurre mi ánimo decae. Soy una criatura acostumbrada al sol, a la vegetación espesa y exuberante de esta latitud
Vivo con M, un tipo que usó siempre piloto y gamulán, que padeció los veranos porteños de apagones y temperaturas de infierno, y que sin embargo se acostumbró a vivir en una ciudad de clima primaveral. Se burlaba de mi baja tolerancia al frío, pero ahora, después de años de estar juntos, lo veo quejarse en voz baja cuando siente el aire demasiado fresco en la casa. Dicen que los organismos que comparten mucho tiempo terminan por parecerse. Yo sonrío en silencio cuando a la hora de la siesta lo veo buscar la cobijita.

"Por eso quizás cobra sentido el nido, el abrigo, la idea del suéter cuando el cielo se cubre y el viento arrecia".

Había sido una semana de esfuerzo pero también de inseguridades. Debía preparar unas carimañolas que tenían un relleno desafiante: un guiso criollo de conejo. Mi hermano se encargaba de comprármelo en Santa Elena, en un convento de monjas que los criaban y vendían por encargo. A mis manos llegó congelado, en posición fetal, así lo arreglaban. Todo iba bien hasta que tuvimos esta conversación:
—Umm estuvimos de buenas —me dijo.
—¿Por qué?, —le pregunté.
—Porque cuando llegué donde las monjas me dijeron que ya no había conejos. Yo insistí. “Umm, espere un momento”, me dijo la monja. Pasó un rato y volvió con una bolsa negra con un conejo adentro. “Puede llevarse éste si quiere” me dijo. Está en perfecto estado, lo que pasa es que no iba a venderlo porque en el momento del sacrificio se movió antes de tiempo y se degolló él mismo. Se le hizo una hemorragia alrededor del cuello y por eso lo iba a dejar para nosotras, pero no afectó en nada su calidad”.
Terminó su relato y nos reímos. Yo intenté no darle importancia, pero la verdad era que me había clavado una espina en el pecho. Ese animal era diferente, y ahora mi miedo era que su venganza fuera a consumarse en mis carimañolas.
Mi hermano se fue. Dejé el conejo descongelando durante la noche y a la mañana estuvo varias horas haciéndose a fuego lento sobre una cama de verduras, aceite de achiote, hierbas y vino blanco. El aroma del guiso impregnó la casa. Cociné la yuca, hice el puré y con cuidado desprendí la carne de los huesos. Estaba tierno, corregí la sal. Armé las carimañolas en silencio. Por momentos me venía la imagen del conejo, aquel detalle sobre su muerte —ese gesto de morir por sí mismo— y me entristecí.
No suelo conflictuarme demasiado con el dilema carnívoro. Creo que, en el fondo, quienes cocinamos lo hacemos porque disfrutamos de comer casi todos los alimentos, sin restricciones. Celebramos la fiesta de comer también con sus contradicciones, porque al comer no sólo lidiamos con el asunto de consumir proteínas de animales muertos: también se sientan a la mesa el hambre de afuera, el desamparo de los otros, la carencia. Cuando me dispongo a comer el plato humeante que tengo frente a mí, estoy celebrando mi vida por encima de las demás, estoy olvidándome del mundo, de sus problemas, de su dolor. Y ahí hay cinismo. El acto de comer rodea mucho más que consumir o no animales. Comer es mantenernos vivos, seguir vivos, a pesar de todo lo demás. Se me vienen estas palabras de Virginia Woolf en Las olas: “Aquí estamos, una vez más entre migas de pan y servilletas manchadas. Este cuchillo ya se congela de grasa. El desorden, la sordidez y la corrupción nos rodean. Nos hemos llevado a la boca cuerpos de pájaros muertos. Es con esas grasientas migas, babeadas en las servilletas, con estos menudos cadáveres, con lo que tenemos que construirnos”.
* * *
Saqué las carimañolas. Calenté el aceite, las freí por tandas. Iban servidas con suero, queso costeño, ají, unos tomates que les llaman perla y cilantro. Un plato festivo, que evoca el Caribe, el clima que me gusta, el que me hace bien. Se fueron a la mesa como en un baile, había comenzado la cena. Desde la cocina yo pensaba en el pájaro, en los animales desasosegados del Botánico, en el frío de esa tarde. Mis comensales se comieron todo. El conejito no los entristeció a pesar de su muerte, a pesar de todo lo sombrío que seguía pasando afuera. Pensé en el nido, en cuál era el sentido de unas ramas secas en forma circular.
Y me dije que un nido es creer. Entonces me asombré de que la consciencia del adentro y el afuera también pudiera atormentar a mi pájaro. Le di vueltas a esa idea del cobijo y de que todo lo que hacemos los seres vivos no es más que ese deseo incesante de ponernos a salvo. Pensé en el día, con su temporalidad extrema de amanecer y anochecer. El comienzo y el fin, la alegoría de nacer y morir en apenas 24 horas. Y en lo agotador y dramático que eso encierra. Parece mentira que pudiéramos soportarlo sin perder la cabeza, sin entregarnos a la tristeza infinita. Por eso quizás cobra sentido el nido, el abrigo, la idea del suéter cuando el cielo se cubre y el viento arrecia. Y la taza de té caliente, la lumbre encendida. A veces imagino que tengo alas grandes como parasoles, y que puedo cargar mi propio nido allí adonde vaya.
* * *
A la medianoche vi a mi pájaro revolotear alrededor del curazao. M iba y venía. En el patio hacía un poco de frío pero yo no podía sentirlo desde el calor de la cocina.
*Manuela Lopera es periodista y escritora. Aficionada a la cocina, los perros, el tenis y el cine.

![]()






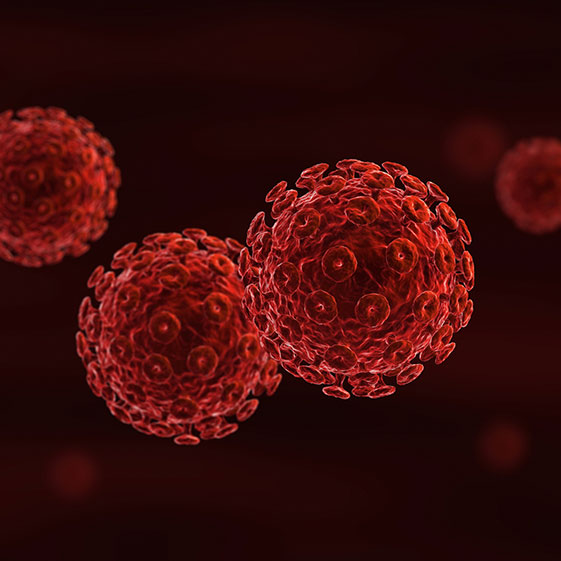










Dejar un comentario